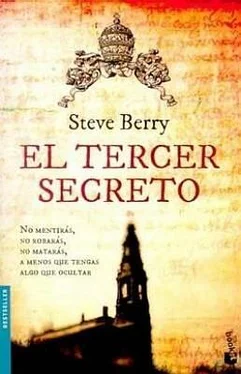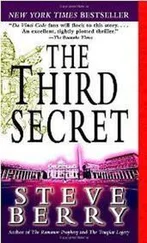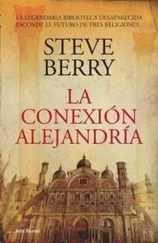– ¿Es que no hay médicos?
– Tenemos suerte de poder darles de comer. Recibir ayuda médica es algo insólito.
– ¿Por qué hace esto?
– Extraña pregunta viniendo de un sacerdote. Estos niños nos necesitan.
La atrocidad que acababa de ver seguía atormentándolo.
– ¿Ocurre esto mismo en todo el país?
– A decir verdad éste es uno de los sitios mejores. Hemos trabajado de firme para hacerlo habitable, pero, como ve, aún queda mucho por hacer.
– ¿No hay dinero?
Tibor meneó la cabeza.
– Sólo el que nos dan las organizaciones de ayuda. El gobierno no hace mucho, y la Iglesia prácticamente nada.
– ¿Vino usted por su cuenta?
El anciano asintió.
– Después de la revolución leí algo sobre los orfanatos y decidí que éste era mi sitio. Eso fue hace diez años, y sigo aquí.
Su voz seguía sonando crispada, de modo que Michener le preguntó:
– ¿Por qué es usted tan hostil?
– Me pregunto qué es lo que quiere el secretario del Papa de un viejo.
– ¿Sabe quién soy?
– No ignoro lo que sucede en el mundo.
Vio que el padre Andrej Tibor no era ningún mentecato. Tal vez Juan XXIII escogiera sabiamente al pedirle a ese hombre que tradujera lo que escribió la hermana Lucía.
– Traigo una carta del Santo Padre.
Tibor agarró a Michener del brazo.
– Me lo temía. Vayamos a la capilla.
Lo que hacía las veces de capilla era una habitación diminuta con el piso cubierto por cartones. Las paredes eran de piedra y el ruinoso techo de madera. El único signo de devoción procedía de una solitaria vidriera en la que un mosaico de colores dibujaba una virgen con los brazos extendidos, al parecer dispuesta a abrazar a todo el que buscara su consuelo.
Tibor señaló la imagen.
– La encontré no muy lejos de aquí, en una iglesia que estaba a punto de ser demolida. Uno de los voluntarios que acuden en verano me la instaló. Todos los niños se sienten atraídos por ella.
– Usted sabe por qué he venido, ¿verdad?
Tibor no dijo nada.
Michener se metió la mano en el bolsillo, sacó el sobre azul y se lo entregó a Tibor.
El sacerdote lo cogió y se acercó a la ventana. Luego rasgó el sobre y extrajo la nota de Clemente. Se alejó el papel de los ojos mientras se esforzaba por leerlo a la luz mortecina.
– Hace tiempo que no leo en alemán -afirmó Tibor-, pero aún lo recuerdo. -Terminó de leer-. La primera vez que escribí al Papa fue con la esperanza de que hiciera lo que le pedía sin más.
A Michener le entraron ganas de saber qué había pedido, pero se limitó a decir:
– ¿Tiene una respuesta para el Santo Padre?
– Tengo muchas respuestas. ¿Cuál quiere que le dé?
– Usted es el único que puede tomar esa decisión.
– Ojalá fuese así de sencillo. -Ladeó la cabeza hacia la vidriera-. Ella lo complicó. -Tibor permaneció un momento en silencio y luego se volvió para mirarlo-. ¿Pasará la noche en Bucarest?
– Si usted quiere.
Tibor le devolvió el sobre.
– Hay un restaurante, el café Krom, cerca de la piatsa Revolutsiei . No tiene pérdida. Vaya a las ocho. Pensaré en esto y le daré allí su respuesta.
Michener iba hacia el Sur, a Bucarest, luchando con las imágenes del orfanato.
Al igual que muchos de esos niños, tampoco él había conocido a sus padres biológicos. Más adelante en su vida se enteró de que su madre vivía en Clogheen, un pueblecito irlandés al norte de Dublín. Cuando se quedó embarazada estaba soltera y aún no había cumplido los veinte. El padre era desconocido, o al menos eso era lo que sostenía firmemente su madre. Por aquel entonces el aborto era algo desconocido, y la sociedad irlandesa desdeñaba brutalmente a las madres solteras.
Así que la Iglesia llenó el vacío.
«Centros natalicios», los llamaba el arzobispo de Dublín, si bien eran poco más que un vertedero como el que acababa de dejar. Los dirigían monjas, pero no almas bondadosas como las de Zlatna, sino mujeres difíciles que trataban a las futuras madres que tenían a su cargo como a delincuentes.
A las mujeres se les obligaba a realizar tareas degradantes hasta que daban a luz y también después, y trabajaban en condiciones horribles por un sueldo escaso o inexistente. A algunas las molían a palos, otras morían de hambre, la mayoría eran maltratadas. A ojos de la Iglesia eran pecadoras, y el arrepentimiento forzoso era el único camino hacia la salvación. Sin embargo, la mayor parte eran campesinas que no podían permitirse el lujo de criar a un hijo. Algunas habían mantenido relaciones ilícitas que sus padres no reconocían o bien que querían mantener en secreto; otras eran esposas que habían tenido la mala suerte de quedarse encinta en contra de los deseos de sus maridos. El denominador común era la vergüenza: ni una sola de ellas quería llamar la atención sobre su persona o sobre su familia por un niño no deseado.
Después del parto, los niños permanecían en los centros durante un año, tal vez dos, y los iban alejando poco a poco de sus madres: cada día pasaban menos tiempo juntos. El aviso definitivo sólo se producía la noche previa: una pareja americana llegaría a la mañana siguiente. El privilegio de la adopción estaba reservado únicamente a los católicos, los cuales debían acceder a educar al niño dentro del seno de la Iglesia y no divulgar su procedencia. Se agradecía, aunque no era necesaria, una donación en metálico a la Sociedad de Adopción del Sagrado Corazón, la organización creada para dirigir el proyecto. A los niños se les podía contar que eran adoptados, pero a los nuevos padres les pedían que dijeran que sus padres biológicos habían muerto. La mayoría de las madres biológicas lo quería así, con la esperanza de que la vergüenza de su error se desvaneciera con el tiempo: no hacía falta que nadie supiera que se habían desprendido de un hijo.
Michener recordaba vivamente el día que fue al centro donde nació. El edificio de piedra caliza gris se encontraba en una cañada sin vida, un lugar llamado Kinnegad, no muy lejos del mar de Irlanda. Recorrió la desierta construcción imaginando a una madre angustiada que se colaba en el cuarto del niño la noche antes de que se lo llevaran para siempre, intentando armarse de valor para decirle adiós, preguntándose por qué una Iglesia y un Dios permitían semejante tormento. ¿Tan grande era su pecado? Y, de ser así, ¿por qué no era igual para el padre? ¿Por qué tenía ella que cargar con toda la culpa?
Y con todo el dolor.
Se situó ante una ventana del último piso y se quedó mirando una morera. Lo único que interrumpía el silencio era una tórrida brisa que resonaba en las habitaciones vacías como los gritos de los niños que en su día languidecieron allí. Sintió el horror desgarrador de la madre tratando de ver por última vez a su hijo cuando se lo llevaban a un coche. Su madre biológica había sido una de esas Mujeres. Quién, él nunca lo sabría. Los niños rara vez recibían apellidos, así que no había forma de asociar a un niño con su madre. Lo poco que sabía de sí mismo lo había averiguado gracias a la débil memoria de una monja.
Más de dos mil niños salieron de Irlanda de esa manera, uno de ellos un diminuto muchacho de cabello castaño claro y vivos ojos verdes cuyo destino fue Savannah, Georgia. Su padre adoptivo era abogado, y su madre sentía devoción por su nuevo hijo. Creció en la costa del Atlántico, en un barrio de clase media alta. Destacó en el colegio y se hizo sacerdote y abogado, complaciendo a sus padres adoptivos sobremanera. Luego se fue a Europa y halló consuelo junto a un obispo solitario que lo quiso como a un hijo. Y ahora servía a ese obispo, un hombre que había llegado a ser Papa, parte de la misma Iglesia que tan estrepitosamente fracasara en Irlanda.
Читать дальше