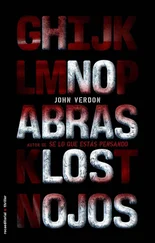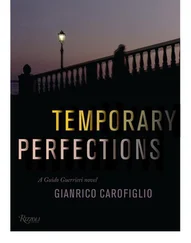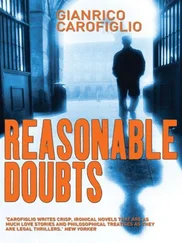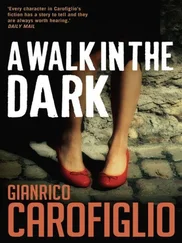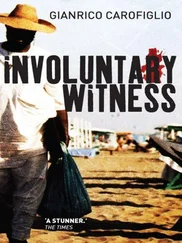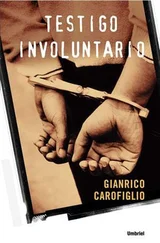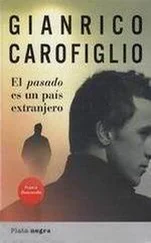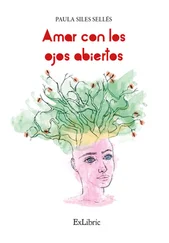En esencia, explicaba el autor, la persecución es una forma de terrorismo dirigida contra un sujeto determinado con el propósito de entrar en contacto con éste y dominarlo. A menudo es un delito invisible hasta que estalla la violencia, a veces homicida. Entonces suele intervenir la policía; pero entonces suele ser demasiado tarde.
El libro seguía explicando que muchos hombres pertenecientes a la categoría de acosadores ocultan su propia sensación de dependencia detrás de una imagen hipermasculina estereotipada y son crónicamente agresivos en sus tratos con las mujeres.
Muchos acosadores de este tipo han sufrido traumas en su infancia. La muerte de un progenitor, abusos sexuales, malos tratos físicos o psicológicos u otros problemas. En resumen, los stalkers presentan generalmente un desequilibrio emocional que es un reflejo de situaciones infantiles que trastocaron su vida afectiva. Son incapaces de vivir el dolor de manera normal, de dejar correr las cosas y de buscar otra relación. A menudo, la rabia generada por el abandono es una defensa contra el despertar del dolor y de la humillación intolerables provocados por los rechazos experimentados en la infancia, dolor y humillación que, al parecer, se añaden a la pérdida más reciente.
El autor explicaba que es difícil comprender la intensidad del temor y del desasosiego que experimentan las víctimas. El horror es tan intenso y constante que a menudo escapa a la comprensión de quien no participa de él.
Había un párrafo señalado con un marcador anaranjado: «a medida que el acoso se intensifica, la vida del/de la perseguido/a se convierte en una cárcel. La víctima pasa con rapidez de la cobertura protectora de la casa a la del lugar de trabajo y de nuevo a la de la casa, tal como ocurre con un detenido que pasa de una celda a otra. Pero a menudo ni siquiera el lugar de trabajo es un refugio. Algunas víctimas están demasiado aterrorizadas como para salir de casa. Viven confinadas y solas, contemplando el mundo a hurtadillas, ocultas detrás de las persianas cerradas».
Dejé escapar un rápido silbido; casi un soplo de aire apenas modulado. Justo lo que me había dicho sor Claudia. Vive encerrada en casa, como si estuviera en la cárcel. Eso había dicho, pero, en un primer momento, yo no había prestado demasiada atención a la frase.
Ahora me daba cuenta de que era algo más que una ocurrencia.
Cogí de nuevo el expediente y volví a leer los cargos, que antes había mirado sólo por encima. El más interesante era el correspondiente a la violencia privada, es decir, al acoso. Scianatico, aparte de malos tratos, lesiones y acoso telefónico, estaba acusado:
«…del delito contemplado en los artículos 81, 610, 61 n.1 y 5 del Código Penal, porque, con varios actos de un mismo propósito criminal, actuando por causas viles o en cualquier caso insignificantes y aprovechando circunstancias de tiempo, lugar y persona susceptibles de obstaculizar la defensa privada, obligaba a Martina Fumai (tras el cesamiento de la relación de convivencia more uxorio en cuyo ámbito tuvo lugar el delito de malos tratos familiares descrito en la susodicha acusación), utilizando la violencia y las amenazas explícitas, implícitas y en cualquier caso descritas con más detalle en los cargos que siguen, 1) a tolerar su continuada, insistente y persecutoria presencia en las cercanías del domicilio, en el lugar de trabajo y en cualquier caso en los lugares normalmente frecuentados por la víctima; 2) a abandonar progresivamente las habituales ocupaciones y relaciones sociales; 3) a vivir en su domicilio en situación de esencial privación de la libertad personal, imposibilitada de salir libremente de él sin verse sometida a las vejaciones arriba señaladas y asimismo mejor descritas en los cargos que siguen; 4) a trasladarse a/y abandonar su lugar de trabajo con una sustancial limitación de su libertad personal y necesariamente en compañía (encaminada a prevenir o impedir las agresiones de Scianatico) de terceras personas…
Pensé que jamás había reflexionado seriamente acerca de una situación semejante. Claro que me había encargado otras veces de casos de matrimonios o convivencias que terminaban mal y por supuesto que me había enfrentado en otras ocasiones a la violencia y las vejaciones que a menudo se producen como consecuencia de estos epílogos. Pero siempre los había considerado hechos secundarios. Consecuencias de las relaciones que acaban mal. Pequeñas violencias, insultos, acosos reiterados.
Hechos secundarios.
Jamás me había parado a pensar en el extremo hasta el que estos hechos secundarios podían llegar a destrozar la vida de las víctimas.
Volví a las fotocopias que me había facilitado Alessandra Mantovani.
El acosador es un depredador que adopta un comportamiento encaminado a suscitar en la víctima angustia emocional y también el razonable temor a ser víctima de asesinato o sufrir lesiones físicas. Es difícil darse cuenta de la intensidad del temor y del desasosiego que experimentan las víctimas. El horror es tan intenso y constante que a menudo escapa a la comprensión de quien no participa de él. Etc.
Empecé a experimentar una sana sensación de rabia.
Entonces cerré el expediente, aparté a un lado las fotocopias y empecé a redactar el texto de la constitución en parte civil.
Margherita se había ido dos días. A Milán, por motivos de trabajo.
Yo regresé directamente a mi apartamento con la intención de entrenarme una media hora. Desde que me había semitrasladado a casa de Margherita, había organizado en mi apartamento un rincón de gimnasia con unas pesas y un saco de boxeo.
Algunas veces conseguía ir al gimnasio de verdad, saltar a la cuerda, golpear el saco y combatir unos cuantos asaltos. Y recibir unos cuantos puñetazos en la cara por parte de unos chicos ya demasiado rápidos para mí. Otras veces, en cambio, cuando era demasiado tarde, cuando no tenía tiempo o no me apetecía preparar la bolsa de deportes e irme al gimnasio, me entrenaba por mi cuenta en casa.
Estaba a punto de cambiarme, pero pensé que aquel día ya era demasiado tarde hasta para entrenarme en casa. Además, estaba casi satisfecho de mi trabajo -lo cual me ocurría muy raras veces- y, por consiguiente, ni siquiera experimentaba la sensación de culpa que por regla general me impulsaba a emprenderla a golpes con el saco.
Así que decidí prepararme la cena. Desde que se iniciara mi relación con Margherita, en cuyo apartamento solía pasar bastante tiempo, mi frigorífico y mi despensa siempre estaban bien abastecidos. Antes no, pero, a partir de entonces, siempre.
Me doy cuenta de que puede parecer una situación absurda, pero es así. Puede que fuera mi manera de asegurarme de que mi independencia estaba en cualquier caso a salvo. Puede simplemente que el hecho de convivir con Margherita me hubiera llevado a estar más atento a los detalles, es decir, a las cosas más importantes.
En resumen, sea como fuere, siempre tenía el frigorífico y la despensa llenos. Además, incluso había aprendido a cocinar. Y creo que eso también estaba relacionado con Margherita. No sabría explicar exactamente de qué manera, pero estaba relacionado con ella.
Me quité la chaqueta y los zapatos y me dirigí a la cocina para ver si tenía los ingredientes necesarios para lo que había pensado preparar. Judías blancas, romero, un par de cebollones, huevas prensadas de atún. Y espaguetis. Había de todo.
Antes de empezar, fui a elegir la música. Tras pasarme un rato indeciso delante de la estantería, escogí las poesías de Yeats con música de Branduardi. Regresé a la cocina cuando ya estaba empezando a sonar la música.
Puse a hervir el agua para la pasta y le eché sal de inmediato. Una costumbre personal mía, porque, si no lo hago enseguida, se me olvida y la pasta me sale sosa.
Читать дальше