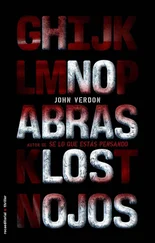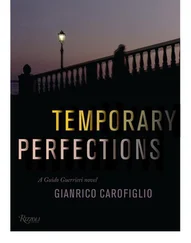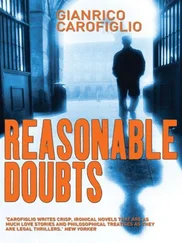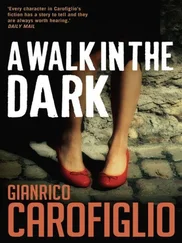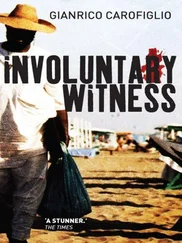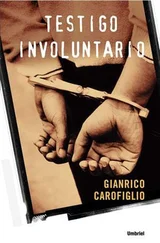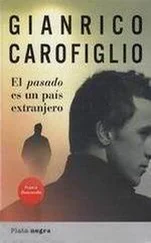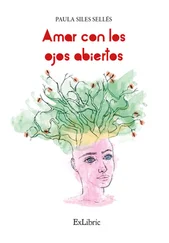Dentro, la cama estaba deshecha y olía a cigarrillos. Él estaba tumbado con las piernas separadas y me dijo que me acercara.
Porque me tenía que explicar una cosa, dijo.
Tenía nueve años.
Al término de la conversación telefónica con Dellissanti le dije a Maria Teresa que no quería que me molestaran por espacio de diez minutos. Siempre me sentía un poco idiota cuando le decía a mi secretaria que no quería que me molestaran por ningún motivo, pero a veces era necesario. Apoyé los pies en el escritorio, entrelacé las manos detrás de la nuca y cerré los ojos.
Un antiguo método para cuando noto que me invade la ansiedad y no sé qué hacer.
Abrí de nuevo los ojos diez minutos después, encontré entre los papeles la hojita con aquel número de teléfono móvil y llamé a sor Claudia. El teléfono sonó diez veces sin que hubiera respuesta y, al final, pulsé la tecla roja de fin de llamada.
Me estaba preguntando qué hacer en aquel momento. Cuando llamo a un móvil y no me contestan, siempre experimento la desagradable sensación de que lo hacen a propósito. Quiero decir que han visto el número, se han dado cuenta de que soy yo y se han abstenido deliberadamente de contestar. Porque no les apetece hablar conmigo. Un legado de mis inseguridades infantiles, supongo.
Sonó mi móvil. Era sor Claudia que, evidentemente, no se había abstenido de contestar, puesto que me estaba llamando pocos segundos después de que yo lo hiciera.
– ¿Sí?
– Acabo de recibir una llamada de este número. ¿Con quién hablo?
– Soy el abogado Guerrieri.
Pausa con silencio interrogativo.
Dije que necesitaba hablar con ella. Sin que estuviera presente Martina y con cierta urgencia. ¿Podía acudir a mi despacho, a ser posible aquella misma tarde?
No, aquella misma tarde no podía ir; tenía que quedarse en la casa-refugio. No estaba ninguna de sus colaboradoras y no se podía dejar la casa sin vigilancia. Entre otras cosas, también se ocupaban de muchachas bajo arresto domiciliario y siempre tenía que haber alguien en la casa para los controles de los carabineros y la policía y todo lo demás. ¿Y a la mañana siguiente? A la mañana siguiente también iría bien. ¿Pero cuál era el problema? No había ninguno. O, mejor dicho, algún problema sí había, pero quería hablar con ella personalmente, no por teléfono.
No sé cómo se me ocurrió, pero le dije que, en tal caso, yo mismo podía acercarme a la casa-refugio a la mañana siguiente, puesto que no tenía ningún juicio.
Hubo una larga y silenciosa pausa y entonces me di cuenta de haber metido la pata hasta el fondo. La casa-refugio se encontraba en un lugar secreto, me había dicho Tancredi. Con mi extemporánea y muy poco profesional propuesta había dejado a sor Claudia en un apuro. O me decía que no era posible que nos viéramos en la casa-refugio, porque yo no podía ir a la casa-refugio, y ella se veía obligada, a pesar de que la culpa hubiera sido mía, a decirme una cosa desagradable, o me decía a regañadientes que fuera para no mostrarse ofensiva.
O me soltaba una buena excusa, cosa que probablemente habría sido la mejor solución.
– Muy bien, pues nos vemos aquí, en nuestra casa.
Lo dijo en el tono tranquilo de alguien que ha evaluado la situación y ha llegado a la conclusión de que se puede fiar. Después me explicó lo que tenía que hacer para ir a «su casa». Estaba fuera de la ciudad y las indicaciones parecían elaboradas por un paranoico en fase terminal.
Me puse en marcha a las diez de la mañana del día siguiente y después, entre el tráfico urbano y los errores de trayecto ya en el campo, tardé casi una hora. En el momento de salir me había puesto en el lector de CD The Ghost of Tom Joad; cuando llegué, el compact había terminado y estaba empezando a escucharlo por segunda vez. Ante mis ojos, la carretera de tierra, por la que yo circulaba muy despacio, se confundía con las imágenes nocturnas de las carreteras norteamericanas, llenas de seres desesperados.
Shelter line stretchin’ round the corner
Welcome to the new world order
Families sleepin’ in their cars in the Southwest
No home no job no peace no rest. [*]
Al final llegué a una verja oxidada, cerrada con una cadena oxidada y un enorme candado. No había portero automático y, por consiguiente, llamé a sor Claudia por el móvil para que me fueran a abrir. Poco después la vi aparecer, doblando una curva del camino particular, entre unos pinos de aspecto un tanto maltrecho. Abrió la verja y con un gesto de la mano me indicó dónde aparcar, señalando detrás de la curva y los árboles por entre los cuales ella había salido; después cerró cuidadosamente la verja y el candado mientras yo avanzaba por el camino de tierra sin perderla de vista a través del espejo retrovisor.
Acababa de aparcar en una explanada que había detrás de la casa -que, en realidad, era una alquería- y estaba bajando del vehículo cuando vi regresar a sor Claudia.
Entramos en la alquería. Olía a limpio, a jabón neutro y a otra cosa que debía de ser una especie de hierba, pero que yo no conseguía identificar con exactitud. Nos encontrábamos en una espaciosa estancia, con una chimenea de piedra de cara a la entrada, una mesa en el centro y puertas a los lados. Sor Claudia abrió una de ellas y me precedió. Recorrimos un pasillo, al fondo del cual había una especie de distribuidor cuadrado con tres puertas a cada lado. Detrás de una de aquellas puertas estaba el despacho de sor Claudia. Era una estancia muy amplia, con un viejo escritorio de madera clara, ordenador, teléfono y fax. Una vieja y voluminosa instalación de alta fidelidad con tocadiscos. Dos silloncitos de piel negra con grietas por todas partes. Una guitarra clásica apoyada en un rincón. Un levísimo aroma de incienso con esencia de sándalo.
Y estanterías. Y libros, y discos. Las estanterías estaban llenas, pero ordenadas. Sólo conseguí echar un vistazo. Apenas suficiente para leer al vuelo unos cuantos títulos en inglés. Why they kill era uno de ellos; Patterns of criminal homicide, otro. Me pregunté de qué se trataría y por qué una monja hacía semejante tipo de lecturas. Nada de crucifijos por las paredes o, por lo menos, yo no los vi. Desde luego, no había ninguno detrás del escritorio. Lo que había allí era un cartel con una frase impresa en cursiva, imitando la escritura infantil.
Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el Reino de Dios.
Evangelio según Lucas, 18, 16.
En una esquina del cartel había un dibujo. Un niño de espaldas, cubriéndose la cabeza con las manos, como para protegerse de los golpes de alguien desde fuera de la escena; en el suelo, en primer plano, un osito de peluche abandonado. Era un dibujo muy triste y debajo tenía una leyenda que parecía una especie de logotipo, pero no conseguí leerla.
Sor Claudia me hizo señas de que me sentara en uno de aquellos silloncitos y ella se acomodó en el otro con un gesto fluido.
Aquella mañana, en la casa-refugio, sólo había, aparte de ella, tres chicas bajo arresto domiciliario. Y estaban muy bien escondidas, pensé, pues el lugar parecía completamente desierto.
¿Y bien?, me preguntó con la mirada.
Era lógico. Pero, en aquel momento, no sabía por dónde empezar. En mi despacho habría sido más fácil. Y, además, no estaba seguro de saber por qué motivo había querido ir a parar allí. Lo cual constituía un problema añadido.
– Necesito… necesito saber algo más acerca de Martina. De cara al juicio que empieza, como usted sabe, dentro de unos días.
– Algo más, ¿en qué sentido?
Ahí está, precisamente. ¿Y si Martina es una psicolábil, una loca, una mitómana y estamos a punto de meternos en un lío todavía más gordo del que pensábamos al principio?
Читать дальше