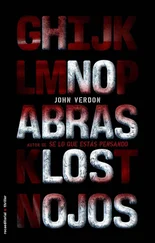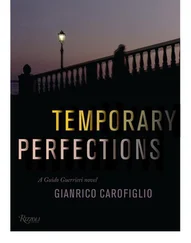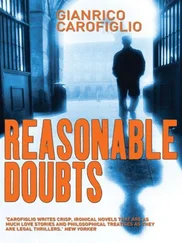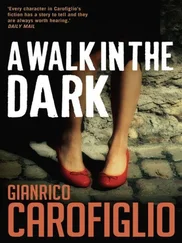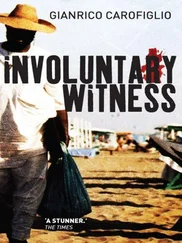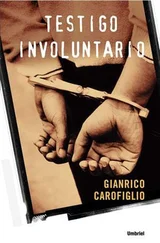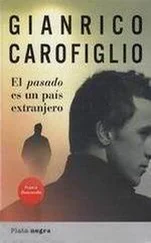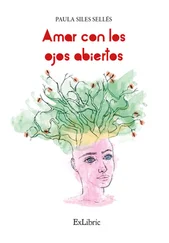Limpié los cebollones, los corté en rodajas finas y los puse a freír en la sartén con el aceite y el romero. Al cabo de cuatro o cinco minutos añadí las judías y una pizca de guindilla. Los dejé cocer mientras echaba en el agua doscientos gramos de espaguetis. Los escurrí cinco minutos después, porque a mí la pasta me gusta muy entera, y los salteé en la sartén con el condimento. Tras haberlo puesto todo en el plato, lo espolvoreé abundantemente (más de lo que exigía la receta) con los huevas de atún.
Me puse a cenar casi a las doce de la noche y me bebí media botella de un vino blanco siciliano de catorce grados que había probado unos meses atrás en una enoteca y del que al día siguiente me había comprado dos cajas.
Al terminar, cogí uno de los libros del montón de las últimas adquisiciones, todavía sin leer, que había dejado en el suelo al lado del sofá. Elegí una edición de bolsillo de Penguin Books.
My family and other animals, de Gerald Durrell, el hermano del más famoso -y mucho más aburrido- Lawrence Durrell. Era un libro que yo había leído en traducción italiana muchos años atrás. Bien escrito, inteligente y, sobre todo, hilarante. Como pocos.
Últimamente había decidido retomar el inglés -de muchacho lo hablaba casi bien- y por eso había empezado a comprarme libros de autores norteamericanos e ingleses en su idioma original.
Me tumbé en el sofá, me puse a leer y, casi simultáneamente, a reírme solo sin recato.
Pasé sin darme cuenta de las carcajadas al sueño.
Un sueño bueno, fluido, sereno, lleno de ensoñaciones juveniles.
Ininterrumpido hasta la mañana del día siguiente.
Cuando me dirigí a la secretaría para depositar la constitución en parte civil, tuve la sensación de que el funcionario encargado de la recepción de las actas me miraba de una manera un poco rara.
Mientras me retiraba, me pregunté si se habría fijado en el proceso del que yo me había constituido en parte civil y si era por eso por lo que me había mirado de aquella manera. Me pregunté si aquel secretario mantendría algún tipo de relación con Scianatico padre, o quizá con Dellissanti. Después me dije que tal vez me estaba empezando a volver un poco paranoico y lo dejé correr.
Por la tarde recibí en mi despacho una llamada de Dellissanti y, de esta manera, por lo menos supe que no me estaba volviendo paranoico. El secretario no debía de haber tardado más de un minuto en llamarlo para comunicarle la noticia después de haber recibido mi saludo de despedida.
Parte de la afortunada situación profesional de Dellissanti se basaba en la cuidadosa gestión de sus relaciones con secretarios, asistentes y ujieres. Regalos para todos por Navidad y por Pascua. Regalos especiales -e incluso muy especiales, se decía por los pasillos- para alguno en concreto, en caso necesario.
No perdió tiempo con preámbulos ni circunloquios.
– Me he enterado de que te has constituido en parte civil en representación de esa Fumai.
– Es evidente que las noticias vuelan. Menudo espía que tienes en la secretaría, supongo.
Aquel secretario era un tipo bajito y delgado. Pero Dellissanti no captó el doble sentido. O, si lo captó, no le pareció gracioso.
– Está claro que has comprendido quién es el encausado, ¿verdad?
– Vamos a ver… pues sí, el señor, es decir, el doctor Gianluca Scianatico, natural de Bari…
Me estaba cabreando por aquella llamada y quería ponerlo nervioso. Lo conseguí.
– Guerrieri, no seamos niños. ¿Sabes que es hijo del presidente Scianatico?
– Sí. No me habrás llamado sólo para facilitarme esta información, supongo.
– No. Te he llamado para decirte que te estás metiendo en una historia acerca de la cual no has comprendido nada y que sólo te reportará problemas.
Silencio a mi lado de la línea. Quería ver hasta dónde podía llegar.
Transcurrieron unos cuantos segundos hasta que él recuperó el control. Y probablemente pensó que no era oportuno decir cosas demasiado comprometedoras.
– Escúchame, Guerrieri. No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Por eso ahora voy a intentar explicarte bien cuál es el objeto de mi llamada.
Vale, pues explícamelo bien. Gordinflón.
– Tú sabes que esa Fumai es una desequilibrada, una psicolábil, ¿verdad?
– ¿Qué quieres decir?
– Quiero decir exactamente lo que he dicho. Es una mujer que ha tenido que ingresar en centros psiquiátricos por problemas graves. Está siempre en tratamiento, bajo observación psiquiátrica. Eso es lo que quiero decir.
Ahora era él quien disfrutaba de una pausa impuesta por el silencio. Mi silencio suspendido. Cuando pensó que ya era suficiente, reanudó el diálogo. Ya con el tono propio de alguien que controla la situación.
– En resumen, nosotros querríamos evitar, en la medida de lo posible, situaciones enojosas. Esa chica no está bien. Ha tenido serios problemas y los sigue teniendo. Scianatico hijo fue lo suficientemente estúpido como para metérsela en casa, después la historia terminó y la chica se inventó un cuento. Y la otra, que es una fanática feminista de la vieja escuela -se refería a la Mantovani- se lo ha tragado como si fuera verídico. Fui a hablar con ella, naturalmente, pero no sirvió de nada. Conociéndola como la conozco, tendría que haberlo previsto.
Contuve el impulso de preguntarle cuáles eran los problemas psiquiátricos de Martina. No quería darle esa satisfacción.
– No existen pruebas contra mi cliente. Sólo la palabra de esa mujer, y ya sabes lo que eso vale en un juicio. Éste es un proceso que jamás debería haber llegado a juicio. Debería haber terminado mucho antes archivando bien archivada la causa. Evitemos ahora, por lo menos, desencadenar una polvareda inútil y perjudicial. Mira, Guerrieri, no te quiero decir nada. Haz tú mismo las pesquisas que consideres oportunas, recaba información y comprueba si te estoy diciendo alguna tontería. Y después hablamos. Al final me darás las gracias.
Se interrumpió, pero casi inmediatamente reanudó el diálogo, como si hubiera olvidado algo.
– Y, como es natural, no te preocupes por tus honorarios. Tú busca la manera de librarte de esta historia y de lo que te corresponda por el trabajo que ya has hecho nos encargamos nosotros. Eres un buen abogado y, sobre todo, un tío muy listo. No hagas gilipolleces inútiles. Se trata sólo de una pequeña disputa entre un tontorrón y una desequilibrada. No vale la pena.
Se despidió y después colgó el teléfono sin esperar mi respuesta.
La primera vez ocurrió cuando yo tenía nueve años, una mañana de verano.
Mi madre se había ido a trabajar. Él se había quedado en casa conmigo y con mi hermana. Tres años menor que yo. Estaba en casa porque lo habían despedido. Nosotros estábamos en casa porque habían empezado las vacaciones de verano pero no teníamos ningún sitio adonde ir. Aparte del patio de la comunidad de propietarios.
Recuerdo que hacía mucho calor. Pero ahora no sé si de verdad hacía tanto calor.
Estábamos en el patio mi hermana, yo y los demás niños. Qué extraño. Recuerdo que jugábamos al fútbol y yo acababa de marcar un gol. Él se asomó al balcón y me llamó. Iba en calzoncillos cortos de color beige y camiseta blanca.
Me dijo que subiera, que necesitaba una cosa.
Yo le pregunté si podía terminar de jugar y él me dijo que subiera, que en cuestión de cinco minutos podría volver a bajar. Les dije a los otros niños que volvía enseguida y subí corriendo los dos pisos que llevaban a nuestra vivienda barata. En aquellos edificios no había ascensor.
Llegué al rellano y encontré la puerta entornada. Cuando entré, lo oí llamarme desde la habitación que ellos ocupaban al fondo del pasillo. La puerta de aquella habitación también estaba entornada.
Читать дальше