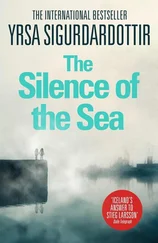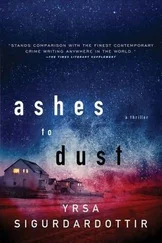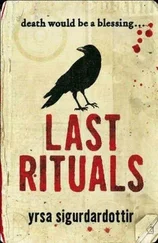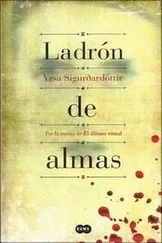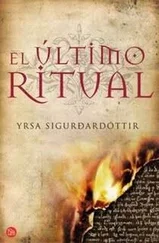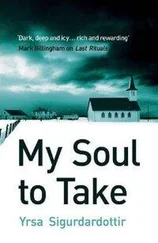La mirada de Tinna fue a parar a los esparadrapos que cubrían la aguja. Una esquina estaba un poco levantada, seguramente por el sudor que provocaba la aguja caliente y por todas las calorías que pasaban por ella. Tiró con mucho cuidado de la esquina suelta y escuchó embobada el ruido del esparadrapo separándose de la piel. Lo quitó despacio y vio cómo la piel se levantaba desde el hueso. Miró encantada el cuadrado rojizo donde había estado el esparadrapo. En mitad del cuadrado había un trozo de plástico rosa que parecía una mariposa, el tubo entraba allí, y de él salía la aguja que estaba enterrada bajo la piel de Tinna. Quitó el esparadrapo transparente que lo mantenía todo junto e hizo una mueca. ¿Cuál sería la mejor forma de quitar la aguja sin que el líquido se derramara por todas partes? Tinna pensó y pensó, pero no se le ocurrió ninguna solución. Fue sacando lentamente la aguja. Se oyó un tenue chasquido y un ruido de succión cuando la aguja se separó de la piel y durante un instante pudo contemplar un agujero negro en su mano antes de que unas diminutas gotitas de sangre surgieran de él y descendieran hasta la muñeca. Tiró la aguja y la piececita de plástico, pero en lugar de revolotear por la habitación como había imaginado, cayeron directamente al lado de la cama, por culpa del tubo que les cortaba el vuelo. Tinna se llevó una gran decepción, aunque no podía comprender el porqué. Tinna sacó las piernas de la cama y se sentó en el borde un momento mientras se le pasaba aquel mareo tan conocido. Le sonaron las tripas y se dio cuenta de que tenía un hambre horrible. Estaba acostumbrada, pero como le habían llenado la cabeza de medicinas, tenía ganas de comer. Normalmente no le resultaba difícil sentir hambre y aprovecharla para no comer. Así era ella la que mandaba…, no la gula. La gula que hacía a la gente cada vez más gorda hasta que estallaban en el aire como la oveja de antes. Tinna no recordaba si la oveja había explotado de verdad o si solo se lo había imaginado. Tinna se puso en pie para borrar la idea de comida que la asediaba con gula. Paseó por la habitación, se asomó a la ventana pero no vio nada que le apeteciera mirar, luego observó lo que había en el armarito que estaba junto a la pared y encontró su chaquetón colgado de un ganchito con el resto de la ropa que llevaba puesta al llegar. No quedaba nada más que mirar debajo de la cama, o el grifo del lavabo, pero ambas cosas exigían agacharse, y eso no lo hacía excepto cuando no había más remedio, porque le encogería el estómago y le aumentaría el hambre. Se le vino de pronto a la cabeza la canción infantil del cuervo que grazna. Un cuervo grazna, / llama a su tocayo. / Encontré la cabeza de un cuervo, / los huesos y la piel de oveja. No podía comer. Si lo hacía, explotaría como la oveja. ¿Por qué no lo entendía nadie? Tinna sintió que de pronto se quedaba sin peso alguno. La invadió la desidia, la sensación de tener aquello en sus manos y de no tener que preocuparse. Las calorías que ya estaban en su interior no contaban. Sonrió. Soltó una risita. ¿Dónde podría encontrar un cuchillo?
Dís estaba sentada, pensativa, esperando a Ágúst. La última paciente estaba en el despacho de su colega, se trataba de una mujer joven que no acababa de decidir si se aumentaba los pechos o no. Dís la había mirado al entrar y apostó consigo misma que aquella mujer tan delgada acabaría con unos pechos más grandes de lo que podía considerarse bonito. Siempre pasaba igual. Le parecía lamentable, porque las mujeres se aumentaban el pecho para ser más guapas a ojos de los hombres, daba igual la justificación que diera cada una de ellas. Solían disfrazarlo las más de las veces diciendo que el aumento de talla las dejaría más contentas consigo mismas y más seguras de sí mismas. Desde luego, era cierto, pero eso significaba que la confianza en una misma se basaba en ser más atractiva a los ojos del otro sexo. Por eso, Dís creía que era lamentable que, casi sin excepción, aquellas mujeres eligieran unos implantes demasiado grandes que las hacían opulentas pero no estupendas. Si una mujer estaba casada, solía venir con su marido para las primeras consultas y siempre tenía en mente unos pechos grandes, mientras que el marido solía preferir algo más bien bonito. Dís siempre intentaba llamar la atención de las mujeres sobre ese hecho, pero no servía de nada: «¿No prefieres pensártelo y elegir quizá unos pechos más pequeños? Serán mayores que los que tienes ahora, pero el cambio no será tan drástico. Estarás más satisfecha con ellos con el paso del tiempo». Ni doctor ni marido conseguían cambiar nada. Quizá se trataba de conseguir lo más posible por el mismo dinero, o el miedo a que los pechos fueran a disminuir de tamaño con la edad, Dís no estaba segura ni creía que las mujeres fueran capaces de responder. Ni siquiera entenderían que se lo preguntara.
Dís miró de nuevo su reloj. ¿Por qué demonios estaba pensando en esas cosas en aquel momento? De todos modos, aquello era como una pesadilla, porque eran las afectadas quienes tomaban sus propias decisiones, quienes cargaban con la responsabilidad y quienes tenían que vivir con ellas. Y encima sabía que esas mujeres estaban felices y contentas con sus nuevos pechos. Dís echó otro vistazo a su reloj con la esperanza de que el tiempo hubiese transcurrido más deprisa de lo que le parecía. Naturalmente, no era así. El tiempo se arrastraba como un gusano, como siempre que quería que pasara deprisa. La espera la fastidiaba por bastantes motivos, le recordaba que Ágúst era más cotizado que ella, aunque ella fuera exactamente igual de hábil que él, si no más ya, en los últimos tiempos. Él era mayor y tenía más experiencia, pero había empezado a estancarse. Además, Dís se percataba de que había empezado a mostrar menos interés por la profesión. Hacía un débil intento de disimularlo aparentando interés cuando Dís hablaba de artículos que había leído, como, muy recientemente, sobre una intervención en la almohadilla de la planta del pie que facilitaba a las mujeres caminar con zapatos de tacón. Dís oyó abrirse la puerta del despacho de Ágúst y escuchó la cortés charla entre él y la paciente, a la que obviamente quería acompañar hasta la puerta. Dís se sentó bien erguida cuando oyó a Ágúst cerrar la puerta de salida. Por fin.
– Creía que no iba a terminar nunca -dijo Ágúst al entrar en el despacho de Dís-. Perdona la espera -se dejó caer en la silla, se aflojó el nudo de su carísima corbata y el último botón de la camisa-. Acaba de tener un niño y no puede esperar para volver a ponerse el bikini.
A Dís ni se le pasó por la cabeza hacer un comentario. Le apetecía ir a nadar y marcharse a casa.
– Estoy lamentando el interrogatorio de ayer -dijo, entrando así directamente en materia-. La policía sabe que me lo llevé yo. Tengo esa corazonada.
– Venga, mujer -dijo Ágúst frotándose los hombros con la mano y pensando en otra cosa-. ¿Cuándo tienes que presentarte mañana? Por suerte, yo no tengo ningún paciente hasta las diez.
Dís se sintió inundada de furia. Ese hombre no comprendía lo que pasaba, ahí estaba, tan ridículamente indiferente mientras ella no aguantaba los nervios. Y eso que todo había sido culpa suya.
– Hay un hombre encerrado por el asesinato de Alda -dijo Dís con toda la tranquilidad de la que fue capaz-. ¿No te molesta eso ni siquiera un poquitín? -en su voz sonaba claramente la ira.
Ágúst miró fijamente a Dís, como si estuviera volviéndose loca.
– ¿Y por qué tendría que molestarme? -preguntó, molesto-. Estoy encantadísimo con que la policía haya encontrado ya al criminal -apartó los ojos de Dís-. Tú también deberías alegrarte, en vez de andar dándole vueltas a puras imaginaciones que nunca se realizarán.
Читать дальше