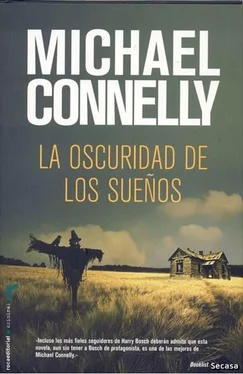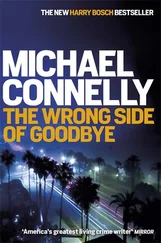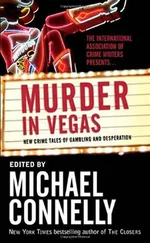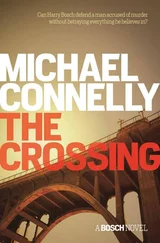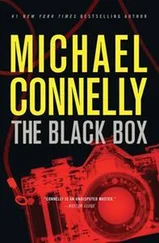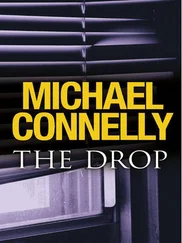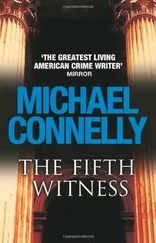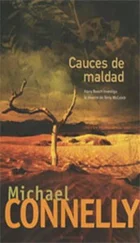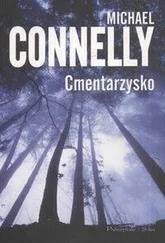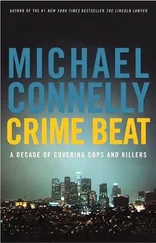Negué con la cabeza y no respondí. Noté que me ruborizaba y me volví a mirar por la ventana.
– Eh, pero no pasa nada -dijo Lester.
Me volví a mirarlo e interpreté la expresión de su cara.
– ¿Qué quieres, Sonny?
– Una parte, nada más. Trabajamos en equipo. Voy contigo a Sylmar y al tribunal y hago el trabajo fotográfico. Tú presentas una solicitud de fotógrafo y pones mi nombre. De todos modos el paquete queda mejor, sobre todo para presentarlo.
Se refería a presentarlo al Pulitzer y otros premios.
– Mira -dije-, ni siquiera he hablado con mi redactor de esto. Te estás adelantando. Ni siquiera sé si…
– Les encantará y lo sabes. Van a darte libertad para que lo trabajes y puede que me liberen a mí también. ¿Quién sabe?, a lo mejor los dos ganamos un premio. No pueden echarte si llegas a casa con un Pulitzer.
– Estás hablando de la última posibilidad, Sonny. Estás loco. Además, a mí ya me han echado. Tengo doce días y luego me importará una mierda el Pulitzer porque ya no estaré.
Vi que sus ojos registraban sorpresa por mi despido. Luego asintió como si computara esa nueva información en el escenario que estaba desarrollando.
– Entonces es el adiós definitivo -dijo-. Ya lo pillo: los dejas con un artículo tan bueno que tendrán que llevarlo a concursos aunque tú ya te hayas ido, y que les den.
No respondí. No había pensado que fuera tan fácil de interpretar. Me volví hacia la ventana. Allí la autopista estaba elevada y vi los edificios que se apilaban unos contra otros. Muchos tenían lonas impermeabilizadas sobre los techos viejos y con goteras. Cuanto más al sur de la ciudad te dirigías, más lonas de ese tipo veías.
– De todos modos quiero participar -dijo Lester.
U na vez garantizado el acceso completo a Alonzo Winslow y su caso, estaba preparado para discutir el artículo con mi redactor. Con eso me refería a decir oficialmente que estaba trabajando en ello para que mi SL pudiera ponerlo en su previsión a medio plazo. Cuando volví a la redacción, fui directamente a la Balsa y encontré a Prendergast en su mesa. Estaba muy ocupado escribiendo en el ordenador.
– Prendo, ¿tienes un momento?
No levantó la mirada.
– Ahora mismo no, Jack. Estoy ocupado preparando la previsión para las cuatro. ¿Tienes algo para mañana además del artículo de Angela?
– No, quería hablarte de algo a más largo plazo.
Dejó de teclear y levantó la mirada hacia mí. Me di cuenta de que estaba perplejo. ¿De qué largo plazo podía hablar alguien que iba a marcharse en doce días?
– No tan largo plazo. Podemos hablar más tarde o mañana. ¿Angela ha entregado el artículo?
– Todavía no. Creo que estaba esperando que lo leyeras tú. ¿Puedes ponerte ahora? Quiero colgarlo en la web en cuanto lo tengamos.
– Enseguida.
– Vale, Jack. Hablaremos más tarde, o mándame un mail rápido.
Me volví y barrí la redacción con la mirada. Era grande como un campo de fútbol. No sabía dónde estaba el cubículo de Angela, pero sabía que estaría cerca. Cuanto más nuevo eras, más cerca de la Balsa te tenían. Los rincones de la redacción eran para los veteranos que supuestamente necesitaban menos supervisión. El lado sur se llamaba Baja Metro y estaba habitado por periodistas veteranos que todavía producían. El lado norte era el Trastero, donde se situaban los periodistas que hacían poco periodismo y que escribían todavía menos. Algunos de ellos gozaban de posiciones sacrosantas en virtud de conexiones políticas o premios Pulitzer, y otros simplemente tenían una sorprendente habilidad para pasar desapercibidos y escapar de la atención de los redactores que distribuían trabajo o de quienes hacían los recortes corporativos.
Por encima de la mampara de uno de los cubículos más próximos vi el pelo rubio de Angela. Me acerqué.
– ¿Cómo va? -Dio un respingo-. Lo siento. No quería asustarte.
– No pasa nada. Estaba absorta leyendo esto. -Señaló el ordenador.
– ¿Es el artículo?
Se puso colorada. Me di cuenta de que se había recogido el pelo en la nuca y había metido un lápiz en el nudo. Le daba un aspecto aún más sexy de lo habitual.
– No, en realidad no, es de Archivos. Es el artículo sobre ti y ese asesino al que llamaban «el Poeta». Pone los pelos de punta.
Examiné la pantalla más de cerca. Había sacado de los archivos un artículo de hacía doce años, de cuando trabajaba en el Rocky Mountain News y competí con el Times en un reportaje sobre un caso que se había extendido desde Denver a la Costa Este y luego había vuelto a Los Ángeles. Era la historia más formidable que había descubierto. Había sido la cima de mi vida periodística; no, más que eso, había sido la cima de toda mi vida, y no me gustaba que me recordaran que ya hacía mucho tiempo que había cruzado ese punto.
– Sí, fue bastante espeluznante. ¿Has terminado con tu artículo de hoy?
– ¿Qué le pasó a esa detective del FBI con la que trabajaste, Rachel Walling? Otro de los artículos dice que la sancionaron por saltarse normas éticas contigo.
– Sigue por aquí. En Los Ángeles, de hecho. ¿Podemos ver el artículo de hoy? Prendo quiere que lo entreguemos para ponerlo en la web.
– Claro. Lo tengo escrito. Estaba esperando a que lo vieras antes de entregarlo.
– Voy a buscar una silla.
Cogí una de un cubículo vacío. Angela me hizo sitio a su lado y leí el artículo de trescientas palabras que había escrito. La previsión de maquetación le había reservado doscientas cincuenta, lo cual significaba que terminaría reducido a doscientas, aunque siempre podías extenderte más para la edición digital, porque allí no había restricciones de espacio. Cualquier periodista que se preciara tendía de manera natural a pasarse de la previsión. El ego dictaba que tu artículo y tu capacidad de escribir iría ascendiendo por la escala de redactores que lo leerían y se irían dando cuenta de que, al margen de para qué edición lo hubieras escrito, era tan bueno que no merecía ningún recorte.
La primera corrección que hice yo fue para quitar mi nombre de la firma.
– ¿Por qué, Jack? -protestó Angela-. Lo hemos investigado juntos.
– Sí, pero tú lo has escrito. Tú lo firmas.
Se estiró sobre el teclado y puso su mano sobre mi mano derecha.
– Por favor, quiero tener una firma contigo. Significaría mucho para mí.
La miré con escepticismo.
– Angela, esto es una columna de treinta centímetros que probablemente van a reducir a veinte y van a enterrar en el interior. Es solo otra noticia de asesinato y no necesita dos firmas.
– Pero es mi primer artículo en el Times y quiero que lleve tu nombre.
Todavía tenía su mano sobre la mía. Me encogí de hombros y asentí.
– Como quieras.
Me soltó y yo volví a escribir mi nombre en la firma. Entonces se estiró y me sostuvo la mano una vez más.
– ¿Es esta la que te hirieron?
– Eh…
– ¿Me dejas verla?
Giré la mano, exponiendo la cicatriz en forma de estrella que tenía entre el pulgar y el índice. Era el lugar por donde había pasado la bala antes de impactar en la cara del asesino al que llamaban «el Poeta».
– He visto que no usas el pulgar cuando escribes -dijo.
– La bala me seccionó un tendón y me operaron para volver a unirlo, pero el pulgar no ha vuelto a funcionar bien.
– ¿Qué se siente?
– Normal. Lo que pasa es que no hace lo que yo quiero que haga.
Se rio educadamente.
– ¿Qué?
– Me refiero a qué se siente al matar a alguien así.
La conversación se estaba poniendo extraña. ¿Cuál era la fascinación que tenía esa mujer, esa chica, con el homicidio?
Читать дальше