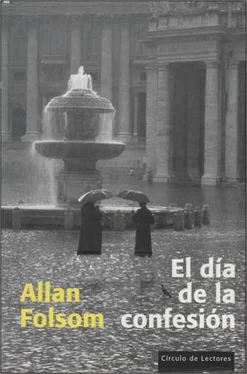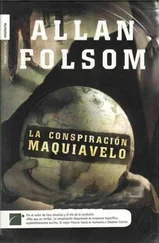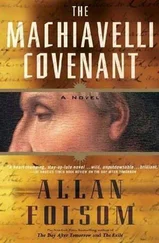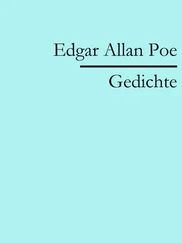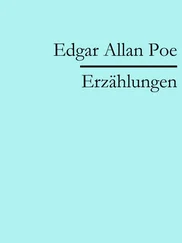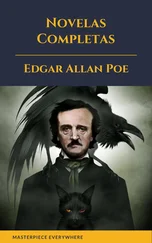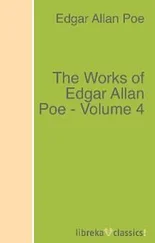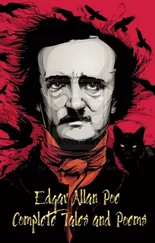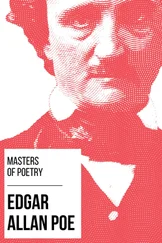Roscani sacudió la cabeza. ¿Por qué una Derringer? Dos disparos no permiten fallar más de una vez. Lo único bueno que tenía era su tamaño, ya que era fácil de ocultar. Roscani retrocedió un paso e hizo una señal a un miembro del equipo técnico, y la mujer se acercó con una bolsa de pruebas para recoger el arma. Luego él se volvió, salió del almacén y se dirigió a la oficina de la empresa de ambulancias. Vio a un montón de curiosos en la calle, observando desde detrás de una barrera policial. Roscani pensó en la última tarde y en lo que él y sus agentes habían averiguado tras visitar los hospitales de las afueras de Roma. No habían hallado un solo indicio que reforzara la hipótesis del vigesimoquinto pasajero del autocar, alguien que se hubiese alejado en medio de la confusión, o a quien hubiese recogido un coche o -al entrar en la oficina de la empresa, Roscani se fijó en un calendario de publicidad colgado de una pared- una ambulancia privada.
Castelletti y Scala lo esperaban en el interior. Estaban fumando y apagaron sus cigarrillos en cuanto vieron entrar a Roscani.
– Huellas dactilares, otra vez -dijo Roscani, despejando con una mano el humo de tabaco que permanecía suspendido en el aire-. Las huellas del español en el rifle homicida, las huellas de Harry Addison en la pistola que mató a Pio, ahora las huellas claras de un hombre que, supuestamente, nunca poseyó un arma y que, sin embargo, cometió un asesinato y se suicidó. Siempre huellas que apuntan de manera evidente a alguien. Bien, pues sabemos que éste no fue el caso del cardenal vicario. Así pues, ¿qué hay de los demás? ¿Y si hubiera una tercera persona que aprieta el gatillo y luego se asegura de estampar las huellas convenientes en el arma? La misma tercera persona cada vez. El mismo o la misma, tal vez incluso los mismos, mataron al cardenal vicario, a Pio, o hasta a los propietarios de la empresa de ambulancias.
– ¿El cura? -preguntó Castelletti.
– O quizá nuestra tercera persona, alguien completamente distinto. -Con aire distraído, Roscani sacó un chicle, lo desenvolvió y se lo metió en la boca-. También cabe la posibilidad de que el cura se encontrase malherido y lo trasladasen en ambulancia desde uno de los hospitales de las afueras de Roma hasta Pescara…
– Y esa tercera persona se enteró y vino hasta aquí en su busca -murmuró Scala.
Roscani lo miró, luego dobló con cuidado el papel y se lo introdujo en el bolsillo.
– ¿Por qué no?
– Si sigue este razonamiento acabará por deducir que Harry Addison no mató a Pio…
Roscani se alejó unos pasos, mascando despacio su chicle. Miró el suelo, luego el techo. A través de la ventana vio una gran bola roja que se elevaba sobre el Adriático. Luego se volvió.
– Tal vez no lo hizo.
– Ispettore capo…
Los detectives alzaron la mirada cuando entró un policía de Pescara, el rostro empapado en sudor.
– Es posible que tengamos algo más. El forense acaba de examinar el cuerpo de una mujer que murió anoche, en el incendio de un piso…
Roscani lo supo antes de que se lo dijeran.
No murió en el incendio.
– No, señor. La asesinaron.
Roma, 6.30 h
Harry se dirigió al Coliseo con la cabeza gacha, sin reparar en el tráfico matinal de la Via dei Fiori Imperali, que circulaba junto a él. En ese momento, lo fundamental era mantenerse en movimiento. Era la única manera de no perder la escasa cordura que aún le quedaba. Coches. Autobuses. Motos. Rugiendo, yendo de un lado a otro. Toda una sociedad abismada en sus propios asuntos centraba sus pensamientos y emociones de un modo total e inocente en el día que empezaba, como solía hacer él cada día de su vida profesional antes de su viaje a Roma. Era algo tan cómodo y cotidiano como unos viejos zapatos.
Levantarse a las seis, ejercitarse durante una hora en el gimnasio contiguo a su dormitorio, ducharse, desayunar con clientes efectivos o potenciales, y encaminarse al despacho, con el móvil siempre a mano, incluso en la ducha. Como ahora: llevaba el móvil allí mismo, en el bolsillo. Sólo que no era lo mismo. El teléfono móvil estaba allí, pero no se atrevía a usarlo. Podían seguir el rastro de la llamada, y toda la zona se encontraría cercada por la policía en un santiamén.
De pronto pasó del sol más ardiente a la sombra más profunda. Levantó la vista y advirtió que se hallaba bajo la sombra del Coliseo. Casi con la misma rapidez, sus ojos captaron un movimiento en la oscuridad, y se detuvo. Una mujer con un vestido harapiento miraba desde la base de los antiguos arcos. Junto a ella apareció una mujer de similar aspecto. Y luego una tercera, ésta con un bebé. Gitanos.
Dio la vuelta y vio que había más. Ocho o diez al menos, y empezaban a rodearlo. Estrechaban el círculo poco a poco. Algunas iban solas, y otras en parejas o en grupos de tres. Todas eran mujeres, y la mayoría llevaba niños con ellas. Aprisa, Harry se volvió hacia la calle. No había nadie. Ni un guardia. Ni un turista. Nadie.
De pronto sintió un tirón y miró hacia abajo. Una vieja le levantaba las perneras para examinar sus zapatos. Harry se echó atrás, pero de nada le sirvió. Había otra mujer, más joven, allí mismo, con una mano extendida, para que le dieran dinero, mientras con la otra acariciaba la tela de sus pantalones. El hecho de que fuera un sacerdote parecía no importarles. Luego sintió que algo le rozaba la espalda y que una mano buscaba su cartera.
Giró de golpe, extendiendo el brazo; se encontró con un trozo de tela en la mano y arrastró con él a una joven que gritaba histérica. Las demás retrocedieron, asustadas, sin saber qué hacer. La mujer a quien sujetaba chillaba como si estuviesen asesinándola. Harry tiró de ella hasta tenerla cara a cara.
– Hércules -musitó-, quiero ver a Hércules.
Sentado con una mano en la cadera y sosteniendo la barbilla con la otra, el enano miraba atentamente a Harry. Acababan de dar las doce y se hallaban en un banco en una pequeña plaza polvorienta al otro lado del Tíber, en el barrio Gianicolo de Roma. En el bulevar que conformaba el límite más lejano de la plaza había mucho tráfico. Salvo por dos ancianos sentados en otro banco, estaban solos. Pero Harry sabía que los gitanos estaban allí, en algún lugar, fuera del alcance de la vista, acechando.
– Por su culpa, la policía encontró mi túnel. Por su culpa, ahora vivo en la calle. Muchas gracias. -Hércules se mostraba enojado.
– Lo siento…
– Y sin embargo, está aquí otra vez. Para buscar ayuda en lugar de ofrecerla.
– Sí.
Hércules apartó la vista a propósito.
– ¿Qué quiere?
– Que sigan a alguien. A dos personas, en realidad. Usted y los gitanos.
Hércules se volvió hacia Harry.
– ¿A quiénes?
– A un cardenal y a un cura. Saben dónde está mi hermano… y me llevarán hasta él.
– ¿Un cardenal?
– Sí.
De pronto, Hércules recogió una muleta que había dejado debajo del banco y se puso de pie.
– No.
– Le pagaré.
– ¿Con qué?
– Con dinero.
– ¿Cómo piensa conseguirlo?
– Lo tengo… -Harry vaciló, luego extrajo del bolsillo el dinero que le había dado Eaton-. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto para usted y los gitanos?
Hércules dirigió la vista primero hacia el dinero, y luego hacia Harry.
– Es más de lo que le di. ¿De dónde lo ha sacado?
– Lo tengo…, y es lo único que importa. ¿Cuánto quiere?
– Más que eso.
– ¿Cuánto más?
– ¿Puede conseguirlo? -Hércules parecía sorprendido.
– Eso creo…
– Si puede conseguir tanto dinero, ¿por qué no le pide a la gente que se lo da que siga al cardenal?
Читать дальше