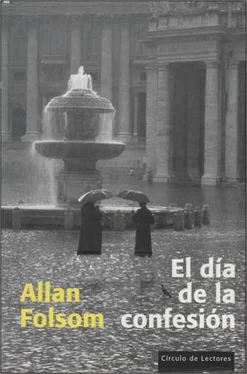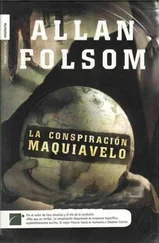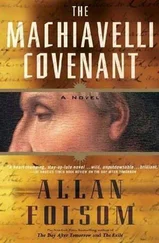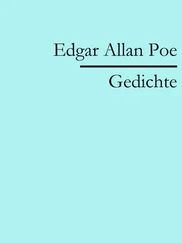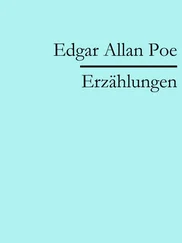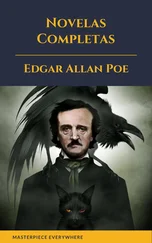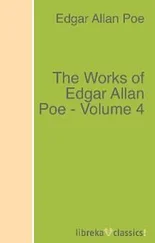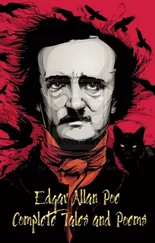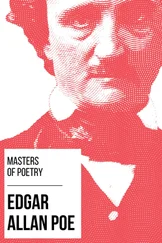Si es que llamaba.
«No tiene la menor idea de qué está ocurriendo ni de dónde se está metiendo.» Las palabras del padre Bardoni regresaban una y otra vez, escalofriantes, a su mente.
El hombre de camisa azul era uno de los policías de Farel, y había estado vigilando al padre Bardoni, no a Harry. Eaton se había mostrado convencido de que algo oscuro se tejía en las altas esferas de la Santa Sede. Y tal vez a esto se refería el padre Bardoni cuando le advirtió que cualquier intromisión era inoportuna y peligrosa; tal vez quiso hacerle entender que estaba a punto de ahogar a todos con sus propias olas.
Harry apartó la vista del teléfono. No sabía qué hacer. Al presionar a Marsciano tal vez empeoraría aún más las cosas. Pero ¿para quién? ¿Para Marsciano? ¿Para la gente de Farel? ¿Para alguna otra persona involucrada?
Sin motivo aparente, tomó el cuchillo que había empleado para cortar el pan y el queso. Era un cuchillo de cocina corriente, con el filo ligeramente romo. Como cuchillo, no resultaba impresionante, pero sí eficaz. Sosteniéndolo en alto, lo hizo girar en la mano y vio un destello de la luz en la hoja. Luego, con un movimiento natural, se volvió y lo hundió en lo que quedaba de pan. Lo único que importaba era la seguridad y el bienestar de su hermano. Todo lo demás -el Vaticano y sus intrigas- podía irse al diablo.
Hospital de San Juan, Via dell'Amba Aradam, 21.50 h
Harry se encontraba solo en la pequeña capilla, sentado en un banco a tres filas del altar, con la boina negra en el bolsillo de la chaqueta y la cabeza agachada, en actitud de oración. Llevaba allí quince minutos cuando se abrió la puerta y un hombre con camisa de manga corta y lo que parecían ser unos pantalones Dockers Levi de color marrón entró y se sentó cerca.
Harry consultó su reloj y se volvió hacia la puerta. Marsciano había quedado en presentarse veinte minutos antes. Sólo cuando decidió concederle cinco minutos más descubrió, asombrado, que el recién llegado era Marsciano.
Durante un rato largo el cardenal permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada, en silencio. Al fin alzó la vista, miró a Harry y señaló con un gesto una puerta que había a la izquierda. Luego se puso de pie, se santiguó delante del altar y desapareció por aquella puerta. Al mismo tiempo, una pareja de jóvenes entró, se arrodillaron delante del altar, se santiguaron y se sentaron juntos en la primera fila.
Harry contó despacio hasta veinte, luego se irguió, se santiguó y salió por la misma puerta que Marsciano.
El cardenal aguardaba en el otro extremo, en un corredor estrecho.
– Venga conmigo -indicó Marsciano.
Sus pisadas resonaban sobre las gastadas baldosas blancas y negras. El cardenal condujo a Harry por el pasillo vacío hacia una parte antigua del edificio. Tras torcer por otro corredor, Marsciano abrió una puerta y entraron en un pequeño recinto privado destinado para la oración. Poco iluminado, más íntimo que el primero, tenía un suelo de piedra y unos cuantos bancos de madera pulida frente a una sencilla cruz de bronce. Arriba, a izquierda y derecha, altas ventanas, oscuras contra el cielo nocturno, llegaban hasta el techo.
– Quería verme. Aquí estoy, señor Addison.
Marsciano cerró la puerta y se situó de tal manera que sus ojos y la frente quedaron en sombras. De un modo deliberado o no, destacaba su autoridad, recordando a Harry que, fuera lo que fuese, Marsciano seguía ocupando un lugar importante dentro de la jerarquía de la Iglesia.
Aun así, Harry Addison no podía permitirse el lujo de dejarse intimidar.
– Mi hermano vive, Eminencia, y usted sabe dónde está.
Marsciano guardó silencio.
– ¿De quién lo protege? ¿De la policía? ¿De Farel?
Harry sabía que Marsciano lo miraba a los ojos, aunque él no alcanzaba a ver los suyos.
– ¿Quiere usted a su hermano, señor Addison?
– Sí…
– ¿Quiere a su hermano? -repitió Marsciano, esta vez más decidido, exigente, implacable-. Ustedes se habían distanciado. Llevaban años sin hablarse.
– Pero es mi hermano.
– Muchos hombres tienen hermanos.
– No le entiendo.
– Han estado separados todo este tiempo. ¿Por qué es tan importante para usted ahora?
– Pues porque lo es.
– Entonces, ¿por qué pone en peligro su vida?
Los ojos de Harry centellearon de cólera.
– Sólo dígame dónde está.
– ¿Ha pensado en lo que hará cuando lo sepa? -Marsciano no hizo caso a Harry y siguió hablando-. ¿Quedarse con él donde está? ¿Permanecer oculto toda la vida? Tarde o temprano comprenderá que debe enfrentarse a una cuestión apremiante: la policía. Y cuando lo haga, señor Addison, los asesinarán a ambos. A su hermano, por lo que sabe. A usted, porque creerán que se lo habrá dicho.
– Pero, ¿qué es lo que sabe?
Marsciano permaneció en silencio durante largo rato, luego dio un paso adelante y la luz le iluminó el rostro por primera vez. Harry vio no a un aristócrata papal, sino a un hombre destrozado y sobrecogido, más de lo que Harry habría creído posible. Esto lo pilló completamente por sorpresa.
– Intentaron matarlo una vez. Están intentándolo otra vez. Han enviado a un asesino para darle caza. -Marsciano lo miró a los ojos-. Via di Montoro 47. No se crea que nadie lo ha visto entrar en aquel piso. No se crea que su disfraz de cura le servirá de mucho. Se lo advierto por última vez: ¡manténgase al margen! Porque de lo contrario…
– ¿Dónde está? ¿Qué diablos es lo que sabe?
– …de lo contrario, yo mismo les diré dónde está. Y si lo hago, ninguno de los dos volverá a saber de él. -La voz de Marsciano languideció hasta convertirse en un susurro-. Esto es lo que se juega…
– La Iglesia. -Harry sintió un escalofrío al decirlo.
El cardenal lo miró fijamente durante unos instantes, luego se volvió de golpe, abrió la puerta de un tirón y desapareció en el pasillo, mientras sus pasos se desvanecían en el silencio.
Tres horas más tarde, lunes 13 de julio, 1.20 h
Roscani contestó la llamada desnudo, como dormía en verano. Miró a su mujer, pidió que no colgaran y se puso un batín ligero. Unos instantes después levantó el auricular en su estudio, al tiempo que encendía la lámpara del escritorio.
Habían encontrado muertos a un hombre de mediana edad y a su mujer en un contenedor situado junto a la empresa de ambulancias de la que eran propietarios, en Pescara. Llevaban muertos casi treinta y seis horas cuando los descubrieron unos familiares. Al principio, la policía local lo había atribuido a un asesinato seguido de un suicidio, pero después de interrogar a amigos y parientes, había descartado la hipótesis. Y, por si guardaba alguna conexión con la investigación en curso, había decidido informar al Gruppo Cardinale en Roma.
Pescara, 4.30 h
Roscani dio una vuelta por el escenario del crimen, el almacén que se hallaba detrás del Servizio Ambulanza Pescara. Ettore Caputo y su mujer tenían seis hijos y llevaban treinta y dos años casados. Discutían sin cesar, aseguró la policía de Pescara, y sobre cualquier cosa. Sus peleas eran a gritos, violentas y apasionadas. Pero nadie había visto nunca que uno le pusiera la mano encima al otro. Y Ettore Caputo nunca había tenido una pistola.
La señora Caputo había recibido un disparo primero. A quemarropa. Y, al parecer, su esposo se había pegado un tiro a continuación, porque el arma presentaba sus huellas dactilares. Era una Magnum Derringer 44 de dos disparos. Poderosa, pero pequeña. Una clase de pistola que nadie conoce, salvo que sea aficionado a las armas de fuego.
Читать дальше