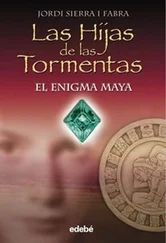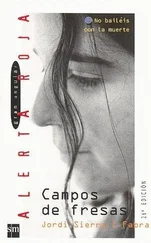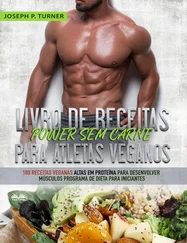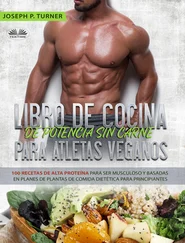15, y aún espero
ese sol que tanto quiero.
Y ese canto
que me libere del espanto.
15, y aún sueño
que el amor me da el empeño.
Corazón rojo
que de cárdeno parece roto.
15, y aún sé
que la vida no te da un porqué.
Solo grita
lo que despacio te quita.
15, y aún no entiendo
lo que el futuro acaba siendo.
Extraña danza
que arde y quema la esperanza.
15, y aún sonrío
queriendo alargar el desafío.
Que ni la muerte
pueda darme mejor suerte.
La mayoría de las chicas escribían poemas en la adolescencia, pero estaba segura de que pocos dejaban entrever aquella honesta profundidad, ni poseían tanta brevedad en los conceptos, ni tanta fuerza en las ideas, atrapando así los sentimientos para verterlos con sencillez sobre el papel. La frase final le hacía estremecer…
«Que ni la muerte pueda darme mejor suerte».
Hablaba del «espanto», de su «corazón roto», de «esperanza», de lo efímera que era la vida. ¡Con quince años!
Marta había madurado a golpes.
Pasó las hojas del cuaderno hacia atrás. La letra era menuda pero nerviosa, legible pero voraz, con detalles con los que cualquier grafólogo hubiera disfrutado, como los palos de las tes y las bes por arriba o los de las pes y las cus por abajo, los finales de las aes o las sinuosas curvas de las eses.
Iba a leer otro de sus poemas favoritos cuando llamaron a la puerta de su habitación. Tuvo tiempo de cerrar el cuaderno, pero no de guardar las fotografías. Su padre apareció por el quicio.
– Pensaba que ya dormías -dijo-. Iba a apagar la luz.
– Ven, pasa -le invitó.
Juan Montornés obedeció a su hija. Llegó hasta la cama, donde estaba sentada en cuclillas y descalza, y se colocó a su lado. Julia le enseñó las dos fotografías en las que aparecía Marta. La de su padre quedó a un lado, junto al cuaderno.
– ¿Qué te dice esta cara? -le preguntó.
– Que es una chica preciosa -reconoció él.
– Eres fotógrafo. Sabes reconocer el alma de una persona a través del objetivo. Dime qué ves en ella.
– ¿Quién es?
– Aquí tenía catorce años.
– ¿Tenía?
– Es la chica de mi trabajo -le costaba llamarla así, pero supuso que era necesario para tranquilizar a su padre.
– ¿De dónde las has sacado?
– Me las ha dado su abuela -mintió.
Juan Montornés ladeó la cabeza. Hizo un silencioso gesto de reconocimiento, y continuó pendiente de aquellas sonrisas, la que compartía con sus dos amigas y la de la imagen en solitario.
– ¿Cómo se llamaba?
– Marta.
– ¿Qué has averiguado?
– No, primero tú.
Su padre tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era pausada, analítica, dominada por una calma surgida de la experiencia. Había vivido media vida a través del ojo de sus cámaras. Había visto medio mundo a través de sus objetivos.
– Veo a una chica despierta, muy bella, consciente, inconsciente, mujer, niña, enérgica, llena de fuerza, pero también de desesperación, con unas ganas tremendas de vivir y un enorme lago seco en su corazón.
– ¿De veras ves todo eso? -alucinó Julia.
– Sí.
– Y has dicho… ¿desesperación?
– Mira esas manos -indicó su padre-. Cómo sujeta a sus dos amigas. No se apoya, las une, las atrae hacia sí misma, en una especie de equilibrio formal. No se limita a estar, las posee. Y en esa posesión reside la síntesis de su desesperación. Hay mucha soledad en la forma, mucha intensidad en el fondo. ¿Ves los dedos crispados? No existe relajamiento en ellos.
– Puede ser porque se están riendo.
– Puede, pero mira la otra -le mostró la individual-. Esa mirada mitad cansina, mitad salvaje; esa dejadez corporal que la hace incluso sexy pese a su adolescencia. Hay mucho fuego en sus ojos, y ella misma se encarga de canalizarlo entrecerrándolos, tal vez inconscientemente. No está sentada, ni caída en esa tumbona. Está en un trono, aunque es posible que ni supiera tampoco eso.
– Qué fuerte -reconoció Julia.
– ¿Quiénes son estas dos?
– Una se llama Patri, y la otra, Úrsula. A la primera no la hemos encontrado. A Úrsula, sí. Va de siniestra.
– ¿De qué?
– Toda de negro, ritual satánico, calaveras y ese rollo.
– ¿Está tu amigo Gil contigo en esto?
– Sí.
– Mejor.
– ¿Por qué?
– Acabas de empezar y ya te estás comiendo el coco.
– ¡Papá!
Fue a levantarse, y entonces Valeria Rius apareció por la puerta. Eso le detuvo.
– ¿Qué hacéis? -se interesó la recién llegada.
– Jugábamos a colegas -respondió su marido.
– ¿Puedo jugar yo también?
Juan Montornés le pasó las dos fotografías.
– ¿Qué te sugiere esa cara?
– Tristeza -la madre de Julia fue rápida.
– ¿Qué? -ella no pudo creerlo-. ¡Pero si está riéndose!
– A mí no me parece una risa, sino un grito.
– ¿Por qué?
– Porque le está diciendo a la cámara que quiere vivir, ser feliz, y lo hace con rabia, con… -buscó la palabra.
Julia supo justo cuál iba a pronunciar. La conocía. Acababa de decírsela su padre. Se estremeció al oírla.
– … desesperación.
Las revelaciones
Llevaban apostados treinta minutos delante de la casa de José María Ponce, con la moto a un lado y los cascos dispuestos. Las posibilidades que tenían habían sido desmenuzadas antes:
– ¿Y si va en coche y la salida del aparcamiento da a otra calle?
– Habremos perdido el tiempo.
– ¿Y si coge el metro?
– Tú lo sigues y luego me llamas por el móvil desde donde estés para que me reúna contigo.
– ¿Y si ya…?
– Julia.
– Vale, vale.
Treinta y cinco minutos. Cuarenta. Cincuenta.
– Ese no es un currante, a no ser que trabaje al lado de casa -indicó Gil-. Son las nueve menos veinte.
– ¿Y si preguntamos por su número a la Telefónica?
– Esa sí es una buena idea -reconoció él-. ¡Maldita sea!
Julia sacó su móvil dispuesta a marcar. No llegó a hacerlo.
– ¡Julia!
José María Ponce salía por la puerta de su casa, reconocible a pesar de que la fotografía de Marta había sido tomada de lejos y no tenía calidad. Incluso parecía llevar el mismo traje, oscuro, regio y sobrio. Sostenía una cartera en la mano y llevaba gafas.
Quedaron tensos, a la espera de ver qué hacía.
El hombre cruzó la calle, pasó cerca de donde se encontraban y se metió en un aparcamiento situado a unos diez metros. Julia y Gil intercambiaron una mirada, y fue ella la que echó a andar tras sus pasos mientras él se ponía el casco, por si acaso.
Julia no estuvo en el aparcamiento ni dos minutos. Salió a la carrera.
– ¡Va a salir en su coche, por aquí mismo! ¡Es el único acceso!
Se puso el casco, se montó detrás de Gil y, con la moto en marcha, aguardaron a que el automóvil del padre de Marta hiciera su aparición. Cuando sacó el morro y se sumergió en el tráfico, se pusieron casi tras él para no perderle. Después de todo, no tenía por qué sospechar nada. El vehículo era un BMW de lujo.
La persecución les llevó hacia la parte norte de la ciudad, hasta la Diagonal, para luego enfilar rumbo al sur y tomar la autopista de Tarragona y Lleida. El miedo de que saliera de viaje quedó abortado casi de inmediato porque el hombre tomó el primer desvío, el que llevaba a Sant Just Desvern, que resultó ser su destino. A velocidad más reducida, por una zona de oficinas, se metió en el aparcamiento de un edificio acristalado de color azulado y de unas cinco plantas de altura. Julia y Gil dejaron la moto al otro lado del mismo aparcamiento y esperaron a que su objetivo entrara.
Читать дальше