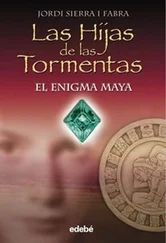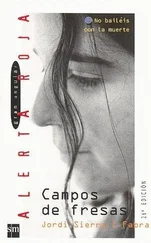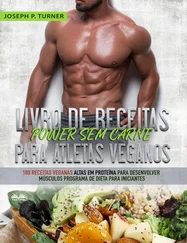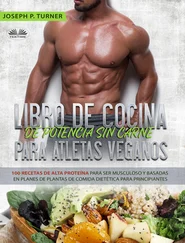– Sé inteligente, ¿vale?
La chica no contestó.
– Úrsula, no me hagas repetírtelo.
– Lo seré -prometió ella.
– Júralo.
– Te lo juro.
– Di «te lo juro, Lenox», por lo que más quieras.
– Te lo juro, Lenox.
– Por lo que más quieras.
– Por mi gata.
El musculitos sonrió. Pareció creerla. Todo el diálogo no había sido más que una forma de dominio, una cresta en la ola de la crispación. Ahora, la mano derecha, la de las bofetadas, llegó hasta la cabeza de la chica y se la acarició. Cada segundo se convirtió en un minuto. Luego bajó por la mejilla hasta llegar a la barbilla, y la obligó a levantarla y mirarle.
– ¿Por qué te pintas de esta forma? -le preguntó.
– Me gusta.
– Veamos a qué sabe…
El llamado Lenox se le acercó despacio y la besó. Úrsula continuó inmóvil. Luego, él le pasó la lengua por los labios. La mano descendió hasta el pecho. Se lo presionó.
Al separarse, nada había cambiado. Úrsula continuaba con la misma expresión de ira y miedo, y él sonreía.
– Buenas tetas -le dijo él-. Pero eso no sabe a nada.
Se apartó de su lado.
Era el fin de la conversación.
Gil tiró de Julia. Retrocedieron hasta salir de aquel espacio en el que serían descubiertos nada más aparecer el musculitos. Rebasaron el Audi y corrieron hacia la moto, sin detenerse ni para volver la cabeza. Al llegar a ella, intercambiaron una rápida mirada de complicidad.
No hizo falta decir ni una sola palabra.
Se pusieron los cascos y se montaron en la moto. Lenox ya estaba en el coche. Despacio, enfiló la calle, y ellos hicieron lo propio a unos veinte o veinticinco metros de distancia. No se acercaron más hasta que otro coche, una camioneta blanca, se interpuso entre ellos y su objetivo.
Afortunadamente, el Audi no aceleró en ningún momento.
A los dos minutos, por la dirección tomada, ellos ya sabían casi con toda seguridad hacia dónde se dirigía. A no ser que fuera una de aquellas casualidades en las que no creían.
Lenox y su Audi aparcaron en la misma entrada del Aurora. Seguía siendo de día, y temprano, pero ahora, en lugar de los coches de la mañana, había otra media docena. Gil y Julia pasaron de largo, por si las moscas, y en la misma curva que la primera vez retrocedieron para dar media vuelta. Pasaron por delante del club hasta la siguiente curva, y entonces él detuvo la moto y apagó el motor.
– ¿Qué piensas? -fue el primero en hablar.
– No lo sé -fue sincera Julia.
– ¿Alguna idea?
– ¿De periodista, de policía, de detective, de haber visto muchas películas?
– Vamos, Julia, aquí está pasando algo.
– ¿Te crees que no lo veo? Debieron de matarla por algo.
– ¿Y si su madre les dejó a deber dinero al morir? -señaló hacia el Aurora-. Debieron de ir por Marta.
– No me parece muy probable.
– Pues Úrsula, desde luego, está en el ajo.
Dejaron que sus pensamientos se atemperaran, pero lo único que consiguieron fue llenarse la cabeza de ideas, desde peregrinas hasta otras más lógicas, pero igualmente complicadas. Benigno Massagué solía decirles que «la verdad es siempre lo más simple».
¿Dónde estaba allí la sencillez de la verdad?
– ¿Qué hacemos?, ¿entramos? -propuso Julia.
– ¿A estas horas?, ¿los dos? -Gil arrugó la cara-. A un puticlub no creo que vayan parejas.
– Sí, si son dos viciosos o algo así, digo yo.
– ¿Tenemos tú y yo pinta de viciosos? -ahora Gil sonrió.
– Pues entra tú.
– ¿Y qué digo? «Hola, busco a Lenox. ¿Sabes algo de la muerte de Marta, tío?».
– Vale, yo solo digo que ahí dentro hay algo.
– Siempre estamos a tiempo de volver, cuando tengamos más pruebas.
– ¿Crees que las tendremos?
Gil no le respondió. No era necesario. Tampoco hacía falta decir qué iban a hacer a continuación, pero Julia lo expresó con palabras:
– Volvamos a casa de Úrsula.
– No hablará, y menos después de esto -Gil hizo de abogado del diablo-. El tal Lenox la estaba amenazando.
– Sabe algo, y Marta era su amiga.
Julia ya estaba sentada en la parte de atrás de la moto. No se habían quitado el casco, así que su cara tenía una expresión de chiste, con las mejillas apretadas y los labios algo salidos, en plan besucón. Gil la miró con aquella ternura que en las últimas horas parecía haber olvidado, o mejor dicho, aparcado. En los ojos de su compañera brillaba aquella férrea determinación que tanto le gustaba pero que, al mismo tiempo, le asustaba también.
Se lo dijo:
– ¿Crees que nos estamos metiendo en un lío?
– ¿Lo dices por Lenox, el puticlub…?
– Sí.
– ¡No! -movió una mano en plan pijo, de arriba abajo.
– Ah, vale -suspiró Gil, cargado de ironía.
Se hizo con el control de la moto e iniciaron el camino de regreso al barrio de Marta y Úrsula, a más velocidad. Volvieron a aparcar en el mismo lugar que unos minutos antes y recorrieron a pie el camino hasta el callejón. La puerta de la casa estaba cerrada, y también la ventana. Llamaron dos veces, sin éxito, y se enfrentaron a su desaliento.
– ¿El bar?
– Habrá que ver -se resignó él-. Tú espera aquí.
Gil caminó hasta el Bartolo, visible perfectamente desde su posición. Salvo que existiera una puerta posterior que comunicase con la vivienda, que debía de haberla, la del bar era el único acceso lógico. Al ver alejarse a su compañero, Julia se preguntó cómo se habían metido tan a fondo en todo aquello en solo unas horas, más aún después de prometer a sus padres y a su padrino que se trataba de un trabajo para la facultad y que no…
Gil no llegó a entrar en el bar. Se acercó a la cristalera y rápidamente dio media vuelta, como si hubiese visto un fantasma. Julia ya conocía la respuesta antes de formularle la pregunta.
– Está ahí -la informó-, detrás de la barra, ayudando.
– ¿Qué hacemos?
– Volvemos mañana, o esperamos.
– ¿Tienes algo que hacer?
– No.
– Entonces esperamos -fue determinante.
– A la orden, jefa.
– Oh…, lo siento, es que…
– Tranquila, no seas tonta. Yo también iba a proponértelo.
– ¿Dónde nos metemos? Aquí cantamos mucho.
– Lo ideal sería en un bar, pero el único que hay es este -Gil esbozó una sonrisa de resignación.
– Entonces nos quedamos aquí.
– Y si vienen los malos, ¿nos besamos para despistar?
Julia le devolvió la sonrisa. No fue perversa, solo picara.
– Aquí no hay malos -dijo, abarcando la calle.
– Ya me parecía -se encogió de hombros él.
Se sentaron en el castigado bordillo. Julia le observaba de reojo. Gil fingía mirar la rueda trasera de su moto. La calle tenía baches impresentables. De algún lado a su izquierda fluía una música crispada, hiriente, sin melodía alguna, más propia de una discoteca a altas horas de la madrugada que de allí; y de algún otro lado, a su derecha, un cantaor flamenco rasgaba el aire con su quebranto emocional. El resultado era un caos acústico ininteligible e inarmónico, pero demostraba que, allí, la vida ofrecía sus contrastes. Por la acera de enfrente pasaron dos subsaharianos cargados con fardos de ropa, y otro con lo que parecían ser discos compactos con destino a la venta callejera ilegal. Dos mujeres obesas hablaban por sus respectivas ventanas. De una tienda de verduras llegaban de vez en cuando sus aromas hasta ellos.
Una hora.
Hablaron de la facultad, del caso, de Marta, de todos los personajes vistos hasta ese momento.
Dos horas.
Hablaron de Gil y de Vic, de Julia y de la historia de sus padres, de sí mismos, aunque sin abordar algunos de los sentimientos que le dominaban a él o la hacían sentirse hipersensible a ella. Y de nuevo de Marta y su mundo, de aquellas fotos, de aquellos poemas. Cada vez que Julia abría el cuaderno y deslizaba la vista por uno, las lágrimas aparecían en sus ojos y el nudo de su garganta se clonaba con otro en la boca del estómago. Casi tres horas.
Читать дальше