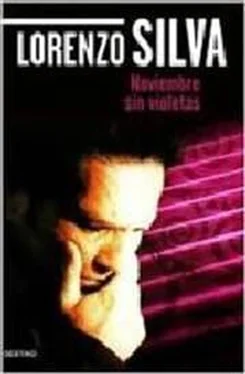– ¿Eres miope? -pregunté, para romper el silencio.
– No. Tengo hipermetropía. Nunca he entendido del todo en qué consiste.
– Ah.
– ¿Has dormido bien?
– Como un leño. Me cuesta recordar qué hacía y quién era antes de meterme en esa cama.
– Me alegro.
– Yo no. O quizá ahora sí.
– ¿Y por qué ahora?
– Porque ahora te estoy viendo ahí, sentada y tranquila.
– ¿Es que debería estar nerviosa?
– Al despertarme he temido que lo estuvieras. El teléfono de la policía es corto y fácil de recordar.
– Ya te he dicho que no pienso juzgarte. Si probaras a escucharme te ahorrarías esas preocupaciones. ¿Tienes hambre?
– Sí. ¿Hay algún sitio por aquí donde podamos ir a cenar?
No sé por qué formulé aquella inconsecuente invitación. Quizá estaba todavía aturdido por la reciente inconsciencia, quizá me dejé arrastrar por la euforia de mis músculos descansados. Quizá quería simplemente agradecerle a Inés su hospitalidad y también, por qué no, la irracionalidad de su actitud. Pero ella me disuadió con una intransigencia que no menoscababa la dulzura de su voz.
– No, no quiero salir. No me gusta estar fuera de casa. Además, ya he preparado la cena. Te estaba esperando. Ya temía que iba a tener que empezar sin ti.
Acaté con resignación sus deseos. Antes de que se me escapara de nuevo a la cocina, pregunté:
– ¿El cuarto de baño?
– Por el pasillo. Al fondo.
El cuarto de baño tenía los azulejos de color malva pálido, un espejo enorme y una bañera igualmente desproporcionada. Sobre las repisas se alineaban centenares de frascos de productos cosméticos. Pero era curioso: ella apenas iba maquillada. En cuanto me fijé mejor me di cuenta de que todo eran cremas: hidratantes, protectoras, antiarrugas. Inés velaba por su piel de porcelana. También había colonia de lavanda y el perfume de violetas, en un frasco de vidrio de forma oval. Por lo que había aprendido en las tediosas tardes en la sala de televisión del balneario, entre los ronquidos feroces de algunos ancianos, el desodorante que usaba, aunque tenía una fragancia bastante comedida, se anunciaba como un arma capaz de hacer que individuos de impecable indumentaria y complexión atlética se arrojaran a procelosas piscinas para recoger la rosa que la torpeza o la malicia de la usuaria había precipitado en sus aguas durante un tumultuoso cóctel nocturno. Avergonzado de mis pesquisas de subinspector entusiasta, terminé mi adecentamiento y fui en busca de mi anfitriona. Antes pasé por el dormitorio, para dejar mis utensilios de aseo. La cama había sido restituida a un irreprochable estado de revista y ante la ventana abierta las cortinas se agitaban con la brisa nocturna. La habitación, iluminada por el resplandor mitigado que venía de la calle, refrescada por la brisa, ofrecía un aspecto decididamente acogedor. También, admití, contribuían a dar aquella impresión la pulcritud de aquella mujer y el residuo ahora casi imperceptible de su olor. Posiblemente era el primer sitio en el que me sentía a gusto en los últimos meses, o en los últimos años. No estaba autorizado a sacar conclusiones y no las saqué. Pero me quedé allí durante largos minutos, aspirando el aire limpio, olvidando que fuera había unos cuantos misterios hostiles que debía y no sabía desentrañar.
Cuando pude salir de mi abstracción y retornar a la sala, la mesa estaba ya dispuesta. Había puesto un mantel blanco, había sacado la cristalería y plantado una flor roja en cada copa. También había colocado dos velas, evidentemente. Era un detalle que jamás debía descuidar el libro de tapas metalizadas, y aunque las velas suministran una luz más bien escasa para acometer el despiece de según qué viandas, no sentí que, tratándose de aquella mujer, mi alma desaprobara con rotundidad la cursilería. De algún modo, Inés ostentaba una especie de portentosa irresponsabilidad, que le permitía perpetrar sin consecuencias ocasionales atentados contra lo que algún fantasma que dormía en mi cabeza consideraba buen gusto. La razón por la que el fantasma la perdonaba no es algo que pueda explicar en dos palabras. Por un lado tenía que ver con la ilógica urdimbre de su conducta en general, a cuyo amparo lo que en otra persona habría sido un cálculo deficiente en ella no podía parecer más que un albur difícilmente reprobable. Por otra parte, era innegable que mi fantasma se veía intensa y favorablemente impresionado por no pocos de los demás recursos que ella empleaba. Por expresarlo de un modo un tanto indiscriminado, a una mujer sin encanto no se le aguanta un pisotón fortuito, pero si una mujer que sí posee encanto decide hundirle a uno su lindo pie en los testículos, es bastante posible que eso incremente su interés.
La comida que me sirvió acabó de ponerme de su lado. Empezó con una sopa de pescado y siguió con un guisado de carne, que pude regar generosamente con un vino de verdad. Mientras degustaba aquellos manjares olvidados comparé más de una vez con la fría asepsia y la desoladora temperancia de la ordenada bandeja que me había servido Lucrecia. Inés la había superado desde lejos, y en cuanto en mi estómago se acumuló la cantidad suficiente de alimento y en mi sangre la adecuada proporción de alcohol, estuve dispuesto a rendirle el homenaje que le correspondía. Durante la cena, no obstante, apenas hablamos. Ella me miraba y se dejaba mirar, y cuando mi copa estaba vacía yo la llenaba y reponía el nivel de la suya, a la que nunca le faltaba más de un sorbo. Ya antes de verla a través de los vapores del vino había reparado en que, sin haberse vestido de un modo especial, algo en su imagen resultaba distinto, más tentador. Tal vez se había retocado la línea de las pestañas, o se había empolvado ligeramente las mejillas. Tal vez fueran, a pesar de todo, las velas, a cuya luz fluctuante sus ojos aparecían inundados de un agua inmóvil. También creo que se había desabrochado un botón de la blusa, y mi mirada caía a veces de forma vertiginosa por el nevado desfiladero que se abría entre sus pechos, fragantes eflorescencias de nácar que contrastaban por su abultada firmeza con la frágil escualidez del resto de su cuerpo. Intermitentemente pensaba y reconocía que aquella criatura que leía libros de tapa metalizada, que gustaba por igual de la más sintética y estrepitosa música moderna y de estériles fondos de violines, que había sido diez años atrás una adolescente caprichosa e inoportuna, estaba teniendo la maña de dejarme navegar libremente hacia ella como no recordaba que ninguna mujer lo hubiera hecho antes, ni siquiera en situaciones mucho menos comprometidas. Había temido el instante de la cena, y mis temores habían abarcado por igual la hipótesis de que me sometiera a algún desordenado interrogatorio y la de que hubiera de soportar su defectuosa filosofía romántica. Pero ella había respetado mis deseos de no hablar ni escuchar, y para respetarlos había tenido que adivinarlos previamente. Se había limitado a traerme comida apetecible y bebida reconfortante, y había permanecido bella y retirada frente a mí. No sé si había previsto que yo necesitaba aquella paz para precipitarme sin reticencias a toda suerte de embriagueces. Pero en cuanto vi ante mí la oportunidad, por huir de mi memoria y del esqueleto incompleto y tambaleante de mis planes, me dejé arrastrar con el júbilo y el arrojo de un hombre condenado. Primero fue el vino y el placer de olvidar. Y después, poco a poco y sin que quedara dentro de mí apenas nada que pudiera impedirlo, empezó a ser ella. No pretendo alegar que mis facultades estaban disminuidas por el alcohol cuando mis fantasías comenzaron a estimularse con la presencia de Inés. Era aceptablemente consciente de lo que ocurría, es decir, lo era en la misma medida en que lo había sido cuando ante el sabor del primer sorbo de vino había decidido emborracharme.
Читать дальше