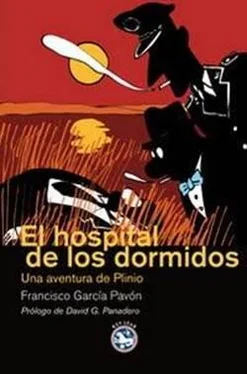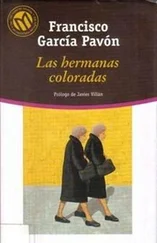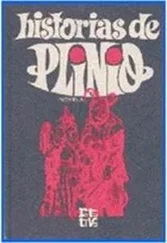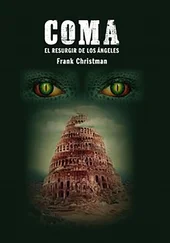– No huele.
– ¿O estará drogado?
– Yo no sé cómo se quedan los drogados. En mi vida he visto a uno.
– Yo tampoco… Y cualquiera se lo lleva al pueblo. Con lo que pesa este hombre necesitaríamos otros dos como nosotros para acercarlo al auto… Voy ahí, a la casa de los Peinado, que alguien debe de haber, puesto que están los chicos, y nos echan una mano.
– Espérate un poco, a ver si resucita.
– Espero un pito -dijo Plinio ofreciéndole un caldo.
– Bueno. Todas tus esperas son tabaqueras.
– Nuestras esperas.
– No estaría mal poderse fumar un pito, el último cuarto de hora, en espera de la muerte.
– Yo, desde luego, como tenga aliento, me lo fumo.
– Y yo… A ver si nos entierran con la colilla en la boca.
Encendieron y, después de dar la primera chupada, con los ojos bien puestos en la lumbre, quedaron mirando a Manuel García El Toledano , que en aquella posición más cómoda, parecía estar a gusto.
– Y el tío va de traje nuevo, corbata hermosa y camisa limpia.
– Ya sabe usted que estos Toledanos son más presumios que una novia con el ramo.
– Si, para andar por el pueblo, pero para salir al campo, no me digas.
– Entonces usted cree que ha venido de excursión.
– Yo, Manuel, creo lo que tú digas.
– Cómo va a venir solo y se va a tumbar ahí en tan mala postura… A ver qué lleva en los bolsillos.
Se puso Plinio en cuclillas y empezó a registrarle todos los huecos.
– Lleva su cartera con billetes…, el reloj de oro, monedas, mechero, gafas, la alianza.
– Normal.
El Toledano, como incomodado al sentir manos por tantas partes del cuerpo, se dio media vuelta y quedó con el perfil hacia la zarzamora.
Cuando acabaron el cigarro los justicias, el tumbado seguía igual.
– Bueno, creo que ya ha estado bien. Éste no amanece. Voy a ver si hay algún Peinado y nos ayuda a llevarlo.
– Venga. Te esperamos.
«Cada día cosas nuevas. Pero un hombre con la cara meada no había visto nunca. Y un Toledano , además. Tan relimpios… Éste ya tendrá los cincuenta bien cumplidos…»
Iba diciéndose Plinio río abajo.
Apenas llegó al solar del viejo molino, sonó una voz entre los árboles:
– Pero hombre, Manuel, ¿qué hace usted por este Guadiana jubilado?
Era Eladio Peinado, con su hermano Anselmo, el catedrático y astrónomo.
Después de cambiar saludos, les contó Plinio el percance, y los dos Peinado, más su hermano Emilio, las mujeres y el montón de chicos, fueron al lugar del tumbado…
– Pues nosotros no hemos visto ni oído pasar a nadie por aquí.
– Habrá sido mientras echábamos la siesta.
Plinio iba delante sin hacer preguntas, de momento.
El Toledano estaba panza arriba, como quedó después del registro, despatarrado, y con amago de sonrisa.
Lo estuvieron contemplando todos un rato y haciendo suposiciones nada esclarecedoras, hasta que por fin decidieron llevarlo a la casa de San Juan.
– Venga, a la una, a las dos y a las tres.
– Aunque somos tantos, pesa lo suyo.
– Estos Toledanos siempre fueron de mucho comer.
– No tengáis miedo que se vaya a despertar por más que lo movamos -dijo don Lotario-. Después de irte tú, Manuel, le he hecho más cosquillas, y le he tirado pellizcos, y que si quieres.
– El que no se despierta cuando se mean encima de él, no se despierta nunca -dijo una de las mujeres.
– No seas malagüera, que el tío está vivo y caliente -le replicó su marido.
– Creo que antes de meterlo en el coche convenía dejarlo un rato en una cama para ver si se anima -aconsejó Eladio-. ¿Te parece, Manuel?
– Como queráis… Era por no molestar.
El Toledano, con la cabeza caída hacia atrás, daba una especie de ronquidos gorgoritosos.
– Con la boca abierta, y con el meneo, ronca -dijo Anselmo.
– Venga -dijo otra de las señoras-, dejadme que le sujete un poco la cabeza al pobre.
Y se puso tras él cruzándole las manos bajo el cogote.
Al llegar a la puerta de la casa lo dejaron en el suelo.
– Venga, chicas, abrid las puertad de par en par para que podamos entrarlo. Y preparad una cama bien fuerte.
– Sí, aquí en la de hierro.
– Ya está.
– Venga, vamos al último viaje.
– Pero qué gafe está ésta…
– A una, a dos, a tres…
Lo tomaron entre casi todos los presentes por donde podían, y lo entraron en la habitación que estaba en el mismo portal, y dejaron caer sobre una cama muy ancha, de hierros dorados, que había en la penumbra. Se le quedó alzada la pernera del pantalón y se veían pétalos de flores de hinojo pegadas a los calcetines granate.
Ya bien posado en la cama, Manuel García soltó un suspiro muy profundo y reasomó la sonrisa de gusto, como si apreciara la comodidad del colchón o viera entre sueños algo de muy buen color.
– ¿Y usted, don Lotario, qué cree que puede ser esto? -le preguntó Emilio.
– Ni idea. Mis enfermos, cuando los tenía, tal vez por ser irracionales, no tenían males tan gustosos.
– Tapadlo un poco con la colcha, no sea que se enfríe -dijo la hermana de los Peinado.
– ¿Cómo va a enfriarse con esta tarde?
– Venga, vámonos fuera a tomar un vino y a ver si mientras se le hace de día.
Quedaron todavía unos segundos, como rebinando, con los ojos fijos en aquel corpachón con corbata, camisa con iniciales y brillantina en los aladares, y salieron a la sombra de los árboles que rodeaban la casa de San Juan.
Una de las mujeres sacó vino del pueblo y queso en aceite ya casi verde, de puro regustoso, y empezaron a lengüetear entre sorbos, cigarros y recuerdos del río que se fue de allí. Ante las cales sonaban las palabras alegres y las risas que hacían historia de la familia de El Toledano . Aunque la historia era tan flaca, que no se pusieron de acuerdo si les llamaban Toledanos porque tuvieron antepasados de Toledo o porque siempre vivieron en la calle de ese nombre.
Varias veces entraron las mujeres a ver si se despertaba, pero el hombre seguía tan a gusto, hasta que ya cerca de las diez, cuando andaban en los últimos vasos y primeros silencios, se oyó un bostezo larguísimo.
– ¡Es El Toledano!
– A lo mejor se ha despertado.
Todos se acercaron a la ventana. Plinio, sin sitio por donde mirar, pasó rápido al portal. Don Lotario fue tras él. Manuel García, con ambas manos debajo de la nuca, volvió a bostezar con la misma fuerza y son que antes. Luego sopló y, por fin, entreabrió los ojos y quedó fijo en la luz de la mesilla. En seguida empezó a mirar hacia uno y otro lado. Se incorporó con cara de no saber dónde estaba. Plinio, para sorprenderlo, dio al interruptor de la bombilla del techo, que estaba junto a la puerta.
El Toledano, deslumbrado, miró al corro de los que ya habían entrado en la alcoba. En seguida reparó en Plinio. Luego comprobó que estaba vestido de pies a cabeza. Y quedó pensativo, como dándole vueltas a la cabeza hacia atrás. Y por fin, con voz miedosa, preguntó:
– ¿Dónde estamos, jefe?
– En San Juan , en la casa de los Peinado, los de la ferretería. ¿No los ves?
Se pasó la mano por la calva, como para acelerar el cejar de su cerebro.
– ¿Y cómo llegué aquí?
– … No llegaste, te trajimos.
– ¿Desde dónde? -preguntó con ansia.
– Don Lotario y yo te encontramos esta tarde tumbado junto al río… Vamos, junto a lo que fue río, entre zarzamoras e hinojos.
El Toledano puso cara de preocupación más consciente y miró la hora.
Читать дальше