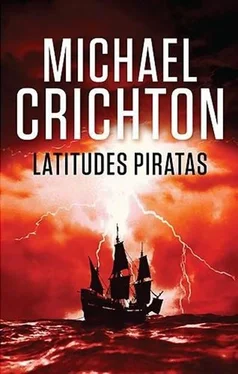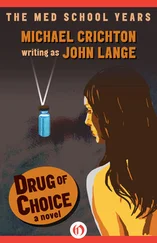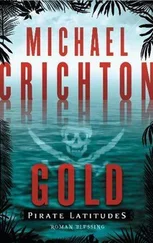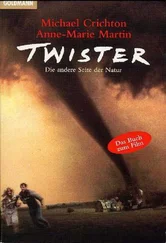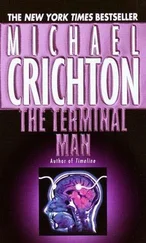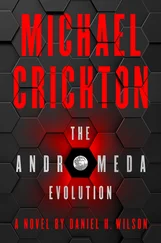Cuando por fin salió a la luz la verdad, esta fue asombrosa. Enders irrumpió en la taberna.
– ¡Capitán, está a bordo del galeón!
– ¿Qué?
– Sí, señor. Había seis de nuestros hombres de guardia. Ha matado a dos y ha mandado al resto en un bote para contároslo.
– ¿Contarme qué?
– O se le concede el perdón, y renunciáis públicamente a vengaros de él, o hundirá el barco, capitán. Lo hundirá donde está anclado. Debéis comunicarle vuestra decisión antes de medianoche, capitán.
Hunter soltó un juramento. Fue a la ventana de la taberna y miró hacia el puerto. El Trinidad se balanceaba tranquilamente sujeto a su ancla, pero estaba lejos de la costa, en aguas profundas, demasiado profundas para rescatar el tesoro si se hundía.
– Es listo como el demonio -dijo Enders.
– Ya lo creo -coincidió Hunter.
– ¿Responderéis a su petición?
– Ahora no -contestó Hunter. Se apartó de la ventana-. ¿Está solo en el barco?
– Sí, si es que importa…
Sanson valía por una docena de hombres o más en una batalla cuerpo a cuerpo.
El galeón del tesoro no estaba anclado cerca de otros bar- eos en el puerto; casi un cuarto de milla de agua lo rodeaba por todas partes. Se veía espléndido en su impenetrable aislamiento.
– Debo pensar -dijo Hunter, y volvió a sentarse.
Un barco anclado en mar abierto, en aguas tranquilas, era tan seguro como una fortaleza rodeada de un foso. Y lo que hizo Sanson a continuación lo volvió aún más seguro: echó al mar restos y deshechos alrededor del barco para atraer a los tiburones. De todos modos había muchos escualos en el puerto, de modo que llegar nadando a El Trinidad era un suicidio seguro.
Tampoco podía acercársele ningún bote sin ser avistado.
En consecuencia, el acercamiento tenía que ser a cara descubierta y parecer inofensivo. Pero una barca abierta no ofrecía ninguna posibilidad de escondite. Hunter se rascó la cabeza. Paseó arriba y abajo por el Jabalí Negro y entonces, todavía inquieto, salió a la calle.
Allí vio a uno de esos prestidigitadores tan habituales en aquellos tiempos, que escupía chorros de agua de colores por la boca. Era una práctica prohibida en la colonia de Massachu- setts porque se consideraba un vehículo para obras diabólicas; pero ejercían una extraña fascinación sobre Hunter.
Observó con atención al prestidigitador que bebía y escupía diversos tipos de agua. Al poco rato se decidió a abordarlo.
– Quiero conocer vuestros secretos.
– Muchas mujeres de clase alta de la corte del rey Carlos me han pedido lo mismo, ofreciendo más de que lo que me habéis ofrecido vos.
– Os ofrezco -indicó Hunter- vuestra vida. -Y le apuntó con una pistola cargada en la cara.
– No me intimidaréis -dijo el prestidigitador.
– En cambio yo creo que sí.
Poco después, estaban en la tienda del prestidigitador, escuchando los detalles de sus hazañas.
– Las cosas no son lo que parecen -dijo el prestidigitador.
– Mostrádmelo -pidió Hunter.
El prestidigitador contó que, antes de salir en público, se tragaba una pildora compuesta de hiél de vaquilla y harina cocida.
– Para limpiar el estómago.
– Entendido. Seguid.
– A continuación, tomo una mezcla de nueces del Brasil y agua, hervidas hasta que se vuelven de color rojo oscuro. Me lo trago antes de salir a trabajar.
– Seguid.
– Después, lavo los vasos con vinagre blanco.
– Seguid.
– Y algunos vasos no los aclaro demasiado.
– Seguid.
Entonces, explicó el prestidigitador, bebía agua de los vasos limpios, y al regurgitar el contenido del estómago, producía los cálices de «clarete». En otros vasos, que tenían una capa de vinagre, el mismo líquido se volvía «cerveza», de un color marrón oscuro.
Bebiendo y vomitando más agua producía un líquido de un rojo más claro, que él llamaba «jerez».
– Este es el único secreto -concluyó el prestidigitador-. Las cosas no son lo que parecen y se acabó. -Suspiró-. El truco es distraer la atención del público hacia otro lado.
Hunter le dio las gracias y fue a buscar a Enders.
– ¿Conocéis a la mujer que nos ayudó a salir de la prisión de Marshallsea?
– Se llama Anne Sharpe.
– Encontradla -dijo Hunter-. Y conseguid una tripulación para la barca formada por los mejores seis hombres que encontréis.
– ¿Para qué capitán? -Vamos a hacerle una visita a Sanson.
André Sanson, el fuerte y letal francés, no estaba acostumbrado a tener miedo, y tampoco lo tuvo cuando vio que una barca se alejaba de la costa y avanzaba hacia el galeón. La observó atentamente; desde la distancia, vio seis remeros y dos personas sentadas a proa, pero no distinguía quiénes eran.
Se esperaba alguna treta. Hunter el inglés era astuto y recorrería a todos sus ardides. Sanson sabía que no era tan inteligente como Hunter. Sus habilidades eran más animales, más físicas. Aun así, estaba seguro de que Hunter no podía jugársela. Dicho de forma sencilla, era imposible. Estaba solo en el barco y seguiría solo, a salvo, hasta que anocheciera. Para entonces tendría su libertad o destruiría el galeón.
Y sabía que Hunter jamás permitiría que destruyeran el barco. Había combatido y sufrido demasiado por ese tesoro. Haría lo que fuera para conservarlo, aunque tuviera que dejar libre a Sanson. El francés confiaba en esto.
Escrutó el bote que se acercaba. Cuando lo tuvo más cerca, vio que Hunter estaba a proa, de pie, con una mujer. ¿Qué podía significar aquello? Le dolía la cabeza de tanto preguntarse qué podía haber urdido el inglés.
Al final, sin embargo, se consoló con la certeza de que no podían jugarle ninguna treta. Hunter era inteligente, pero la inteligencia tenía sus límites. Y Hunter debía saber que, incluso desde lejos, podía matarlo con la rapidez y la facilidad con la que un hombre se sacude una mosca de la manga. Sanson podía hacerlo ahora si le apetecía. Pero no tenía motivos. Lo que quería era la libertad y el perdón. Y para ello necesitaba a Hunter vivo.
La barca se acercó más y Hunter saludó alegremente con la mano.
– ¡Sanson, maldito cerdo francés! -gritó.
Sanson le devolvió el saludo, sonriendo.
– ¡Hunter, cabrito inglés plagado de viruela! -gritó con una jovialidad que no sentía en absoluto. Su tensión era considerable, y aumentó al ver con qué despreocupación se comportaba Hunter.
El bote paró junto a El Trinidad. Sanson se asomó un poco, mostrando la ballesta. Pero, aunque estuviera ansioso por echar una ojeada a la barca, no quería asomarse demasiado.
– ¿A qué has venido, Hunter?
– Te he traído un regalo. ¿Podemos subir a bordo?
– Solo vosotros dos -dijo Sanson, y se apartó de la borda.
Corrió al otro lado del galeón, para ver si se acercaba una barca desde otra dirección. Únicamente vio aguas plácidas, y las aletas en movimiento de los tiburones.
Se volvió y oyó el ruido de dos personas que trepaban por el costado del barco. Apuntó la ballesta a la mujer que apareció. Era joven y condenadamente bonita. Ella le sonrió, casi con timidez, y se apartó para dejar subir a Hunter. El capitán se paró y miró a Sanson, que estaba a unos veinte pasos de distancia, con la ballesta en las manos.
– No es un recibimiento muy amable -indicó Hunter.
– Tendrás que disculparme -dijo Sanson. Miró a la muchacha y después a Hunter-. ¿Has dispuesto lo necesario para que se acepten mis peticiones?
– Lo estoy haciendo en este momento. Sir James está redactando los documentos, te los entregarán en unas horas.
– ¿Y cuál es el motivo de esta visita?
Читать дальше