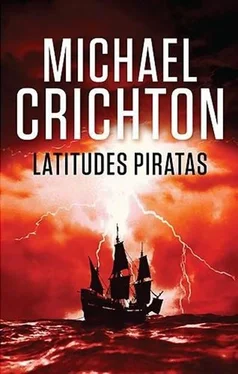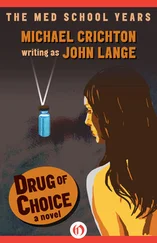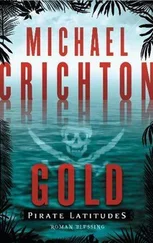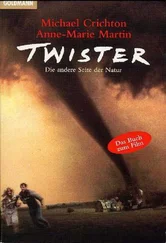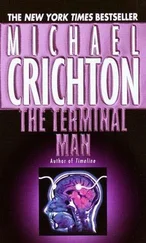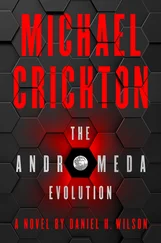– ¿Puedo ser franco?
– Os lo ruego, sed franco. Sed franco.
– Es demasiado flaca para los gustos en boga.
– A Su Majestad le gustaba mucho.
– Tal vez, tal vez, pero no es el gusto predominante, ¿verdad? Nuestro rey manifiesta cierta inclinación por las extranjeras de sangre caliente…
– Así sea -dijo Hacklett con irritación-. ¿Cuánto podría pedir?
– Diría que no podría pedir más de… bueno, teniendo en cuenta que ha empuñado la lanceta real… pero no más de cien reales.
La señora Hacklett, sonrojada, se volvió para marcharse.
– No tengo intención de soportar más impertinencias.
– Por el contrario -dijo su esposo, saltando de su sillón y bloqueándole el paso-. Debéis soportar mucho más. Comandante Scott, sois un caballero con experiencia mundana. ¿Pagaríais cien reales?
Scott bebió vino y tosió.
– No, no señor -dijo.
Hacklett agarró la muñeca de su esposa.
– ¿Qué precio pagaríais?
– Cincuenta reales.
– ¡Hecho! -aceptó Hacklett.
– ¡Robert! -protestó su esposa-. Por el amor de Dios, Robert…
Robert Hacklett golpeó a su mujer en la cara con tal fuerza que la hizo retroceder y caer sobre un sillón.
– Bien, comandante -dijo Hacklett-. Sé que sois un hombre de palabra. Os fiaré, por esta vez.
Scott miró por encima del borde de su copa. -¿Eh?
– He dicho que os fiaré en esta ocasión. Disfrutad de vuestro dinero.
– ¿Eh? Queréis decir que… -Hizo un gesto en dirección a la señora Hacklett, que los miraba con ojos aterrorizados.
– Por supuesto, y con rapidez, además.
– ¿Aquí? ¿Ahora?
– Exactamente, comandante. -Hacklett, muy borracho, cruzó la estancia y posó las manos en los hombros del soldado-. Y yo observaré, para divertirme.
– ¡No! -gritó la señora Hacklett.
Su grito fue atroz, pero ninguno de los dos hombres pareció oírlo. Se miraron, totalmente borrachos.
– La verdad -dijo Scott- es que no creo que sea prudente.
– Tonterías -le contradijo Hacklett-. Sois un caballero y tenéis una reputación que defender. Al fin y al cabo, se trata de una mujer digna de un rey… o al menos que una vez fue digna de un rey. A por ella, muchacho.
– Al diablo -decidió el comandante Scott, poniéndose de pie con dificultad-. Al diablo, claro que lo haré, señor. Lo que es bueno para un rey es bueno para mí. Lo haré. -Y empezó a desabrocharse los calzones.
El comandante Scott estaba demasiado borracho y no acertaba con los cierres. La señora Hacklett empezó a gritar, pero su esposo cruzó la biblioteca y la golpeó en la cara, partiéndole el labio. Un hilo de sangre le resbaló por la barbilla.
– La puta de un pirata, o de un rey, no debe darse aires. Comandante Scott, disfrutad.
Scott avanzó hacia la mujer.
– Sácame de aquí -susurró el gobernador Almont a su sobrina.
– Pero ¿cómo, tío?
– Mata al guardia -indicó él dándole una pistola.
Lady Sarah Almont cogió la pistola en las manos, sintiendo la forma desconocida del arma.
– Se carga así-dijo Almont, mostrándoselo-. ¡Con cuidado! Ve a la puerta, dile que quieres salir y dispara.
– ¿Cómo disparo?
– Directamente a la cara. No cometas errores, querida mía.
– Pero tío…
Él la miró con furia.
– Estoy enfermo -dijo-. Ayúdame.
Ella dio unos pasos hacia la puerta.
– Directo a la boca -dijo Almont, con cierta satisfacción-. Se lo ha ganado, ese perro traidor.
Sarah llamó a la puerta.
– ¿Qué deseáis, señora? -preguntó el guardia.
– Abre -dijo ella-. Quiero salir.
Se oyeron chirridos y un chasquido metálico mientras el soldado abría los cerrojos. La puerta se abrió. Sarah vio un momento al guardia, un joven de diecinueve años, de cara fresca e inocente, y expresión tímida.
– Lo que desee la señora…
Ella le disparó a los labios. La explosión le sacudió el brazo y a él lo hizo retroceder como si hubiera recibido un puñetazo. Se retorció y cayó al suelo, encogido. Ella vio horrorizada que el joven no tenía cara, solo una masa sanguinolenta sobre los hombros. El cuerpo se retorció en el suelo un momento. Por una pierna, bajo los pantalones, comenzó a deslizarse la orina, y en la estancia se propagó un olor agrio a defecación. Después, el guardia se quedó inmóvil.
– Ayúdame a moverme -gimió su tío, el gobernador de Jamaica, sentándose en la cama con expresión de dolor.
Hunter reunió a sus hombres en el extremo norte de Port Royal, cerca de la península. Su problema inmediato era eminentemente político: revocar la condena emitida contra él. Desde un punto de vista práctico, ahora que había escapado, los ciudadanos le apoyarían y no le encarcelarían de nuevo.
Pero también desde un punto de vista práctico debía reaccionar contra la injusticia con que había sido tratado, porque la reputación de Hunter estaba en juego.
Repasó mentalmente los ocho nombres:
Hacklett.
Scott.
Lewisham, el juez del Almirantazgo.
Foster y Poorman, los mercaderes.
El teniente Dodson.
James Phips, capitán de mercante.
Y por último, pero no menos importante, Sanson.
Todos esos hombres habían actuado a sabiendas de que cometían una injusticia. Y todos sacarían provecho de que confiscaran su botín.
Las leyes de los corsarios eran muy claras; este tipo de conjuras merecían inevitablemente la muerte y la confiscación de la parte asignada. Pero, al mismo tiempo, se vería obligado a matar a varias personalidades de la ciudad. No sería difícil, pero podría pasarlo mal posteriormente, si sir James no sobrevivía para ayudarle.
Si sir James no había perdido su brío, debía de haber escapado hacía tiempo. Hunter decidió confiar en ello. Mientras tanto, tendría que matar a los que le habían traicionado.
Poco antes del alba, ordenó a los hombres que se escondieran en las Blue Hills, al norte de Jamaica, y que se quedaran allí dos días.
Entonces, solo, volvió a la ciudad.
Foster, un próspero mercader de seda, poseía una gran casa en Pembroke Street, al nordeste de los astilleros. Hunter se introdujo por la parte trasera, cruzando la cocina exterior. Subió al segundo piso donde estaba el dormitorio principal.
Encontró a Foster en la cama durmiendo, con su esposa. Hunter lo despertó apretando una pistola ligeramente bajo su nariz.
Foster, un hombre obeso de cincuenta años, roncó, hizo una mueca e intentó volverse, pero Hunter le apretó el cañón de la pistola en un orificio de la nariz.
Foster parpadeó y abrió los ojos. Se sentó en la cama, sin decir una palabra.
– No te muevas -murmuró su esposa adormilada-. No dejas de dar vueltas.
Pero no se despertó. Hunter y Foster se miraron. Foster miraba a Hunter y a la pistola, una y otra vez.
Por fin, Foster alzó un dedo y se levantó silenciosamente de la cama. Su esposa seguía durmiendo. Vestido únicamente con el camisón, Foster cruzó la habitación hacia una cómoda.
– Os recompensaré -susurró-. Mirad esto. -Abrió un compartimiento falso y sacó un saquito de oro muy pesado-. Hay más, Hunter. Os pagaré lo que queráis.
Hunter no dijo nada. Foster extendió el brazo con el saco de oro. Su brazo temblaba.
– Por favor -susurró-. Por favor, por favor…
Se puso de rodillas.
– Por favor, Hunter, os lo ruego, por favor.
Hunter le disparó a la cara. El cuerpo cayó hacia atrás, y las piernas se levantaron en el aire, con los pies desnudos pataleando. En la cama, la mujer siguió sin despertarse; se dio la vuelta y siguió roncando.
Hunter recogió el saco de oro y salió tan silenciosamente como había entrado.
Читать дальше