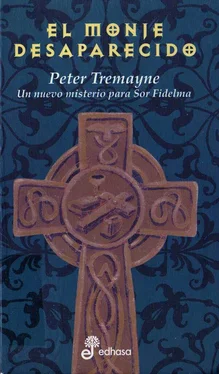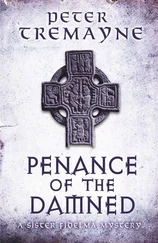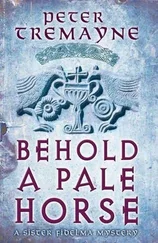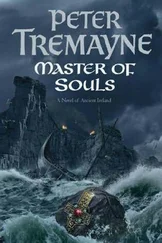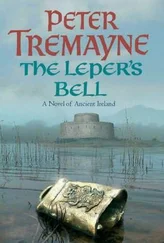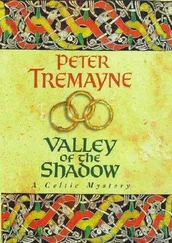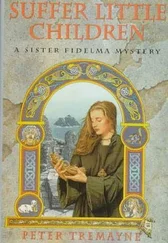Había mucha más actividad de la que habían visto algo más temprano aquella misma mañana. Oyeron bullicio no muy lejos de allí. Al girar la esquina de un edificio vieron de dónde procedía. Al parecer, algunos hombres de Finguine estaban ayudando a los supervivientes a cavar una fosa grande en un campo, tras unos edificios que antes ya se utilizaban como cementerio. A un lado yacían los cuerpos amortajados, listos para recibir sepultura. Un reducido grupo de mujeres permaneció de pie junto a los cuerpos, entre grandes lamentaciones y dando palmadas al modo tradicional para expresar su dolor.
Entre las ruinas de los edificios destruidos había hombres, mujeres y niños retirando escombros. Aparte de la actividad frenética, muy poco había cambiado la escena con respecto a unas horas antes.
– No veo al hermano Bardán por ningún lado -observó Eadulf.
– No tiene que andar muy lejos -le aseguró Fidelma al dejar atrás la fragua de Nion y mirar al final de la calle, hacia la estructura tiznada de lo que un día fuera la posada de Cred-. Vamos hasta el final de la calle; parece que allí hay un grupo de gente.
Al acercarse un poco, advirtieron que el grupo de gente se estaba cerrando en derredor de una figura montada que acababa de llegar al final de la calle. Fue entonces cuando repararon en que el bullicio era en realidad gritos y chillidos de rabia e insultos. Al fijarse mejor, sorprendidos, vieron que las personas que más destacaban del grupo trataron de golpear y arañar al hombre, hasta hacerle caer del asno que montaba. El hombre soltó un grito estridente, agitando las manos en el aire a la desesperada, antes de desaparecer bajo el gentío que lo rodeaba.
Fidelma echó a correr hacia ellos, alarmada. Entonces, de un edificio de la calle aparecieron Finguine y dos de sus hombres. Fidelma vio detrás de ellos al hermano Bardán, pero en ese momento ella debía atender algo mucho más urgente.
– ¿Qué sucede? -le gritó Finguine al verla correr, seguida de Eadulf.
– ¡Traed a vuestros hombres, deprisa! -le pidió ella sin volverse.
Llegaron hasta el grupo, que seguía increpando a la figura acorralada. El hombre había conseguido ponerse en pie, pero le zarandeaban, golpeaban y maltrataban. Tenía la cara ensangrentada.
– ¡Deteneos! ¡Deteneos, he dicho! -exhortaba Fidelma al abrirse paso entre ellos.
Finguine y sus hombres los alcanzaron y siguieron su ejemplo sin preguntar nada, separando a la gente y gritándoles que se apartaran para llegar hasta la víctima. Al reconocer la figura del príncipe de Cnoc Áine y a dos de sus guerreros, la turba tuvo un momento de vacilación y luego todos retrocedieron unos pasos.
Fidelma logró llegar hasta la delgada figura del importunado. Éste era de complexión menuda y pelo canoso. Su atuendo, hecho trizas y manchado de sangre y barro, era de buena calidad. Llevaba una capa ribeteada de piel de zorro, y del cuello le colgaba una cadena de oro de oficio. Tenía una curiosa forma de mover la cabeza a sacudidas, como un ave. Presentaba el cuello escuálido, y una protuberante nuez, que se movía por la agitación del momento. Fidelma no estaba segura de si el hombre le recordaba a un pájaro o un hurón, pues guardaba similitudes con ambas criaturas. Aquella idea le pasó por la cabeza en una fracción de segundo antes de recordar la brutalidad con que lo habían abordado.
Al ver que no estaba maltrecho, miró a la gente con desafío y alzó una mano para hacerles callar, pero siguieron rodeándole sin dejar de proferir toda clase de injurias. En sus rostros se reflejaban el odio y la rabia, así como el miedo.
– ¿Qué significa esto? -la potente voz de Finguine logró acallar la algarabía.
– ¡Es un Uí Fidgente! -exclamó un hombre-. ¡Miradle! ¡Viene a regodearse de la muerte y destrucción que nos han traído los suyos!
Fidelma miró a la cara, menuda y pálida, salpicada de sangre, que reflejaba una mezcla de cólera y terror.
– ¿Quién sois? -le preguntó-. ¿Sois de los Uí Fidgente?
El hombrecillo se irguió, aunque apenas le llegaba al hombro a Fidelma.
– Soy… -empezó a decir, pero la multitud lo interrumpió con un abucheo iracundo al interpretar lo dicho como una confirmación.
– ¡Esperad! -les espetó Fidelma-. Dejad hablar a este hombre. Además, como veis, no es un guerrero. Guerreros son los que os atacaron anoche, y no forasteros en burro. Así que, explicaos, buen hombre: decidnos quién sois y qué os trae por aquí.
Sin salir de su turbación, el hombrecillo decidió dirigirse a Fidelma.
– Es cierto que soy de los Uí Fidgente, pero no soy guerrero. ¿Qué ha dicho este hombre? ¿Que anoche os atacaron guerreros Uí Fidgente? No puedo creerlo.
– Como bien ha dicho el príncipe de Cnoc Áine -señaló Fidelma con delicadeza-, anoche fuimos atacados.
El hombre hizo ademán de hablar, pero otros gritos de venganza lo sofocaron.
Nion, el herrero, se había abierto paso a empujones, apoyándose a duras penas en un palo.
– ¿Lo veis? Reconoce que es un Uí Fidgente. Matémosle.
El hombrecillo se puso más nervioso y avanzó la barbilla, superando la rabia al miedo.
– ¿Qué clase de hospitalidad ofrecéis a un inocente caminante? ¿Acaso en estas tierras ya no se respeta la ley?
– ¡La ley! -exclamó Nion con desprecio, y señaló con la mano los edificios humeantes-. ¿Acaso respetan alguna ley los Uí Fidgente, que esto hicieron? Venid y contad los cuerpos del cementerio, y decidnos cómo vosotros, los Uí Fidgente, contempláis la ley.
El hombrecillo era todo estupor.
– Yo no sé nada de esto. Es más, exigiría pruebas de tales acusaciones.
– ¿Pruebas, queréis? -gritó otro hombre, apoyando a Nion-. Una soga y un árbol, esa prueba os daremos.
Finguine se había llevado la mano a la espada.
– Nadie hará daño a este hombre. La ley todavía gobierna el territorio del príncipe de Cnoc Áine.
Fidelma lanzó una mirada de agradecimiento a su primo.
– Volved a vuestros quehaceres -ordenó-. Este hombre está bajo la custodia del príncipe de Cnoc Áine, y si tiene alguna responsabilidad por lo que os ha sucedido, será llevado ante los tribunales.
Hubo un murmullo furioso, pero con la presencia de Finguine y sus hombres, todos ellos espada en mano, la turba empezó a dispersarse a su pesar.
El hombrecillo se estaba limpiando la sangre de un arañazo en la mejilla. Volvía a recobrar el valor, y su pálida tez se tiñó con el rubor de la furia.
– ¡Animales! Jamás se me había recibido de este modo. Me debéis una indemnización, si es que sois el príncipe de Cnoc Áine.
La última frase iba dirigida a Finguine, que estaba enfundando la espada.
– Yo soy Finguine -afirmó sin más-. ¿Quién sois vos?
– Soy Solam de los Uí Fidgente.
Fidelma abrió ligeramente los ojos.
– ¿Sois Solam el dálaigh?
El hombrecillo esbozó una sonrisa.
– Exactamente, sor…
– Fidelma; soy Fidelma de Cashel.
Solam disimuló bien su sorpresa.
– ¡Ah! -exclamó de un modo que podía interpretarse de muchas maneras-. Debí haber sabido que estaríais aquí, Fidelma.
– ¿Y puedo saber qué hacéis vos aquí? -exigió Finguine a su vez.
El hombrecillo frunció los labios y señaló a Fidelma.
– Ella lo sabe.
– Sin duda, va de camino a Cashel para la vista -respondió Fidelma-. El príncipe Donennach de los Uí Fidgente dijo que mandaría llamar a Solam para que lo representara ante los brehons de Cashel, Fearna y los Uí Fidgente.
Eadulf había cogido las riendas del asno del dálaigh y lo llevaba de éstas.
– Preciso darme un baño y recuperarme de semejante acogida -anunció Solam, rabioso-. ¿No hay posada en este pueblo?
Читать дальше