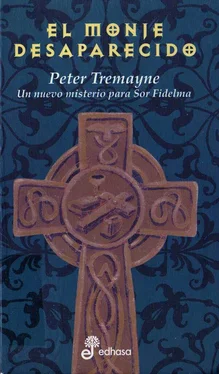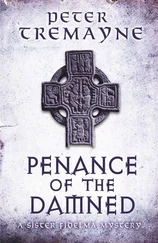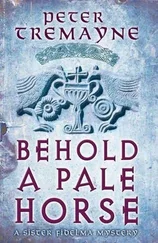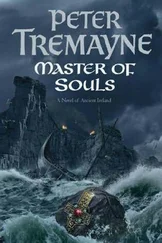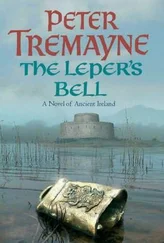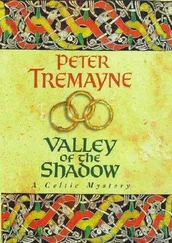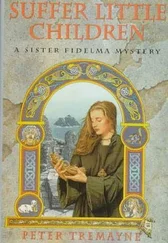El abad Ségdae levantó una mano, como si intentara indicarle el campanario situado al otro extremo de la abadía. Los toques desesperados no habían dejado de sonar.
– Ése es nuestro único medio -dijo.
Samradán contemplaba la escena como si estuviera hipnotizado; su rostro ofrecía un aspecto cadavérico. Pocas veces había visto Fidelma el reflejo tan descarnado del miedo en el semblante de una persona. Aun en aquella circunstancia, le vino a la mente un pensamiento. ¿Qué decía Virgilio? El miedo traiciona a las almas indignas. ¿Por qué se le ocurría aquello ahora? No había nada más grotesco que el miedo en el rostro de un hombre.
El fornido mercader preguntó al abad con algo más que preocupación en la voz:
– ¿Creéis que cruzarán los muros de la abadía?
– Esto no es una fortaleza, Samradán -respondió el abad con acritud-. Las puertas no se construyeron para protegernos de un ejército.
– ¡Exijo protección! No soy más que un mercader. No he hecho daño a nadie… No soy un guerrero capaz de defender… -exclamó, presa del pánico, al parecer haciendo despertar al abad Ségdae de su letargo.
– ¡Pues bajad al sótano de la capilla con las mujeres! -le echó en cara-. Y dejad que nosotros nos defendamos… ¡y os defendamos a vos!
Casi consiguió apocar al mercader.
Fidelma hizo un gesto de indignación.
– Llevad a Samradán al sótano y pedid al hermano Madagan que suba -ordenó a Eadulf.
Le resultó fácil asumir el mando, ya que era la hermana del Eóghanacht de Cashel y aquél era su pueblo. Se quedó junto al abad Ségdae observando la escena con creciente ira. Distinguió la forja del herrero, de la que brotaban llamaradas. Varios edificios ya estaban destruidos. Dirigió la atención a las sombrías figuras de los atacantes, con la esperanza de identificar a alguno, pero poco discernía en la oscuridad, aparte de hombres con yelmos de guerra y, en algunos casos, resplandecientes cotas de malla. Ninguna insignia los identificaba.
Oyó un correteo procedente de la escalera y vio aparecer al hermano Madagan, sin aliento. Éste miró con tristeza el pueblo en llamas.
– Ahora se ocupan de lo más fácil -observó-. En cuanto hayan terminado de saquear el pueblo indefenso, acometerán la abadía.
De repente, el abad Ségdae dio un grito y cayó al suelo de espaldas. Todos lo miraron, sorprendidos. Tenía una terrible y sangrienta herida en la frente. Fidelma había oído el golpe de una piedra. Se agachó y recogió una pequeña del suelo.
– La han lanzado con una honda -observó-. Mejor será apartarse del muro.
El hermano Madagan ya estaba arrodillado junto al abad.
– Mandaré llamar al hermano Bardán, el boticario. Le han dado en la cabeza. Ha perdido el conocimiento.
Fidelma se acercó con cuidado al muro, agachándose para protegerse. Seguramente un guerrero que pasaba por delante había lanzado el proyectil y había dado en el blanco por casualidad. Por el momento, no parecía que hubiera sido un asalto coordinado contra la abadía. Los atacantes iban de acá para allá por todo el pueblo.
– Cuando los guerreros decidan atacarnos, poco ayudarán los muros a impedir que entren -murmuró el hermano Madagan, mirando adónde ella miraba, como si le hubiera leído el pensamiento.
Fidelma señaló el campanario de la abadía; la campana seguía tañendo.
– ¿Con eso nos llegará ayuda?
– Puede, pero hay pocas posibilidades.
– Entonces no hay más guerreros que puedan ayudarnos que los de Cnoc Áine.
– Así es. Sólo cabe esperar que Finguine de Cnoc Áine sea avisado.
– Está a unos diez kilómetros de aquí -se dijo Fidelma, calculando la distancia entre Imleach y la fortaleza de su primo-. ¿Oirán la campana?
El hermano Madagan hizo una mueca.
– Aunque no es seguro, hay muchas posibilidades de que sí. Hoy hace una noche serena, por lo que puede que oigan el toque de rebato.
– Pero no es seguro -repitió Fidelma con amargura, fijándose de nuevo en la escena de destrucción en el pueblo-. ¿No hay manera de saber quiénes son estos hombres? ¿Para qué iban a querer atacar la abadía?
– No tengo ni idea. En la historia de nuestro monasterio, nadie había atacado jamás este lugar sagrado… -calló en seco y adoptó un semblante preocupado.
– ¿Qué? -preguntó Fidelma.
El hermano Madagan evitó su mirada.
– La leyenda. Quizá sea cierta.
Por un momento, Fidelma no sabía de qué le estaba hablando, hasta que cayó en la cuenta.
– ¡La desaparición de las Reliquias de Ailbe! No son más que supersticiones.
– Pues la coincidencia resulta extraordinaria. Las Santas Reliquias han desaparecido. Se dice que, si salen de aquí, Muman caerá. Así ha ocurrido, ¡y ahora están a punto de destruir la abadía!
La propia aprensión que sentía la hizo enfurecer.
– ¡Insensato! ¡La abadía todavía no ha sido destruida, y no será destruida si buscamos los recursos necesarios para defenderla!
Eadulf regresó lo antes que pudo. Al ver el cuerpo tendido del abad se horrorizó.
– ¿Está…?
– No -contestó el hermano Madagan-. Le han dado en la cabeza con una piedra. ¿Podéis pedir a alguien que mande llamar al boticario, el hermano Bardán?
Eadulf volvió a desaparecer por la escalera. No tardó nada en volver.
– Un joven hermano ha ido en busca del boticario.
Fidelma lo miró, apesadumbrada.
– ¿Y cómo está Samradán?
– Sor Scothnat lo está consolando -explicó y, de pronto, fijó la vista en la plaza-. ¡Mirad!
Todos miraron hacia donde apuntaba.
Una media docena de hombres habían descabalgado cerca del gran tejo que crecía frente a los muros de la abadía. Todos llevaban hachas, con las que empezaron a talar el antiguo árbol. Lo hacían de forma coordinada, como si lo hubieran planeado y no fuera un mero acto vandálico.
Perplejo, Eadulf preguntó:
– Pero, ¿qué están haciendo? ¿En mitad de un ataque se detienen a cortar un árbol?
– ¡Que Dios nos ampare! -exclamó el hermano Madagan casi con un lamento de desesperación-. ¿No os dais cuenta? Están cortando el tejo sagrado.
Aun sin entender el sentido de aquella acción, hizo una siniestra observación.
– Mejor que maten un árbol que a personas.
– Recordad lo que os conté -le dijo Fidelma con dureza, pues incluso su tez había empalidecido-. Es el árbol sagrado, símbolo de nuestro pueblo, según el cual fue plantado por las propias manos de Eber Fionn, el hijo de Milesius, padre de los Eóghanacht de Cashel. Entre nuestra gente, Eadulf, existe la creencia de que el árbol constituye el símbolo de nuestro bienestar. Si el árbol florece, nosotros florecemos. Si es destruido…
No terminó la frase.
Eadulf la escuchó en silencio. Una vez más, volvía a confundirle el misticismo de un país al que había acabado amando. Por una parte, era más cristiano que cualquiera de los reinos sajones que conocía. Por otra, era más pagano que la mayoría de países cristianos que había visitado. Y Fidelma, la persona más racional y analítica de todas, se mostraba sumamente preocupada porque alguien estaba echando abajo el gran tejo. Eadulf empezó a comprender el auténtico valor de aquel simbolismo. Siempre había creído que en épocas paganas se rendía adoración al árbol. Ahora se daba cuenta de que, en realidad, no era sino una forma especial de veneración a los árboles en tanto que símbolos de los seres vivos más antiguos del mundo. ¡Seres vivos! La destrucción de este símbolo, conocido como «el Árbol de la Vida», era mucho más que una ofensa a la dinastía Eóghanacht de Cashel. Constituía una forma de desanimarlos a ellos y al pueblo.
Se sentía en la obligación de decir muchas cosas, pero luego consideró que sería más sensato callar.
Читать дальше