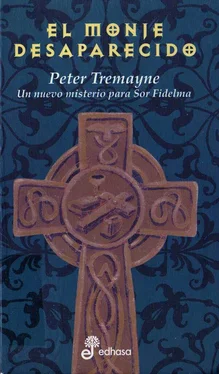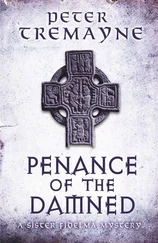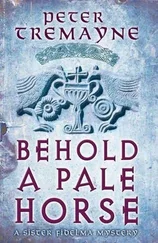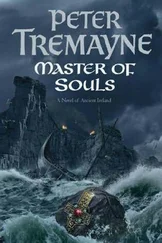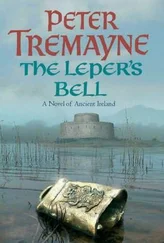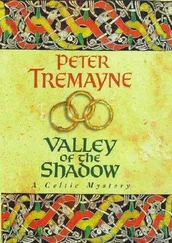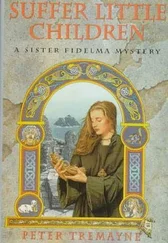Pese al rebato de la campana, solamente oían los hachazos que los atacantes descargaban contra la añosa madera del árbol rítmicamente, un sonido que contrastaba con el estruendo de muerte y destrucción.
El hermano Bardán, el boticario, llegó a la atalaya, seguido del joven hermano Daig, su ayudante. Enseguida se arrodilló junto al abad para examinar la herida.
– Le han dado un buen golpe, pero su vida no corre peligro -comentó el boticario después de un examen superficial-. El hermano Daig me ayudará a trasladarlo a su habitación -dijo, mirando al hermano Madagan-. ¿Qué posibilidades tenemos, hermano?
– Pocas. Todavía no han empezado a atacar la abadía, pero están echando abajo el gran tejo.
El hermano Bardán aspiró aire de golpe, haciendo una genuflexión, y luego se asomó sobre el muro para corroborar la veracidad de lo que acababa de oír. Por un momento quedó absorto en la contemplación de la escena. Ahora se oían con toda claridad los hachazos. El boticario movió la cabeza, consternado.
– Por eso no atacan la abadía directamente -observó a media voz-. No les hace falta.
– Qué daría yo por unos cuantos arqueros… -exclamó Fidelma con frustración.
El comentario pareció escandalizar al hermano Daig, que le recordó:
– Señora, somos miembros de la Fe.
– No por eso vamos a dejar que nos maten, ¿no?
– Pero la doctrina cristiana…
Fidelma hizo un ademán de impaciencia típico de ella, un movimiento seco con la mano.
– No me deis sermones sobre las virtudes de ser pobre de espíritu, hermano. Cuando un hombre es pobre de espíritu, los soberbios y altivos le oprimen. Seamos auténticos de espíritu y mostrémonos resueltos a resistir ante la tiranía. Sólo así evitaremos exponernos a una mayor opresión. Repito: un buen arquero podría sacarnos de este apuro.
– No hay armas en la abadía -comentó el hermano Bardán-, y menos aún hombres que supieran usarlas -añadió, volviéndose hacia el abad inconsciente-. Vamos, Daig, tenemos que atender al abad.
Entre los dos levantaron al anciano y lo bajaron por la escalera.
Durante unos momentos, Fidelma, Eadulf y el hermano Madagan presenciaron con impotencia y frustración cómo los atacantes cortaban el viejo árbol. Pese al estrago causado, Eadulf no podía sentir la misma furia y desazón que compartían Fidelma y Madagan. Podía analizar el significado, pero sentir la alarma y el temor que estaba provocando el acto era algo ajeno a él.
De pronto, un movimiento atrajo su atención y señaló al otro lado de la plaza.
– ¡Mirad! Alguien está corriendo hacia las puertas de la abadía. ¡Es una mujer!
Una sombra había surgido de entre los edificios en llamas y, a trompicones, corría en un claro intento de buscar refugio en el monasterio.
– Las puertas están cerradas -avisó el hermano Madagan-. Debemos bajar y abrirlas para dejar pasar a esa pobre mujer.
Tras echar una última mirada a la escena y tras darse cuenta de que no podía hacer gran cosa desde la torre, Fidelma siguió al hermano Madagan y a Eadulf hasta el patio.
En la puerta encontraron al hermano Daig, que, al parecer, regresaba del cuarto del abad, donde lo habían dejado.
– ¡Abrid la puerta! -gritó el hermano Madagan al tiempo que corrían hacia allí-. ¡Una mujer quiere entrar!
El joven vaciló y, con un gesto de alarma, se quejó:
– Pero eso podría facilitar la entrada de los atacantes…
Eadulf lo apartó y se puso a empujar los cerrojos de madera. El hermano Madagan le ayudó. Entre los dos descorrieron las grandes barras de madera, para consternación de los demás monjes, que se colocaron detrás del hermano Daig. No sabían muy bien cómo actuar. Eadulf y Madagan tiraron de la puerta.
La mujer se hallaba a unos doce pasos de distancia. A Eadulf le pareció que la conocía. Se adelantó para gritarle palabras de ánimo, pero, a su pesar, vio que un jinete arrancó a perseguirla y, cuando estaba a punto de alcanzarla, el hermano Madagan cruzó la entrada con el crucifijo en alto y se colocó delante de él, como si de este modo fuera a hacerlo retroceder por el simple hecho de enfrentarse.
– Templi insulaeque! -gritó-. Sanctuarium! ¡Santuario! ¡Santuario!
Consiguió colocarse entre la mujer y el jinete, que se aproximaba esgrimiendo la espada, cuya hoja emitía destellos con la luz de los incendios al otro lado de la plaza. El guerrero dejó caer el brazo e hizo dar medio giro al hermano Madagan con la frente salpicada de sangre. Luego cayó de bruces en el suelo. Eadulf avanzó para tirar de la mujer y ponerla a salvo, pero el guerrero se le adelantó. Volvió a empuñar la espada, y aquélla emitió un alarido al ser embestida en la nuca. El golpe la hizo avanzar a trompicones hasta el patio de la abadía. Lo siguiente sucedió con tal rapidez que nadie tuvo tiempo de dar un respiro antes de que todo acabara.
El impulso del caballo había sido tal, que hizo rodar a la mujer herida hasta dar contra un muro y desplomarse en el suelo. Para impedir que la bestia lo arrollara, el propio Eadulf tuvo el tiempo justo para echarse a un lado y, al caer, cierto instinto le hizo agarrarse a una pierna del jinete y tirar con todas sus fuerzas. El hombre, que ya mantenía un precario equilibrio por la dificultad de manejar la espada, se escurrió de la silla y, al caer Eadulf al suelo, éste lo arrastró con él. La caída fue dura, pero el cuerpo de Eadulf la amortiguó, dejando a éste sin respiración, tendido e inmovilizado.
Se trataba de un guerrero profesional. Al caer sobre Eadulf, el hombre rodó sobre sí mismo hasta levantarse, agachado en posición defensiva, espada en mano, listo para afrontar cualquier asalto.
Era bajo, pero musculoso. Sólo esto podía apreciarse, ya que iba vestido de hilo negro con una cota de malla de hierro, la luirech iairn, sobre un jubón de piel de toro. De rodillas para abajo iba protegido con un asáin de cuero tachonado en latón; la piel que cubría la parte baja de las piernas estaba firmemente atada. Portaba un yelmo de latón bruñido con una pequeña visera sobre los ojos, de manera que el único rasgo que podía verse bajo la luz titilante de las antorchas de tea era la fina y roja hendidura de su boca.
El escudo se había quedado en el caballo, el cual se detuvo a poca distancia de él en el patio adoquinado, bufando y resollando por la extenuante carrera.
El guerrero se agachó empuñando la espada con las dos manos y dio una vuelta entera para evaluar los peligros que le acechaban. Se relajó un momento al no ver más que a una media docena de religiosos apiñados detrás de la puerta y a una religiosa sola, de pie, plantándole cara.
El hombre se puso derecho y soltó una carcajada antes de empuñar la espada en actitud amenazadora. Todos se acoquinaron, para mayor júbilo del enemigo. Entonces reparó en que la religiosa no se había inmutado; lo miraba con las manos juntas con recato. Ante la figura alta y esbelta y los rasgos atractivos de Fidelma, el hombre se relajó.
– ¿Quién sois, guerrero? -exigió Fidelma.
La serena autoridad de su voz hizo parpadear al otro, que a continuación mostró una sonrisa burlona.
– Un hombre. Un hombre, en comparación con esos eunucos de los que te has rodeado, mujer. Ven conmigo y te mostraré qué es capaz de hacer un hombre.
Fidelma había mirado con nerviosismo a Eadulf, que todavía estaba en el suelo, sin aliento. Al otro lado de las puertas, yacía el hermano Madagan, probablemente muerto. La mujer también estaba tendida, encogida e inerte. Fidelma miró al guerrero con ostensible desprecio.
– Ya me habéis mostrado qué sois capaz de hacer -le reprochó Fidelma en un tono tranquilo, sin asomo de miedo-. Tenéis las manos manchadas por la muerte de un hermano de la Fe y una mujer indefensa. Eso no os convierte en un hombre en absoluto, sino en algo que se quita de la suela con un palo tras pisar un estercolero.
Читать дальше