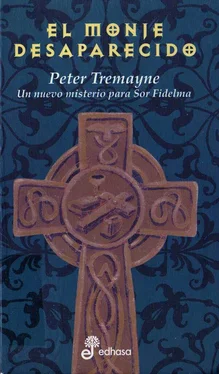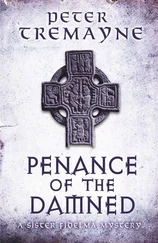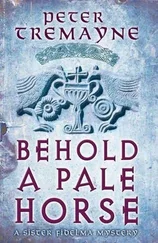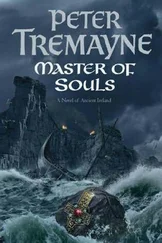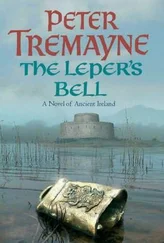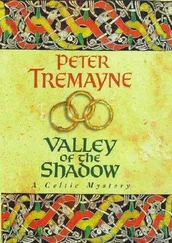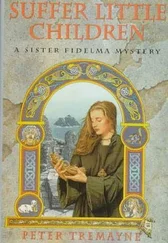– Citáis los textos antiguos de la Fe judaica.
– De la cual surgió Nuestro Señor, el Mesías -rebatió Eadulf con mordacidad.
– Exactamente. Vino como Mesías, como Salvador, para mostrar un camino hacia el conocimiento de Dios. Y según san Mateo, ¿quiénes fueron los primeros en llegar a Jerusalén tras el nacimiento de Cristo?
– ¿Quiénes? -preguntó Eadulf, moviendo la cabeza sin saber adónde quería llegar Fidelma.
– Unos astrólogos de Oriente que buscaban al Salvador, pues un mapa de los cielos les reveló su llegada. ¿Y acaso el rey Herodes no trató de convencerles de que renunciaran a sus conocimientos? Los astrólogos fueron los primeros en llegar a Belén, adorar al Salvador y ofrecerle oro, incienso y mirra. Si Dios hubiera maldecido la astrología, ¿habría permitido que unos astrólogos fueran los primeros en recibirle en la Tierra?
Eadulf enrojeció de rabia. Fidelma siempre tenía una buena refutación cuando él intentaba afirmar algo con lo que ella disentía.
– Bueno, el Deuteronomio lo dice claramente -insistió Eadulf con terquedad-. «Ni alzando tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes, adorándolos y dándoles culto…»
– «Porque es Yavé, tu Dios, quien se lo ha dado a todos los pueblos debajo de los cielos» -añadió Fidelma con énfasis-. Supongo, Eadulf, que teníais la intención de citar el verso entero del Deuteronomio. Sea como fuere, los astrólogos no adoran ni dan culto al sol, la luna y las estrellas, sino que les sirven de guía. Nuestros astrólogos afirman que no podemos alterar el curso de las estrellas, como tampoco podemos cambiar nuestra fisonomía, ni el color del cabello y los ojos. En cambio, gozamos de libre albedrío para hacer lo que queramos con lo que se nos ha concedido.
Eadulf suspiró hondamente. Empezaba a estar harto de la discusión. Se arrepentía de haberla empezado. Fidelma era excelente argumentando, incluso hasta llegar al extremo de hacer de abogada del diablo.
– Va contra las enseñanzas… -empezó a decir.
– Mostradme una sola referencia en los textos sagrados que prohíba a los cristianos considerar la ciencia antigua, a excepción de alguna que otra referencia críptica…
– Jeremías -rebatió Eadulf al recordarlo de repente-. «Oíd, casa de Israel, lo que dice Yavé.
Así dice Yavé: "No os acostumbréis a los caminos de las gentes, no temáis los signos celestes, pues son los gentiles los que temen de ellos…".»
– Lo que Israel hiciera antes de la llegada del Mesías es cosa de Israel. Pero nosotros formamos parte de esas gentes y, al menos, Jeremías reconoce que hay signos en los cielos, aunque no es que nosotros los temamos, sino que sencillamente los interpretamos y tratamos de comprenderlos. Y si hay signos en los cielos, ¿quién los puso? ¿Acaso no sería una blasfemia pretender que fue otra mano, y no la de Dios, la que allí los puso?
Eadulf estaba rojo de exasperación, a punto de reventar de rabia. Pero en vez de eso, de pronto se echó a reír.
– ¿Qué me hace pensar que puedo vencer a una abogada en su alegato? -señaló, moviendo la cabeza con un gesto de arrepentimiento.
Fidelma vaciló un instante y al final compartió el regocijo con él.
– Castigat ridendo mores - dijo en voz baja, recurriendo a una de sus citas favoritas: «Las costumbres se corrigen riéndote de ellas».
El bosque dio paso a una vasta extensión de juncos. En cuanto los caballos surgieron de entre los árboles, un grupo de pajarillos alzó el vuelo entre un piar gangoso. Se unieron en una bandada y pasaron casi rozando el juncal, huyendo de la amenaza. Acabaron posándose entre los altos y plúmeos tallos de los juncos floridos con un púrpura oscuro, y de hojas afiladas.
– Bigotudos -identificó Fidelma innecesariamente-. Los caballos los han alborotado.
Eadulf oía el rumor del río a poca distancia.
– ¿Los guerreros nos verán desde el puente? -preguntó, pues aunque algunos juncos superaban los tres metros de altura, crecía la hierba corta alrededor del camino, que serpenteaba hasta la zona despejada del río. En cambio, a lo largo de las riberas sólo había alpiste rosado, más corto y fino que el junco.
– No. El río forma un ligero meandro que nos oculta. Además, creerán que hemos regresado a Cashel en busca de la guardia de mi hermano.
Con la espuela estimuló a la yegua hacia delante para rebasar a Eadulf.
– Manteneos cerca de mí y nos os desviéis de la senda. El suelo parece firme, pero es cenagoso, y hay quien ha perecido en las profundidades del lodo.
Eadulf no pudo contener un escalofrío al mirar a su alrededor.
Fidelma puso mala cara al verle palidecer.
– El hecho de estar vivo conlleva riesgos y peligros, así que animaos -le aconsejó con optimismo antes de ponerse en marcha con resolución, abriéndose paso a caballo entre los juncos altos y agitados, un paisaje agreste y dramático frente al horizonte.
Eadulf se fijó en que el pantanal era una extraña mezcolanza de vegetación, y lo que tomaba por una llanura de juncos era en realidad una mezcla de masiegas, junquillos y espadañas mustias, sobrepasada con mucho la fase de floración. El conjunto de toda aquella vegetación concedía un curioso color verde al paisaje, combinado con una amplísima variedad de marrones y amarillos en los aledaños.
De vez en cuando levantaba el vuelo algún que otro bigotudo, aunque en grupos exiguos, de los nidos entre el juncar. Sus cuerpecillos pardos y rojizos eran difíciles de distinguir, incluso a los machos, pese a las manchas negras que los distinguían.
Eadulf oía cada vez mejor el rumor de la vertiginosa corriente. Reparó en que el río cruzaba una serie de bajíos y que el ruido era el movimiento del agua sobre un lecho de piedra, contra el que golpeaban rocas y objetos a mitad de corriente.
Fidelma guiaba a la yegua con cautela por el sendero. A pesar de ir en la silla, Eadulf notaba la superficie fangosa bajo los cascos del potro, y rezaba por que el animal no tropezara y no lo precipitase sobre el negro cieno del sendero. Fidelma, que tenía un excelente ojo para los équidos, había escogido aquel potro para Eadulf no porque fuera joven, sino porque era uno de los caballos más mansos de la cuadra de su hermano y sabía que su amigo no era precisamente un experto caballista.
Del juncar salieron a un terraplén verde y exuberante, donde aún había techos de hierba fangosa. Ante ellos se extendía un amplio tramo del río Suir.
Eadulf miró con inquietud la velocidad de las aguas, que borbotaban con espuma amarilla, pasando alrededor y por encima de una superficie rocosa.
– ¿Cómo es de profundo?
Fidelma le miró con una sonrisa para animarlo.
– El agua llegará al pecho del caballo. Soltad las riendas y no queráis guiarle. El potro sabrá lo que hace. Él mismo se abrirá paso en el bajo. Yo iré primero.
Sin decir nada más, espoleó a la yegua río adentro. Al principio, el animal se mostraba nervioso, ya que agitaba la cabeza y movía los ojos en todas direcciones. Luego avanzó colocando las patas con precaución; tropezó una o dos veces, pero se recuperó. A mitad de corriente, el agua espumosa ya le alcanzaba el pecho y se arremolinaba entre las piernas de Fidelma. Se volvió hacia Eadulf y, mediante una señal, le indicó que avanzara.
Eadulf miró las aguas salvajes, blancas y vertiginosas, casi paralizado por la angustia. Ya había visto a Fidelma hacerle señas para que se apresurara a cruzar, pero las manos le temblaban. No quería adentrarse en aquel torrente impetuoso. Se daba cuenta de que Fidelma tenía los ojos puestos en él y no tenía valor para reconocer su cobardía.
Читать дальше