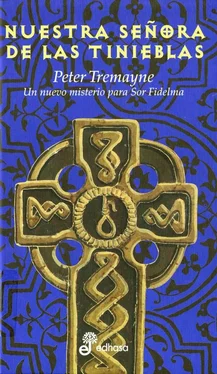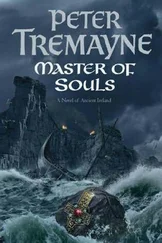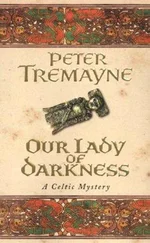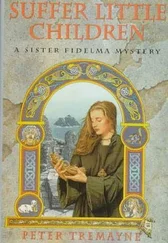El hombre se echó atrás, nervioso.
Eadulf levantó una mano con la palma abierta en son de paz y, acto seguido, percatándose de que era una seña inútil, la dejó caer.
– No tengáis miedo. Estoy solo. Soy el hermano…
Vaciló un momento, pues su nombre podría haber cruzado el reino y haber llegado incluso a oídos de un ciego.
– Soy un hermano sajón de la fe.
El hombre inclinó la cabeza a un lado.
– No parece que estéis dispuesto a decirme cómo os llamáis. ¿A qué se debe? -preguntó con hosquedad.
Eadulf miró a su alrededor. Parecía un lugar bastante aislado, y parecía que el ciego tampoco le haría daño.
– Eadulf. Me llamo Eadulf.
– ¿Y estáis solo?
– Así es.
– ¿Y qué hacéis solo por estos lares? Es inhóspito y recóndito. ¿Qué trae a un clérigo sajón por estas colinas?
– Es una larga historia -respondió Eadulf.
– Tengo tiempo de sobra -replicó a su vez el otro con gravedad.
– Pero estoy cansado y, sobre todo, tengo hambre y frío.
El hombre vaciló, como si tomara una decisión.
– Yo me llamo Dalbach. Esta es mi cabaña. Os invito a pasar y tomar un caldo. Es de carne de tejón y está recién hecho. Tengo pan y aguamiel para acompañarlo.
– ¿Carne de tejón? Suena delicioso, desde luego -observó Eadulf.
Sabía que mucha gente de Éireann lo consideraba un plato exquisito. Si no recordaba mal, en el antiguo cuento, Molling el Veloz prometía, en señal de aprecio al gran guerrero Fionn Mac Cumhail, buscarle un plato de carne de tejón.
– Mientras comemos podéis contarme vuestra historia, hermano Eadulf. Ahora caminad en línea recta, derecho a mí.
Eadulf avanzó hacia él, y Dalbach le tendió la mano para saludarle. Eadulf le dio la suya. El ciego le dio un apretón firme y, sin soltarlo, levantó la otra para tocar ligeramente el rostro de Eadulf a fin de asimilar sus facciones. Eadulf no se asustó: recordaba el caso de Móen, el sordomudo ciego de Araglin, que «veía» con el tacto. Esperó con paciencia a que el hombre quedara satisfecho con su reconocimiento.
– Estáis avezado a la excesiva curiosidad de los ciegos, hermano sajón -observó el ciego al fin, soltándole la mano.
– Sé que sólo queréis «ver» mis rasgos -asintió Eadulf.
El hombre sonrió. Era la primera vez que lo hacía.
– Se puede saber mucho del rostro de una persona. Confío en vos, hermano sajón. Tenéis rasgos amables.
– Es una forma cortés de describir la falta de belleza -señaló Eadulf con una sonrisa burlona.
– ¿Eso os atormenta? ¿Que no tengáis la suerte de ser bien parecido?
Eadulf advirtió que era un hombre avispado y nada se le escapaba.
– Todos somos un poco vanidosos, hasta los más feos como yo.
– Vanitas vanitatum, omnis vanitas - citó el ciego con una carcajada.
– Eclesiastés -reconoció Eadulf-. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
– Ésta es mi casa. Pasad.
Dicho esto, el hombre dio media vuelta y entró en la cabaña. Eadulf quedó impresionado con el orden reinante. Dalbach se movía entre los obstáculos con experta precisión. Eadulf pensó que los muebles debían de estar colocados de manera que Dalbach pudiera recordar su posición.
– Dejad el abrigo sobre el respaldo de la silla y sentaos a la mesa -sugirió el anfitrión al tiempo que se dirigía hacia una caldera colgada sobre un fuego radiante. Eadulf se quitó el abrigo de oveja. Luego contempló cómo Dalbach cogía un cuenco de una balda y vertía el caldo con destreza. Fue directamente a la mesa y lo dejó encima, casi delante de Eadulf.
– Disculpadme si cometo algún error. -Le sonrió-. Acercaos el cuenco y coged una cuchara que debería haber sobre la mesa. También hay pan.
Desde luego que lo había, y Eadulf apenas si tuvo tiempo de murmurar un gratias antes de ponerse a comer.
– Veo que no mentíais, sajón -observó Dalbach al volver a la mesa con un cuenco de caldo e inclinó la cabeza para escuchar bien.
– ¿Que no mentía? -farfulló Eadulf entre cucharada y cucharada.
– Sin duda teníais mucha hambre.
– Gracias por vuestra generosa hospitalidad, amigo Dalbach, el hambre empieza a menguar y vuelvo a entrar en calor. Hoy hace un día muy frío. El Señor debe de haber guiado mis pasos hasta vuestra cabaña. Aunque sí que es un lugar remoto para… para…
– ¿Para un ciego, hermano Eadulf? No temáis usar la palabra.
– ¿Qué os hizo elegir este apartado lugar para vivir?
Dalbach torció la boca con un gesto cínico que no le favorecía.
– Más que elegir el lugar, el lugar me eligió a mí.
– No entiendo qué queréis decir. Yo habría dicho que la vida en una aldea o una ciudad sería más fácil por tener personas cerca en caso de necesitar ayuda.
– Tengo prohibido vivir en ellas.
– ¿Prohibido?
Eadulf miró a su anfitrión con inquietud. Sabía que en su propio país se prohibía a los leprosos vivir en pueblos y ciudades. Pero Dalbach no parecía padecer lepra.
– Soy un desterrado -explicó Dalbach-. Me cegaron y me forzaron a alejarme de mi gente, obligándome a valerme por mí mismo.
– ¿Os cegaron?
Dalbach se pasó una mano por la cicatriz que le cruzaba los ojos y sonrió sardónicamente.
– ¿No creeríais que nací así, hermano Eadulf?
– ¿Y cómo os cegaron y por qué?
– Soy hijo de Crimfhann, que gobernó este reino treinta años atrás. A su muerte, su primo Faelán reivindicó la corona…
– ¿El mismo rey de Laigin que murió el año pasado y cuyo trono heredó el joven Fianamail?
Dalbach inclinó la cabeza.
– Me consta que el sistema de sucesión de la realeza sajona es muy distinto al nuestro. ¿Estáis al corriente de nuestra ley brehon de sucesión?
– Lo estoy. El hombre más apropiado entre la familia real es elegido por su derbhfine para ser el rey.
– Así es. El derbhfine es el colegio electoral formado por los integrantes de la familia, y está constituido por tres generaciones masculinas descendientes de un bisabuelo común. Por entonces yo era un muchacho, un guerrero, y no hacía mucho que había alcanzado la edad de elegir. Faelán tenía el trono asegurado cuando fue elegido, pero con el paso de los años se obsesionó con la idea de que alguien hiciera peligrar su posición y pensó que sólo había un hombre que podía hacerlo: yo. Mandó que me apresaran una noche y que me pusieran un atizador al rojo vivo sobre los ojos para incapacitarme e impedir que el derbhfine me tomara en consideración para cualquier cargo real. Luego tuve que arreglármelas solo: me prohibieron vivir en cualquier pueblo o ciudad del reino de Laigin.
La historia de Dalbach no asombró al hermano Eadulf, pues sabía que aquellas cosas sucedían a menudo. Entre los reyes sajones, donde la ley dictaba que el sucesor era el varón de mayor edad, la brutalidad para hacerse con el trono era similar. Se daban casos de hermanos que se mataban entre ellos, de madres que envenenaban a sus hijos, de hijos que mataban a padres y de padres que mataban o encarcelaban a sus hijos. En los cinco reinos de Éireann, bastaba una imperfección física para prohibir que un candidato ocupara un cargo en la realeza, de manera que tal vez la brutalidad no era tanta en comparación con los sajones, que eliminaban sin más al aspirante.
– Debió de ser difícil volver a adaptarse a la vida, Dalbach -comentó Eadulf con lástima.
El ciego negó con la cabeza.
– Tengo amigos, y hasta parientes, que me prestan apoyo. Uno de mis primos es un clérigo en Fearna que viene a verme a menudo y me trae comida o regalos, si bien su conversación es limitada. Mis familiares y amigos me han ayudado a salir adelante. Ahora Faelán está muerto y ya no corro peligro. Además, llevo una vida interesante.
Читать дальше