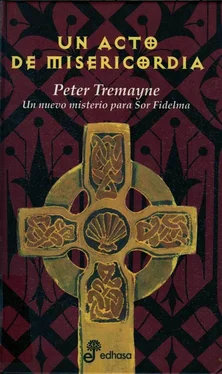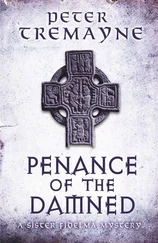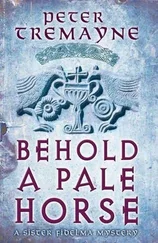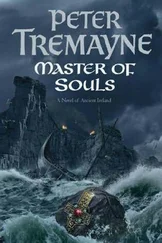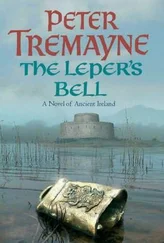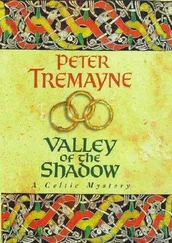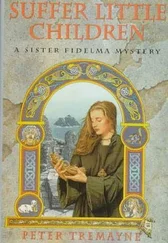– ¿Desde dónde queréis entrar al agua, señora? -le preguntó con resignación.
Fidelma sonrió y preguntó:
– ¿Qué lado está a sotavento? ¿No es el lado resguardado del viento?
Un leve temblor en el gesto de Gurvan hizo pensar a Fidelma que iba a devolverle la sonrisa. Sin embargo respondió, serio:
– Así es, señora. -Señaló el lado de estribor-. Es la parte resguardada del viento, aunque ahora no sopla. Eso sí, cuando se levante, vendrá de babor.
– ¿Sois profeta, Gurvan?
El bretón negó con la cabeza y dijo:
– ¿Veis esas nubes al noreste? No tardarán en traer viento, así que no os demoréis con el baño.
Fidelma se asomó a mirar las olas. El mar parecía suficientemente tranquilo.
Empezó a quitarse el hábito, pero se detuvo ante la expresión angustiada de Gurvan.
– No te preocupes, Gurvan -le dijo alegremente-. Pienso dejarme puesta la ropa interior.
Pese a la tez morena, Gurvan se ruborizó.
– ¿No se considera pecado entre los religiosos desvestirse delante de lo demás?
Fidelma hizo una mueca sarcástica y citó:
– «Pero llamó Yaveh al hombre, diciendo: "¿Dónde estás?". Y éste contestó: "Te he oído en el jardín y, temeroso porque estaba desnudo, me escondí". "¿Y quién?", le dijo, "te ha hecho saber que estabas desnudo"». Supongo que Dios quiso decir con esto que el pecado está en la mente del que mira, no en su ojo.
Gurvan estaba incómodo.
– De todas maneras, como ya os he dicho, no voy a desnudarme. Ahora, permitid que me dé un baño antes de que el viento se levante.
Y sin más preámbulos, Fidelma se quitó el hábito. Siempre llevaba ropa interior de sról, sedas y satenes importados por mercaderes galos. Se trataba de una costumbre adquirida desde niña como miembro de la casa real de Cashel; era el único lujo que Fidelma se permitía, pues nada era más grato al tacto que aquel tejido de ultramar. Ricos y nobles, cómo no, podían deleitarse con la compra de telas delicadas. Pero sabía que el resto usaba ropa interior de lana e hilo.
Cuando era una joven alumna del brehon Morann de Tara, Fidelma aprendió la curiosidad de que existía un código legal de vestimenta. El Senchus Mór establecía un protocolo relativo a la indumentaria que debían llevar los pupilos de un mismo tutor. Cada niño debía tener dos conjuntos completos a fin de poder usar uno mientras el otro se lavaba. La ropa de los niños se enumeraba según su rango, la de los hijos de reyes, pasando por la de los hijos de jefes y así sucesivamente hasta la categoría social inferior, mientras que durante el pupilaje -manera en que se les educaba- los niños siempre debían ir vestidos con las mejores galas.
Pensando en estas cosas, Fidelma sintió una punzada de soledad. ¡Cuánto le habría gustado tener a Eadulf con ella! Al menos con él podía hablar de esas cosas aun cuando disentían, que era a menudo. Necesitaba su ayuda como nunca para resolver aquel enigma. Quizás él habría reparado en algo que ella había pasado por alto.
Vio a Gurvan de pie con un cabo largo en las manos, evitando mirarla.
– Estoy lista, Gurvan. Te lo juro, voy vestida con decencia.
Gurvan levantó la vista sin tenerlas todas consigo.
Cierto que las prendas que llevaba no eran escandalosas, pero tampoco ocultaban por completo la figura esbelta de Fidelma: un cuerpo juvenil que vibraba con la dicha de la vida y discrepaba de su vocación religiosa.
Gurvan tragó saliva, nervioso.
– Mostradme cómo debo atarme la cuerda al cuerpo -le pidió para acabar de convencerlo.
Gurvan se acercó con un extremo del cabo en la mano.
– Lo mejor es atarla alrededor de la cintura, señora. Haré un nudo seguro para que no se escurra… un nudo de rizo.
– Ya he visto cómo se ata. Dejadme intentarlo y luego comprobad si lo he hecho bien.
Tomó de la mano de Gurvan el cabo y se rodeó la cintura con él, y luego se concentró para hacer el nudo.
– Derecho sobre izquierdo e izquierdo sobre derecho… ¿así?
Gurvan comprobó el nudo y dio su aprobación.
– Exactamente. Yo ataré el otro extremo a la baranda con un nudo parecido.
Así lo hizo. La cuerda era lo bastante larga para que pudiera nadar a todo lo largo del barco.
Fidelma levantó una mano para indicar que estaba lista, se aproximó a la baranda y, con gracilidad, se tiró al agua desde un costado.
El agua estaba más fría de lo que esperaba, por lo que sacó la cabeza resollando y casi sin aliento tras el chapuzón. Tardó unos minutos en recuperarse y asimilar la temperatura. Luego dio unas cuantas brazadas perezosas. Fidelma había aprendido a nadar casi antes que a andar, en el río Suir -también llamado «el río hermana»- que tenía un breve recorrido desde Cashel, donde nacía. No le temía al agua, sólo sentía un sano respeto por ella, pues conocía la magnitud que podía alcanzar su fuerza.
En Éireann se daba un fenómeno paradójico. Mientras buena parte de los habitantes del interior aprendían a nadar en los ríos, la mayoría de quienes vivían en pueblos costeros de pescadores, y en concreto en la costa oeste, rehusaban aprender. En una ocasión Fidelma había preguntado el por qué a un viejo pescador, pues si un barco se hundía, bien tendrían que saber nadar para salvarse. El buen hombre movió la cabeza y contó:
– Si nuestros barcos se hunden, mejor irse derecho al fondo de una tumba marina que sufrir una muerte larga e insufrible tratando de sobrevivir en esas aguas.
Y tenía razón en que aquella costa rugiente y rocosa bañada por un oleaje feroz y espumoso no era adecuada para nadar. Tal vez el viejo tenía razón.
– Si Dios quiere que vivamos, nos salvará. No tiene sentido luchar contra el destino.
Fidelma no quiso abundar en la conversación, pues no era un tema del que gustaran hablar los pescadores. Es más, la peor maldición que alguien podía echar a aquella gente de mar era: «¡Así mueras ahogado!».
Fidelma se quedó flotando boca arriba sobre el agua ondulante. La inmensa figura negra del Barnacla Cariblanca se erguía imponente sobre ella; la vela mayor aún colgando fláccidamente de la verga. Al ver la silueta oscura de Gurvan mirándola desde la baranda, Fidelma levantó un brazo con languidez y saludó para indicarle que estaba bien. Gurvan asintió con la cabeza y se apartó.
Dio un suspiro y cerró los ojos para deleitarse con la calidez del sol en la cara. El agua se secó en sus labios, pero resistió la tentación de lamer la sal, pues sabía que luego se moriría de sed.
Entonces empezó a cavilar sobre la situación en el barco, pero por mucho que lo intentara era incapaz de concentrarse del todo en la pérdida de la pobre Muirgel. En su lugar acudía Cian. ¡Cian! Lo extraño fue que al momento le vino a las mientes un pasaje del libro de Jeremías: «Tú, pues, que con tantos amantes fornicaste, ¿podrás volver a mí?». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Que le había evocado esas palabras? Lo cierto es que eran palabras apropiadas, pero ¿por qué precisamente palabras de las Sagradas Escrituras? ¡Ya se habían hecho bastantes citas bíblicas en aquel viaje! Quizá fuera contagioso.
Sintió un momento de compasión por Cian, por la herida que le había impedido proseguir su labor de guerrero. Sabía muy bien que su vida se había regido por su habilidad física. Era la vanidad personificada; se envanecía de su cuerpo, se envanecía de su destreza con las armas, se envanecía de creer que ser joven era ser inmortal. ¿No había dicho Aristóteles que los jóvenes viven en un estado permanente de embriaguez? Aquella era la palabra que describía a la perfección al joven Cian. Su propia juventud lo emborrachaba, pues la juventud era inmortal: en este mundo, sólo envejecían los ancianos.
Читать дальше