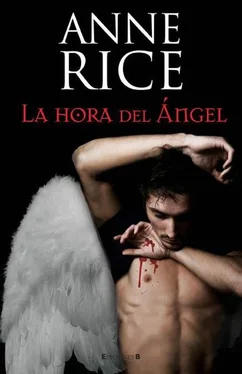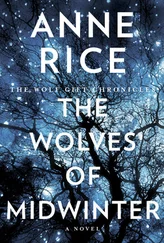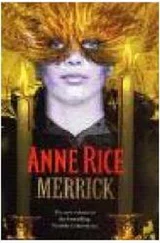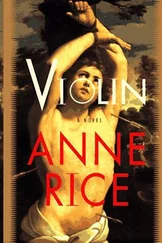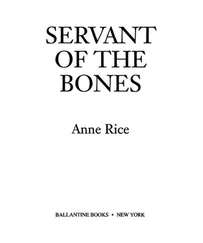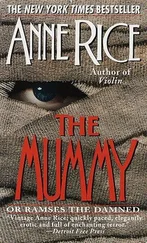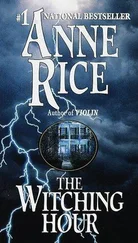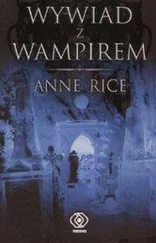»Las dos, como sabes, son gemelas, y por esa razón Rosa siente lo que le está ocurriendo a Lea, y hace tan sólo dos semanas me dijo que Lea ya no estaba en este mundo. Intenté consolarla, diciéndole que eso no era así. Le aseguré que Fluria y Meir me habrían escrito de haberle ocurrido algo a Lea, pero no ha habido forma de convencer a Rosa de que Lea vive.
– Tu hija tiene razón -dije con tristeza-. Ése es el fondo de todo el problema. Lea murió de la pasión ilíaca. No fue posible impedirlo de ninguna manera. Sabes lo que es eso tan bien como yo, una enfermedad del estómago y de las entrañas que causa grandes dolores. Las personas que la padecen mueren casi siempre. Y así ocurrió con Lea, que murió en los brazos de su madre.
Inclinó la cabeza y se llevó las manos a la cara. Por un instante pensé que iba a romper a llorar. Y sentí un leve escalofrío de temor. Pero se limitó a murmurar una y otra vez el nombre de Fluria, y rezó en latín al Señor para que la consolara por la pérdida de su hija.
Finalmente se reclinó en su asiento, me miró y susurró:
– Así pues, la hermosa niña que ella guardó a su lado le ha sido arrebatada. Y mi hija sigue aquí, fresca y sana, a mi lado. ¡Oh, qué cosa tan amarga!
Las lágrimas asomaron a sus ojos.
Pude ver el dolor en su rostro. Sus maneras cordiales habían desaparecido por completo, dando paso a la angustia. Y su expresión adquirió una sinceridad infantil cuando sacudió despacio la cabeza.
– Lo siento tanto -susurré, y él me miró. Pero no respondió.
Guardamos un largo silencio en homenaje a Lea. Durante un rato, dejó que su mirada se perdiera en el vacío. Y en una o dos ocasiones se calentó las manos, pero luego las dejó caer sobre las rodillas.
Después, poco a poco, vi en él la misma amabilidad y franqueza que antes. Susurró:
– Sabes que esa niña era mi hija, claro está. Te lo he dicho de alguna manera con mis propias palabras.
– Lo sé -dije-. Pero esa muerte muy natural de la niña es lo que ha traído después la desgracia sobre Fluria y Meir.
– ¿Cómo puede ser? -preguntó. Lo hizo con toda inocencia, como si el conocimiento le hubiera dado una ingenuidad nueva. O tal vez la palabra «humildad» describa mejor su actitud.
No pude evitar darme cuenta de que era un hombre apuesto, no sólo por sus facciones regulares y la forma en que su cara parecía resplandecer, sino por la humildad a que he aludido y el atractivo que emanaba de ella. Un hombre humilde puede conquistar a cualquiera, y aquel hombre parecía haberse desprendido por completo del habitual orgullo masculino que tiende a reprimir las emociones y la expresión.
– Cuéntamelo todo, hermano Tobías -dijo-. ¿Qué le ocurre a mi amada Fluria? -Un velo de lágrimas asomó a sus ojos-. Pero antes de que empieces, déjame decirte una cosa con toda sinceridad. Amo a Dios y amo a Fluria. Así es como me describo a mí mismo en mi corazón, y Dios me entiende.
– Yo lo entiendo también -dije-. Sé de vuestra larga correspondencia.
– Ha sido la luz que ha guiado mis pasos durante muchos años -respondió-. Y aunque lo abandoné todo para entrar en la Orden dominica, no abandoné mi correspondencia con Fluria, porque nunca ha significado para mí otra cosa que el mayor bien. -Meditó un momento, y luego añadió-: La piedad y la bondad de una mujer como Fluria son cosas que no se encuentran con frecuencia en las mujeres gentiles, aunque he de reconocer que ahora sé muy pocas cosas de ellas.
»Me parece que una cierta gravedad de carácter es común a las mujeres judías como Fluria, y nunca me ha escrito una sola palabra que yo no pudiera compartir con otros para provecho de ellos…, hasta que llegó este mensaje hace dos días.
Sus palabras tuvieron un efecto extraño en mí, porque creo que me sentía enamorado a medias de Fluria por las mismas razones, y por primera vez me di cuenta de la enorme seriedad que había mostrado Fluria, una cualidad que recibe el nombre de gravitas.
De nuevo en mi mente Fluria trajo a mi memoria a otra persona, a alguien que yo había conocido, pero no conseguí precisar quién era esa persona. Había un toque de tristeza y miedo en ese recuerdo impreciso. Pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Me pareció un pecado llano y simple pensar en mi «otra vida».
Paseé la mirada por la habitación. Miré los numerosos libros de los estantes y las hojas de pergamino esparcidas por el escritorio. Miré a Godwin, que esperaba con paciencia, y se lo conté todo.
Hablé tal vez durante media hora seguida y expliqué todo lo que había ocurrido, y cómo los dominicos de Norwich se habían llamado a engaño con Lea, y cómo Meir y Fluria no podían compartir con nadie a excepción de sus hermanos judíos la horrible verdad sobre la pérdida de su amada niña.
– Imagina el dolor de Fluria -dije-, en unas circunstancias en que no puede mostrar ningún dolor porque se ve obligada a disimular. -Insistí en ese punto-. Es un momento para el disimulo, como lo fue para Jacob cuando engañó a su padre Isaac, y más tarde también a Labán para acrecer su propio rebaño. También ahora es necesario el engaño porque está en juego la vida de esas personas.
Sonrió y asintió a mi razonamiento. No puso ninguna objeción.
Se puso en pie y empezó a pasear de un lado a otro en un círculo estrecho, porque era todo lo que la habitación permitía.
Por fin se sentó ante el escritorio, y sin cuidarse de mi presencia empezó de inmediato a escribir una carta.
Yo seguí sentado bastante tiempo, viéndolo escribir, secar, escribir unas palabras más. Finalmente firmó la carta, secó la tinta por última vez, plegó el pergamino y lo selló con lacre, y levantó la vista en mi dirección.
– Ahora mismo enviaré esto a mis hermanos dominicos de Norwich, para fray Antonio, a quien conozco personalmente, y le expreso mi firme opinión de que están en el mal camino. Alabo a Fluria y Meir y admito con entera franqueza que Elí, el padre de Fluria, fue en tiempos mi maestro en Oxford. Creo que mejorará las cosas, pero quizá no lo bastante. No puedo escribir a lady Margaret de Norwich, y si lo hiciera, creo que ella no dudaría en arrojar mi carta al fuego.
– Esa carta tiene un peligro -dije.
– ¿Cuál?
– Admites conocer a Fluria, cosa que seguramente ignoran otros dominicos. Cuando visitaste a Fluria en Oxford, cuando te fuiste de allí con tu hija, ¿no se enterarían de lo ocurrido tus hermanos de Oxford?
– ¡El Señor me ayude! -suspiró-. Mi hermano y yo procuramos mantenerlo todo en secreto. Sólo mi confesor sabe que tengo una hija. Pero tienes razón. Los dominicos de Oxford conocen muy bien a Elí, el Magister de la sinagoga y maestro suyo en tiempos. Y saben que Fluria tiene dos hijas.
– Exacto -dije-. Si escribes una carta que despierte su atención sobre la relación que os une, no podremos llevar a cabo el engaño que podría salvar a Fluria y a Meir.
Arrojó la carta al brasero y observó cómo la devoraban las llamas.
– No sé cómo resolver esto -dijo-. Nunca he tenido que afrontar nada tan feo y tortuoso en mi vida. ¿Podemos atrevernos a intentar una impostura cuando los dominicos de Oxford pueden muy bien contar a los de Norwich que Rosa está sustituyendo a su hermana? No puedo poner a mi hija en ese peligro. No, es imposible que viaje.
– Hay demasiada gente que sabe demasiadas cosas. Pero algo ha de ocurrir para que cese el escándalo. ¿Te atreves a ir tú, y defender a la pareja ante el obispo y el sheriff?
Le expliqué que el sheriff sospechaba ya que Lea estaba muerta en realidad.
– ¿Qué vamos a hacer? -preguntó.
– Intentar llevar adelante el engaño, pero hacerlo con más astucia y más mentiras -dije-. Es la única forma que veo de salir del paso.
Читать дальше