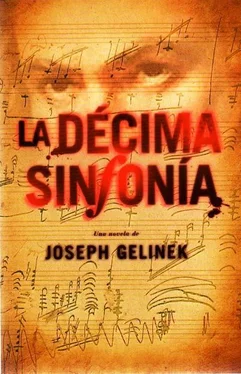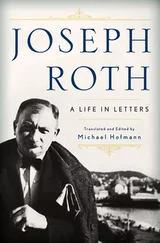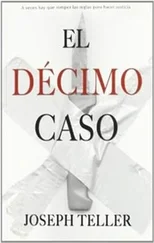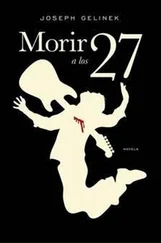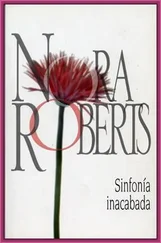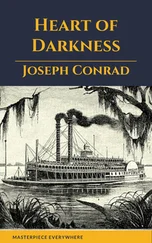– Beethoven, hasta ahora le había admirado profundamente como compositor. ¡En estos momentos debo decirle que hasta su música me parece despreciable!
El compositor, que no podía escuchar nada de lo que le decía su interlocutor, le dio la espalda para ir a buscar uno de los blocs de conversación, pero don Leandro le agarró del brazo y le forzó a girarse hacia él, con una sacudida tan violenta que el maestro estuvo a punto de darse una costalada contra el suelo.
– ¡Me importa un rábano si puede oírme o no, me niego a utilizar esas libretas mugrientas de las que se tiene que valer como si fueran muletas! ¡Porque eso es lo que es usted, un tullido! Un tullido hediondo y pervertido que ha decidido que por el solo hecho de ser un gran compositor todo le está permitido, pero se equivoca. Ni mi mujer, que en paz descanse, ni yo mismo, trajimos al mundo a nuestra hija para que termine convertida en una mezcla de enfermera mal pagada y cortesana al servicio de un viejo loco, sordo y sucio como usted!
Beethoven hizo ademán de volver a girarse, pero fue de nuevo zarandeado con violencia por De Casas, que en esta ocasión hizo perder el equilibrio al músico, que cayó al suelo. De Casas no hizo el más mínimo ademán de ayudarle a levantarse, sino que mofándose de él dijo:
– ¡No es de culo como quería verle esta tarde, herr Beethoven, sino de rodillas ante mí! De rodillas, para pedirme que no utilice los contactos que tengo en palacio para lograr que sea expulsado de Viena y ridiculizado ante todos sus conciudadanos.
Beethoven le miraba dolorido y aún desde el suelo, pues había decidido, dada la fuerza física que era capaz de desplegar aquel energúmeno, que era más prudente, de momento, no tratar de incorporarse. Al mismo tiempo se estaba preguntando dónde estaba Beatriz, en qué oscuro armario o rincón había logrado camuflarse para no ser descubierta por su padre, después de la batida que este había efectuado por la casa.
Don Leandro de Casas parecía estar satisfecho después de haber derribado a Beethoven y dio la impresión de que daba por terminada su expedición de castigo. En un tono algo más sosegado, pero quizá por eso aún más inquietante que el anterior, se dirigió a Beethoven, articulando meticulosamente cada palabra, como para permitir que este pudiera leerle los labios.
– Beethoven, no sé dónde está mi hija en estos momentos aunque no es difícil imaginar, dada la vergonzosa utilización que está usted haciendo de ella, que haya decidido también convertirla en recadera. Apuesto a que debe de estar en el mercado, haciendo la compra para usted. ¿Sigue sin entender nada de lo que le digo? Muy bien, se lo escribiré.
Don Leandro agarró una de las libretas que había en la mesa de trabajo de Beethoven y escribió:
– Si vuelvo a verle con mi hija, acabaré con usted.
Y tras lanzarle la libreta al rostro, dio media vuelta y se fue dando un portazo de tal virulencia, que la plaquita dorada que servía para cubrir la cerradura por la parte del descansillo se soltó y cayó al suelo produciendo un pequeño tintineo metálico.
Beethoven aguardó algunos segundos antes de ponerse en pie, como para asegurarse de que don Leandro no iba a volver sobre sus pasos, para derribar la puerta y volver a agredirle, y luego llamó a voces a Beatriz.
Esta emergió, vestida de criada y con gesto cauteloso, de la zona del apartamento que estaba destinada al servicio.
– ¿Estás bien?
Cuando Beethoven la vio disfrazada de fregona y se dio cuenta de que era así como había logrado engañar a su padre, soltó una de sus estrepitosas carcajadas. Beatriz esbozó una sonrisa, al comprobar que el músico no estaba malherido y corrió a abrazarse a él.
– ¿Qué vamos a hacer? -preguntó la chica.
Beethoven le indicó que escribiera la pregunta en la libreta, y cuando la hubo leído dijo:
– Lo mejor es que estemos unos días sin vernos, hasta que pensemos en la mejor manera de salir de esta.
– No hay que dejarse amilanar, al fin y al cabo ¿qué puede hacernos mi padre?
– Beatriz, tu padre no estaba bravuconeando cuando decía que tenía contactos en palacio. Es posible incluso que pueda tener acceso al mismísimo emperador.
– ¿Y qué? Somos dos personas libres, podemos hacer lo que nos dé la gana.
– No es tan fácil. La policía de Metternich me ha dejado hasta ahora en paz porque creen que solo soy un viejo chiflado, completamente inofensivo. Pero si quisieran buscarme problemas, podrían hacerlo encontrando decenas de testigos que me han oído despotricar en restaurantes y tabernas contra el régimen y contra el emperador en infinidad de ocasiones.
– ¿Quién se atrevería a meterte en la cárcel? Eres una institución en esta ciudad.
– Tal vez lo fuera hace unos años. Hoy ya solo soy una vieja gloria en decadencia.
Beethoven se acercó a la mesa donde Beatriz había estado pasando a limpio algunos compases de la Décima Sinfonía y empezó a organizar sus apuntes musicales, que ató con una cinta e introdujo luego, como si fuera una carpeta, en el gran cuaderno alargado en el que estaba la copia en limpio de la obra, aún incompleta.
– Toma -le dijo a Beatriz, entregándole todo el material-. Ahora lo importante es que termines de pasar a limpio mi Décima Sinfonía. Llévate todo a tu casa y dentro de unos días yo me las arreglaré para recoger el manuscrito de la manera más discreta posible.
A Beatriz aquello le sonó a despedida definitiva.
– Prométeme que volveremos a vernos -dijo.
Beethoven no respondió, sino que agarrando una gran pluma de oca que reposaba sobre su mesa de trabajo abrió la partitura por la primera página y escribió, con muy buena caligrafía, las siguientes palabras en italiano:
Sinfon í a Decima in do minore Op. 139
composta per festeggiare la belt à della mia amata inmortale
y un poco más abajo, también en la misma lengua
Dedicata a Beatriz de Casas, i cui occhi ridenti e fuggitivi
ispirarono queste pagine.
Y sin que mediaran más palabras entre ambos, se despidieron allí mismo con un largo y apasionado beso.
Viena, diciembre de 1826
Beatriz de Casas terminó de copiar los últimos compases de la Décima Sinfonía de Beethoven una semana después de que su colérico padre hubiera irrumpido en el apartamento de Beethoven, derribándole al suelo y amenazándole con denunciarle a la policía de Metternich. Aunque no se habían vuelto a ver desde entonces, el compositor consiguió mandarle recado, a través del pequeño Van Breuning, de que no le devolviera el manuscrito, transgresor y disonante como pocos, pues Beethoven había quedado tan mortificado tras la experiencia de la Gran Fuga, que no quería volver a padecer una experiencia similar por nada del mundo.
La Gran Fuga había nacido inicialmente como el último movimiento de su Cuarteto para cuerda n.° 13, pero la pieza estaba tan erizada de escollos técnicos para los ejecutantes y tan plagada de disonancias y de cambios abruptos para los siempre convencionales oídos de los vieneses, que su editor le había implorado que escribiera un final alternativo -y sobre todo, más suave- para el cuarteto de cuerda.
Beethoven accedió, tras haber visto con sus propios ojos las caras de horror y repugnancia de los espectadores que acudieron al estreno del cuarteto, cuando tuvieron que escuchar la fuga. El músico les llamó imbéciles, pero consintió en quitarla de la versión definitiva, publicándola como obra aparte y sustituyéndola en el cuarteto por un movimiento más accesible.
El plan de Beethoven era que Beatriz custodiara la partitura hasta después de su muerte, y que la enviara luego a su editor para que la publicara como obra póstuma. No deseaba que la sinfonía permaneciera en su propia vivienda, pues estaba convencido de que su intrigante amigo Schindler hubiera sido capaz incluso hasta de destruir la obra para que esta no mancillara, como un garbanzo negro, raro y disonante, el resto del impecable ciclo sinfónico del compositor.
Читать дальше