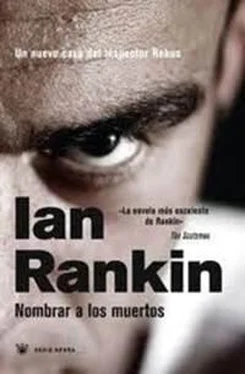– ¡No seguirá allí todavía…! -espetó Gates.
El ayudante miró a su alrededor sin saber qué mal había hecho.
– Yo tenía que preparar las cizallas -dijo.
– No hay nadie en el depósito aparte de nosotros -ladró Gates-. Ve a ver si se encuentra bien.
– Iré yo -dijo Rebus.
Gates se volvió hacia él con las manos llenas de relucientes entrañas.
– ¿Qué ocurre, John? ¿Se le ha revuelto el estómago?
* * *
En la sala de espera no había nadie. Únicamente, en el suelo, junto a una silla, una taza vacía con la insignia de Glasgow Rangers FC. Rebus la tocó y vio que estaba tibia. Fue a la entrada principal, aunque la del público era por un callejón de Cowgate, y miró en la calle de arriba abajo, pero no vio a nadie. Dobló la esquina de Cowgate y la vio sentada en el murete que rodeaba el edificio del depósito, observando la guardería de la otra acera. Rebus se detuvo frente a ella.
– ¿Tiene un cigarrillo? -preguntó la mujer.
– ¿Quiere uno?
– Es una ocasión como cualquier otra.
– Lo que quiere decir que no fuma.
– ¿Y qué?
– No estoy dispuesto a enviciarla.
Ella le miró. Era rubia con el pelo corto y un rostro redondo de barbilla prominente. Llevaba falda hasta la rodilla y dejaba ver dos centímetros de pierna por encima de unas botas marrones con reborde de pelo animal. En el murete, a su lado, tenía un bolsón, seguramente con lo que había recogido aprisa y al azar para salir corriendo hacia el norte.
– Soy el inspector Rebus -dijo-. Siento lo de su hermano.
Ella asintió con la cabeza despacio, volviendo la vista hacia la guardería.
– ¿Ese establecimiento funciona? -preguntó haciendo un gesto en dirección al edificio.
– Que yo sepa, sí. Hoy no está abierto, por supuesto.
– Una guardería… Justo enfrente de «esto» -añadió ella, volviéndose a mirar el depósito, a su espalda-. Muy cerca, ¿no, inspector Rebus?
– Sí, tiene razón. Siento no haber estado presente cuando identificó el cadáver.
– ¿Por qué? ¿Conocía a Ben?
– No… Lo decía por… ¿Cómo no la ha acompañado nadie?
– ¿Nadie, de dónde?
– De su distrito electoral… Del partido.
– ¿Cree que al Partido Laborista le importa algo él ahora? -replicó ella con una risita sarcástica-. Estarán todos encabezando esa mierda de marcha, atentos a salir en la foto. Ben no dejaba de hablar de lo cerca que estaba de llegar al poder. De poco le ha servido.
– Ojo con lo que dice -la interrumpió Rebus-. Parece más bien simpatizante de la marcha. -Ella lanzó un resoplido, pero no replicó-. ¿Tiene idea de por qué…? -añadió Rebus, dejando la pregunta en el aire-. ¿Sabe que es mi obligación?
– Soy policía, como usted -contestó ella mirando cómo sacaba la cajetilla-. Sólo uno -suplicó.
No podía negarse. Encendió dos y se recostó en la pared a su lado.
– No pasa ningún coche -comentó ella.
– La ciudad está sitiada -dijo él-. Será difícil encontrar taxi, pero tengo el coche…
– Iré a pie -le interrumpió ella-. No dejó ninguna nota -añadió-, si es eso lo que quería saber. Anoche parecía estar bien, muy relajado, etcétera. Los colegas no se lo explican… No tenía problemas en su trabajo. -Hizo una pausa y levantó la vista hacia el cielo-. Pero «siempre» tenía problemas en el trabajo.
– ¿Debo entender que estaban muy unidos?
– Él pasaba en Londres los días laborables. Llevábamos sin vernos quizás un mes, bueno, tal vez dos, pero nos enviábamos mensajes de texto, correos electrónicos… -añadió dando una calada al cigarrillo.
– ¿Tenía problemas en su trabajo? -inquirió Rebus.
– Trabajaba en el sector de ayuda al tercer mundo, intervenía en las decisiones de disposición de ayuda a algún decrépito dictador africano.
– Eso explica su presencia en Edimburgo -dijo Rebus casi para sus adentros.
Ella asintió despacio con la cabeza, tristemente.
– Camino del poder, en un banquete en el castillo para hablar de los pobres y los hambrientos del mundo.
– ¿Él era consciente de la ironía? -aventuró Rebus.
– Oh, sí.
– ¿Y de la futilidad?
Ella le miró a los ojos.
– Jamás -respondió en voz queda-. No era propio de Ben. -Pestañeó para contener las lágrimas, sorbió por la nariz y suspiró, tirando el cigarrillo casi entero al suelo-. Tengo que irme -añadió sacando una cartera del bolso que llevaba en bandolera y entregándole una tarjeta en la que sólo figuraba su nombre y el número de un teléfono móvil.
– ¿Cuánto tiempo lleva en la policía, Stacey?
– Ocho años. Los tres últimos en Scotland Yard -dijo mirándole a los ojos-. Tendrá que interrogarme, ¿no? Si Ben tenía enemigos, problemas económicos, si se había enemistado con alguien… Pero más tarde, por favor. Deme un día o dos y llámeme.
– De acuerdo.
– ¿No hay indicios de que…? -Le costaba pronunciar la palabra, y aspiró aire para hacerlo-. ¿No hay indicios de que no se arrojara él?
– Si había tomado un par de vasos de vino, a lo mejor estaba mareado.
– ¿No hay testigos?
Rebus se encogió de hombros.
– ¿De verdad que no quiere que la lleve en mi coche?
– Necesito caminar -replicó ella, negando con la cabeza.
– Un consejo: no se acerque al itinerario de la marcha. Quizás volvamos a vernos… Siento de verdad lo de Ben.
– Lo dice en serio, como si lo sintiera -replicó ella mirándole de hito en hito.
Él estuvo a punto de sincerarse con ella -«Ayer mismo despedí a mi hermano en un féretro»- pero sólo respondió con un rictus nervioso, temiendo que le preguntase: «¿Estaban muy unidos?» «¿Se encuentra muy afectado?». Vio cómo emprendía su largo y solitario paseo por Cowgate y entró al depósito para asistir al final de la autopsia.
Cuando Siobhan llegó a los Meadows, la cola de los que se incorporaban a la marcha llegaba hasta el lateral del antiguo hospital y llenaba los campos de juego junto a la fila de casas. Uno, provisto de un megáfono, advertía a quienes la formaban que tal vez tardaran un par de horas en comenzar a moverse.
– Es por la bofia -comentó alguien-. Sólo dejan avanzar en grupos de cuarenta o cincuenta.
Siobhan estuvo a punto de salir en defensa de aquella táctica, pero se habría delatado. Avanzó despacio al paso de la masa pensando en cómo encontrar a sus padres. Habría cien mil personas, quizás el doble. Nunca, había visto tanta gente; en el concierto del festival T in the Park cupieron sesenta mil; un partido de los dos equipos locales, si hacía buen día, atraería a unas dieciocho mil, y en Nochevieja, en torno a Hogmanay y Princes Street se congregaban casi cien mil personas.
Allí había más.
Y todos con la sonrisa en los labios.
Apenas se veía policía de uniforme ni servicio de orden. Había un aluvión de familias de Morningside, Tollcross y Newington y se había tropezado con media docena de conocidos y vecinos. El alcalde iba en cabeza. Se decía que también estaba Gordon Brown y que más tarde se dirigiría a la multitud, abrigado por la Patrulla de Protección de la policía, aunque él, en la Operación Sorbus, era un personaje conceptuado «de bajo riesgo» por sus fervientes declaraciones a favor de la paz y del comercio justo. A Siobhan le habían enseñado una lista de famosos que tenían anunciada su llegada a Edimburgo: Geldof y Bono, naturalmente; tal vez incluso Ewan McGregor -que, de todos modos, tenía que asistir a un acto en Dunblane-; Julie Christie; Claudia Schiffer; George Clooney; Susan Sarandon…
Después de abrirse paso entre la muchedumbre desde delante hacia atrás, se dirigió al escenario principal. Tocaba una banda y había gente bailando con entusiasmo, pero la mayoría miraba sentada en el césped. En el pequeño campamento de tiendas de campaña instalado allí mismo había actividades infantiles, botiquín, mesa de firmas y exposiciones, se vendían productos de artesanía y se repartían octavillas. Por lo visto, un tabloide había distribuido carteles de «Acabad con la Pobreza» y la gente recortaba el encabezamiento suprimiendo la mancha del rotativo. Globos hinchados con helio surcaban el cielo, una improvisada banda de metal daba la vuelta al campo seguida de otra de percusión africana. Más bailes, más sonrisas. Siobhan comprendió que no iba a pasar nada. Que en aquella marcha no habría disturbios.
Читать дальше