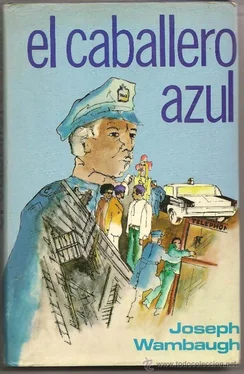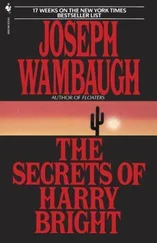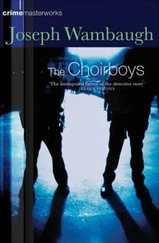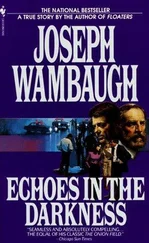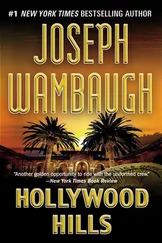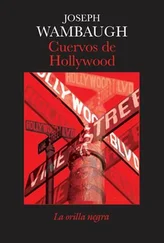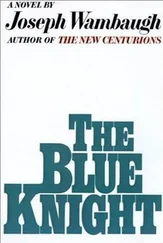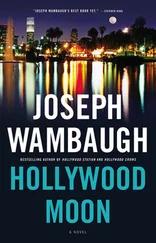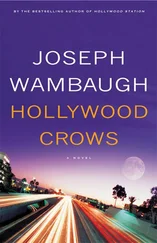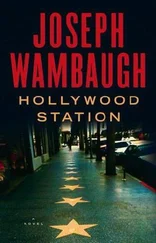– Arrímate al bordillo, estúpido.
El casco de Lefler era de un blanco deslumbrante y el chico lo llevaba ladeado hacia adelante con la pequeña visera tocándole casi la nariz. Me acerqué a él y le grité:
– Llevas una tapadera preciosa, chico, pero levántala un poco para que te vea estos ojos azules de niño.
Lefler sonrió e hizo brincar un poco la moto. A pesar del calor lucía guantes de cuero negro.
– Hola, Bumper -dijo Crandall quitando la mano del manillar un momento. Avanzamos lentamente juntos y yo le dirigí una sonrisa a Lefler, que se sentía cohibido.
– ¿Qué tal lo hace, Crandall? -pregunté-. Le he adiestrado en el oficio. Está bumperizado.
– No está mal para un bebé -contestó Crandall encogiéndose de hombros.
– Veo que le has quitado la bicicleta de adiestramiento -dije, y Lefler se rió de nuevo y volvió a hacer brincar la Harley.
Podía verle el borde de los remaches en herradura que llevaba en los tacones y sabía que probablemente debía llevar las suelas tachonadas con hierro.
– No andes por mi ronda con estas botas, muchacho -le grité-. Echarás chispas y provocarás incendios.
Entonces me reí al recordar a un policía motorizado que llevaba dos tazas de café en las manos enguantadas y que se cayó de culo por llevar aquellos remaches.
Saludé con la mano a Lefler y me alejé. Jóvenes novatos, pensé. Me alegré de ser mayor que los demás cuando empecé a trabajar. Pero ya sabía que nunca hubiera sido un oficial motorizado. Poner multas de tráfico era una de las facetas del trabajo de policía que no me gustaban. Lo único que tenía de bueno es que le daba a uno excusa para detener a coches sospechosos con el pretexto de anotar una multa. La mayoría de los buenos arrestos procedían de falsas infracciones de tráfico. Pero de esta manera también era más fácil que un policía fuera despanzurrado.
Llegué a la conclusión de que me sentía demasiado inquieto para sentarme en el parque a leer el periódico. Qué demonios, me sentía como un gato desde que había decidido lo del viernes. La noche anterior apenas había dormido. Volví a la ronda.
Debía estar patrullando en busca del ladrón, pensé. Ahora que sólo me quedaban dos días estaba deseando echarle el guante. Era un ladrón de hoteles que actuaba de día y que cada vez que salía a trabajar se hacía tal vez unas cuatro o seis habitaciones en los mejores hoteles del centro de la ciudad. Los investigadores nos hablaron un día que pasábamos lista y nos dijeron que los informes indicaban que prefería los días laborables, sobre todo el jueves y el viernes, aunque también solía trabajar mucho los miércoles. Este individuo abría las puertas con una ganzúa, lo cual no es muy difícil de hacer en un hotel, porque los hoteles disponen de las peores medidas de seguridad, y saqueaba la habitación tanto si estaban los ocupantes como si no. Como es natural, esperaba a que éstos estuvieran en la ducha o echando un sueñecito. Me encantaba echar el guante a los ladrones. La mayoría de policías lo califican de combate contra fantasmas y deciden desistir de pillarles, pero yo prefiero agarrar a uno de estos merodeadores que a un atracador. Y un ladrón que se atreve a robar estando la gente en casa es tan peligroso como un atracador.
Decidí que vigilaría los hoteles de la zona de la carretera del Puerto. Tenía la teoría de que este individuo debía utilizar un disfraz de mecánico, porque hasta entonces había eludido la vigilancia de los policías de paisano, y me lo imaginaba como un sujeto que fuera a reparar algo o como un repartidor. Suponía que era alguien que no vivía en la ciudad y utilizaba la carretera del Puerto para acudir al trabajo. Este ladrón se dedicaba a hacer fiorituras en algunos de sus trabajos, cortaba ropas, generalmente de mujer o niño, arrancaba la entrepierna de las bragas o calzoncillos y en uno de sus últimos trabajos había destripado a un gran oso de felpa que una niña había dejado encima de la cama tapado con una manta. Me alegré de que la gente no estuviera dentro esta vez. Estaba chiflado, pero era un ladrón inteligente y afortunado. Pensé en vigilar los hoteles, pero primero me iría a ver a Glenda. Ahora debía estar ensayando y es posible que no tuviera ocasión de volverla a ver. Era una de las personas de las que tenía que despedirme.
Entré por la puerta lateral del pequeño y ruinoso teatro. Ahora se dedicaban sobre todo a exhibir piel. Antes solían representarse espectáculos burlescos bastante buenos, con algunos cómicos de bastante categoría y chicas guapas. Glenda era entonces muy importante. La llamaban la «Chica de Oro». Salía enfundada en un estrecho traje dorado y se quedaba en bragas y sujetador de oro. Era alta y graciosa y bailaba bastante bien. Había trabajado en algunos importantes clubs; ahora tenía treinta y ocho años y tras haber dejado a sus espaldas tres maridos había vuelto a Main Street compitiendo con las películas en mitad de la programación y bailando a destajo en el salón de baile de algunas manzanas más abajo. Debía haber engordado quizá diez kilos, pero a mí me parecía guapa porque la veía como era antes.
Me quedé de pie en la oscuridad de la parte de atrás del escenario hasta acostumbrarme al silencio y las sombras. Ni siquiera había nadie en la puerta. Me parece que hasta los manoseadores y sobadores de traseros habían desistido de ocultarse en la puerta lateral de aquel cuchitril. El papel de la pared estaba húmedo y mohoso y se separaba del muro enrollándose hacia arriba. Había unos trajes muy sucios encima de unas sillas. La máquina de maíz tostado cuyo funcionamiento se activaba las noches de los fines de semana se apoyaba contra una pared con una pata rota.
– En este tugurio el maíz tostado lo sirven las cucarachas. No te apetecerá un poco, ¿verdad, Bumper? -dijo Glenda, que había salido de su camerino y me miraba en la oscuridad.
– Hola, nena -dije, sonriendo, y seguí su voz a través de la oscuridad hasta llegar a su pequeño camerino escasamente iluminado.
Me besó en la mejilla tal como hacía siempre y yo me quité la gorra y me dejé caer en el desvencijado sillón junto a la mesa de maquillaje.
– Oye, San Francisco, ¿dónde se han ido todos estos pajaritos? -me dijo ella haciéndome cosquillas en la calva de la coronilla. Cada vez que nos veíamos me gastaba miles de bromas.
Glenda lucía medias de malla con un agujero en una pierna y un portaligas adornado de lentejuelas. No llevaba nada de cintura para arriba y no se molestó en ponerse una bata. No podía reprochárselo, porque hoy hacía mucho calor, pero no tenía costumbre de andar así delante de mí y yo me sentí un poco nervioso.
– ¡Qué calor hace aquí, nene! -exclamó sentándose y retocándose el maquillaje-. ¿Cuándo volverás a trabajar por las noches?
Glenda sabía mis horarios. Trabajo de día en invierno y de noche en verano, cuando el sol de Los Ángeles empieza a trocar el pesado uniforme azul por el de arpillera.
– Ya no volveré a trabajar por las noches, Glenda -dije con aire indiferente-. Me retiro.
Ella se volvió en la silla y sus pesados melones blancos se balancearon una o dos veces. Tenía el cabello largo y rubio. Siempre decía que era una rubia auténtica, pero, ¡cualquiera sabe!
– No te irás -me dijo-. Te quedarás aquí hasta que te echen a patadas. O hasta que te mueras. Como yo.
– Todos lo dejaremos -repuse yo, sonriendo porque vi que empezaba a entristecerse-. Vendrá un buen chico y…
– Los buenos chicos ya me han sacado de aquí tres veces, Bumper. Lo malo es que yo no soy una buena chica. Me he acostado demasiado por ahí y ningún hombre me querría. Será una broma lo de que te retiras, ¿verdad?
– ¿Cómo está Sissi? -pregunté yo para cambiar de tema.
Читать дальше