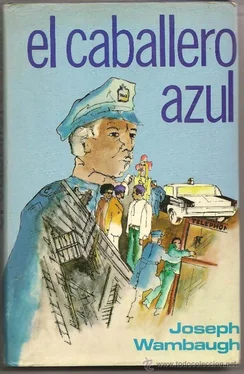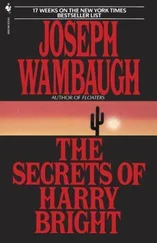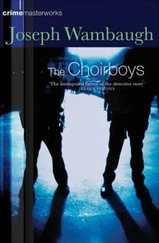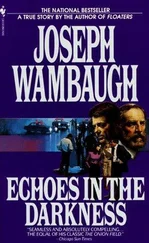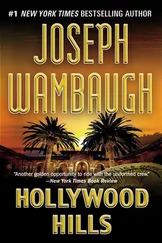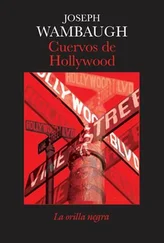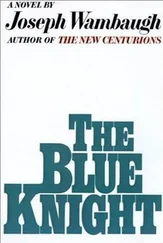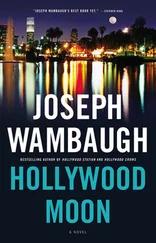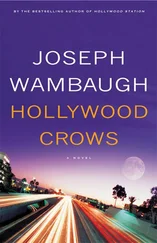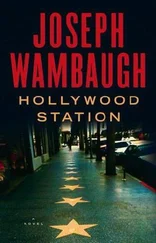– Bastante bien, creo.
Giré las páginas hasta llegar a la sección de deportes, mientras Frankie se fumaba un cigarrillo extralargo en una bonita boquilla plateada casi tan larga como su brazo. Tenía el menudo rostro como arrugado y viejo, aunque no contaba más de treinta años.
Una mujer y un niño de unos cuatro años se encontraban a mi lado esperando que cambiara la luz del semáforo.
– Mira este hombre -dijo la mujer-. Es un policía. Vendrá y te cogerá y te meterá en la cárcel si eres malo.
Me dirigió una dulce sonrisa de complacencia, porque creyó que me había impresionado su buena ciudadanía.
Frankie, que no le llevaba al niño más de media cabeza de altura, se adelantó un paso y dijo:
– Muy inteligente, señora. Hágale temeroso de la ley. Y después crecerá odiando a los policías porque usted le habrá asustado.
– Cálmate, Frankie -dije yo, un poco sorprendido.
La mujer levantó al niño en brazos y en cuanto cambió la luz huyó a toda prisa del encolerizado enano.
– Perdona, Bumper -dijo Frankie, sonriendo-. Dios sabe que no soy amigo de los policías.
– Gracias por el periódico, tunante -contesté yo, y seguí mi camino por la sombra saludando con la cabeza a varios sujetos de la zona que me iban diciendo: «Hola, Bumper».
Me dirigí lentamente hacia Broadway para ver qué tal pinta tenía hoy la gente y asustar a los rateros que pudieran estar «trabajando» a los compradores. Encendí uno de los puros de cincuenta centavos que no están mal cuando no dispongo de los otros enrollados a mano y como hechos a la medida. Al doblar la esquina de Broadway vi a seis individuos del culto de Krishna actuando en su lugar preferido de la acera Oeste. Eran todos muy jóvenes. El mayor quizá tenía veinticinco años. Eran chicos y chicas con las cabezas rapadas y una sola coleta muy larga, pies desnudos y pequeños cascabeles en los tobillos, saris color anaranjado pálido, panderetas, flautas y guitarras. Cantaban y bailaban y organizaban allí casi cada día un espectáculo tremendo y no había forma de que el viejo Hermán, el Tamborilero del Diablo, pudiera competir con ellos. Se veía que se le agitaban las mejillas y se sabía que estaba gritando, pero no se podía escuchar ni una sola de las palabras que decía una vez habían empezado ellos su representación.
Hasta hacía muy poco, aquella esquina le había pertenecido a Hermán y antes de que yo comenzara a trabajar se pasaba diez horas al día allí mismo entregando folletos y gritando acerca de los demonios y de la condenación y recogiendo quizás unos doce dólares al día de personas que sentían lástima por él. Solía ser un sujeto animado, pero ahora se le veía viejo, exangüe y polvoriento. Su brillante traje negro aparecía muy raído y el arrugado cuello blanco de la camisa era ahora gris y sucio pero parecía que a él ya le daba igual. Pensé en intentar convencerle una vez más para que se instalara unas cuantas manzanas más abajo de Broadway, donde no tuviera que competir con aquellos chiquillos y con todo su colorido y su música. Pero sabía que de nada iba a servir. Hermán llevaba demasiado tiempo allí. Me dirigí hacia el coche pensando en él, el pobre Tamborilero del Diablo.
Al sentarme en el asiento parecido a una silla de montar experimenté ardor de estómago y tuve que tragarme un par de pastillas contra la acidez. Siempre llevaba los bolsillos llenos de tabletas blancas. Pastillas contra la acidez en el bolsillo derecho y pastillas contra los ruidos de tripas en el bolsillo izquierdo. Las pastillas contra la acidez son para el exceso de ácido y las pastillas contra los ruidos de tripas son contra los gases porque suelo estar aquejado de estos dos fastidios casi siempre. Mastiqué una pastilla antiácida y cesó el ardor. Entonces pensé en Cassie, porque era algo que siempre me tranquilizaba el estómago. La decisión de retirarme al cumplir los veinte años de servicio la había tomado varias semanas antes y Cassie había elaborado muchos planes, pero lo que no sabía era que la noche anterior yo había decidido que el viernes fuera mi último día de servicio. Sería hoy, mañana y el viernes. Podría juntar mis días de vacaciones hasta fines de mes cuando terminara oficialmente el servicio.
El viernes también iba a ser el último día de Cassie en el City College. Ya había preparado los exámenes finales y tenía permiso para dejar la escuela, puesto que se encargaría de sus clases un sustituto. Había recibido una buena oferta, una «oportunidad maravillosa» decía ella, para incorporarse al cuadro docente de una elegante escuela de niñas del norte de California, cerca de San Francisco. La querían en seguida, antes de que empezaran las vacaciones de verano, para que pudiera familiarizarse un poco con los métodos seguidos. Tenía en proyecto salir el lunes y, a fines de mes, cuando yo me retirara, regresar a Los Ángeles para casarse conmigo después, ambos nos iríamos a vivir al apartamento que ella ya tenía dispuesto. Pero yo había decidido dejarlo todo el viernes y marcharme con ella. Era absurdo prolongarlo por más tiempo, pensé. Sería mejor terminar y, además, sabía que Cruz se alegraría de ello.
Cruz Segovia era mi sargento y durante veinte años había sido la persona que más cerca había estado de mí. Siempre temía que sucediera algo y me había hecho prometer que no echaría a perder el mejor negocio de mi vida. Y Cassie era el mejor negocio, no cabía duda. Profesora, divorciada y sin hijos, una mujer realmente instruida, no una simple educación superficial. Era juvenil, tenía cuarenta y cuatro años y no carecía de nada.
Por ello empecé a hacer averiguaciones para saber qué había de bueno para un policía retirado en la zona de la Bahía. Y vaya si tuve suerte, porque me indicaron un buen empleo en una gran compañía de Seguridad industrial cuyo propietario era un antiguo inspector del Departamento de Policía de Los Ángeles que yo conocí? desde hacía tiempo. Me ofrecieron el cargo de jefe de seguridad de una empresa electrónica con un importante contrato gubernamental; dispondría de despacho, coche propio y secretaria y ganaría cien dólares más al mes de lo que ganaba como policía. La razón por la que me escogió a mí en lugar de los demás aspirantes que eran capitanes e inspectores retirados fue porque decía que estaba harto de que trabajaran para él gente que no eran más que administrativos. Deseaba un verdadero policía «de la calle». Fue quizá la primera vez que obtuve una recompensa por mi trabajo de policía, y me emocionaba mucho el hecho de empezar algo nuevo y ver si las auténticas técnicas e ideas policiales podían hacer algo en bien de la seguridad industrial que por lo general dejaba bastante que desear.
El 30 de mayo, día de mi retirada oficial, era también el día en que cumpliría los cincuenta años. Me costaba creer que hubiera vivido medio siglo, pero aún me costaba más si cabe creer que había vivido en el mundo treinta años antes de conseguir la ronda. Conseguí el puesto de policía al cumplir los treinta años y fui el segundo en edad de mi promoción, detrás de Cruz Segovia, que había intentado tres veces incorporarse al Departamento y no había podido superar el examen oral. Ello se debió probablemente a que era muy tímido y poseía marcado acento español por ser un mexicano de El Paso. Pero su gramática era hermosa si se prescindía del acento y al final dio con un tribunal que se tomó la molestia de escucharle.
Estaba cruzando el Elysian Park mientras pensaba estas cosas cuando descubrí delante mío a dos policías motorizados que se dirigían a la academia de policía. El que iba delante era un muchacho que se llamaba Lefler, uno de los tantos que habré adiestrado. Había sido trasladado recientemente de Motors a Central y conducía la moto muy erguido, con sus lustrosas botas nuevas, casco blanco y tirantes a rayas. El compañero que le adiestraba en la ronda motorizada era un viejo individuo de rostro curtido llamado Crandall. Es de los que se enfurecen con los infractores del código de circulación y le echan a perder a uno el propio programa de relaciones públicas al acercarse y gritarle al muchacho:
Читать дальше