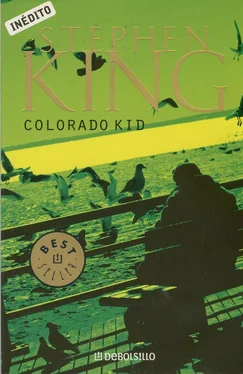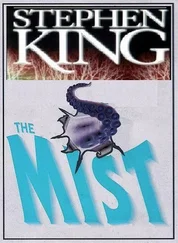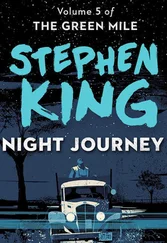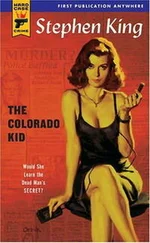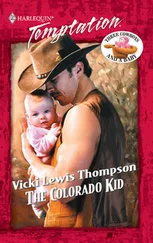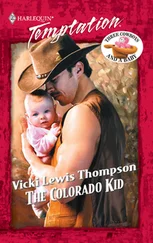Vince empezó a asentir mucho antes de que Stephanie acabara la frase.
– Dave y yo nos pasamos las tres o cuatro semanas después de que encontraran a Colorado Kid, en nuestras horas libres, por supuesto, peinando todos los moteles en círculos concéntricos crecientes, con la isla de Moose-Lookit en el epicentro. Habría sido casi imposible hacerlo en temporada alta, cuando hay cuatrocientos moteles, hoteles, cabañas, casas rurales y demás alojamientos en encarnizada competencia a medio día en coche del transbordador de Tinnock, pero en abril no era más que una ocupación a tiempo parcial, porque el setenta por ciento de los alojamientos cierran desde Acción de Gracias hasta la festividad de Memorial Day. Mostramos aquella fotografía por todas partes, Steffi.
– ¿Y no hubo suerte?
– Ni una pizca -declaró Dave.
Stephanie se volvió hacia Vince.
– ¿Qué dijo la mujer cuando se lo comentó?
– Nada. Estaba destrozada… Lloró un poco -recordó tras una pausa.
– Cómo no iba a llorar la pobrecita -terció Dave.
– ¿Y usted qué hizo? -inquirió Stephanie sin apartar la mirada de Vince.
– Pues mi trabajo -repuso él sin vacilar.
– Porque siempre necesita saber -dijo ella.
Vince enarcó las pobladas y enmarañadas cejas.
– ¿Tú crees?
– Sí -asintió ella-, lo creo.
Y se volvió hacia Dave en busca de confirmación.
– Creo que te tiene clichado, colega -comentó Dave.
– La cuestión es…, ¿también es ese tu trabajo, Steffi? -preguntó Vince con una sonrisa algo torva-. Porque yo creo que sí.
– Por supuesto -contestó ella, casi con despreocupación.
Hacía semanas que lo sabía, aunque si alguien se lo hubiera preguntado antes de entrar en el Islander, se habría echado a reír ante la idea de tomar decisiones definitivas acerca de su vida profesional desde un destino tan remoto. La Stephanie McCann que había estado a punto de decantarse por New Jersey en lugar de la isla Moose-Lookit, frente a la costa de Maine, se le antojaba ahora una persona distinta, una auténtica forastera.
– ¿Qué le dijo ella? ¿Qué sabía?
– Lo justo para convertir una historia extraña en otra aún más extraña -repuso Vince.
– Cuénteme.
– De acuerdo, pero te lo advierto, aquí es donde termina la línea argumental recta.
– Cuénteme de todos modos -insistió Stephanie sin titubear.
– El miércoles, 23 de abril de 1980, Jim Cogan fue a trabajar a la agencia Mountain Overlook Advertising como cualquier otro miércoles -empezó Vince-. Eso es lo que me contó su mujer. Llevaba una carpeta de ilustraciones que había realizado para Sunset Chevrolet, una de las empresas automovilísticas más importantes de la zona, que encargaba gran cantidad de anuncios impresos a Mountain Outlook y por tanto era un cliente muy valioso. Cogan era uno de los cuatro ilustradores que llevaban tres años trabajando para la cuenta de Sunset Chevrolet, me contó su esposa, y estaba convencida de que la empresa estaba satisfecha con el trabajo de Jim, una impresión mutua, por cierto, porque a Jim le gustaba trabajar para ellos. Me contó que su especialidad era lo que su marido denominaba «mujeres tipo madre mía». Cuando le pregunté qué significaba la expresión, sonrió y me explicó que se trataba de mujeres guapas de ojos grandes y boca abierta, por lo general con las manos en las mejillas para expresar algo así como: «¡Madre mía, menuda ganga he encontrado en Sunset Chevrolet!».
Stephanie se echó a reír. Había visto ilustraciones de aquel tipo, por lo general en folletos publicitarios en el supermercado Shop 'N Save, de Tinnock.
Vince estaba asintiendo con la cabeza.
– Arla también tenía mucho talento artístico, pero con las palabras. Lo que me describió fue a un hombre decente que amaba a su mujer, a su hijo y su trabajo.
– A veces el amor nos impide ver lo que no queremos ver -señaló Stephanie.
– ¡Joven, pero cínica! -exclamó Dave, no sin cierto regocijo.
– Cierto, pero no deja de tener razón -replicó Vince-. El único problema es que, por lo general, dieciséis meses bastan para quitarse las gafas de color de rosa. De haber existido algún problema, como insatisfacción en el trabajo o tal vez una amante, lo cual me parece más probable, creo que Arla habría hallado algún indicio, por tenue que fuera, a menos que su marido fuera muy, pero que muy cuidadoso, porque durante aquellos dieciséis meses habló con todas las personas que conocían a Jim, en casi todos los casos dos veces, y todos le dijeron lo mismo, que a Jim le gustaba su trabajo, que quería a su mujer y que adoraba a su bebé. Arla no dejaba de repetírmelo. «Nunca habría abandonado a Michael», aseguró. «Lo sé, señor Teague. Lo sé en lo más hondo de mi ser.» Vince se encogió de hombros con ademán vencido.
– Y la verdad es que la creía.
– ¿Y no estaba harto de su trabajo? -preguntó Stephanie-. ¿No tenía ganas de cambiar?
– Arla me dijo que no, que a Jim le encantaba su casa en las montañas e incluso había colgado un rótulo sobre la puerta que decía el escondrijo de Hernando, como la canción de aquel musical de los cincuenta. También habló con uno de los ilustradores con los que trabajaba en la cuenta de Sunset Chevrolet, un tipo con el que había trabajado durante años. Dave, ¿te acuerdas de su nombre?
– George Rankin o George Franklin -repuso Dave-. Ahora mismo no me acuerdo.
– No pasa nada, viejo -lo tranquilizó Vince-. Incluso Willie Mays tenía algún que otro lapsus, sobre todo hacia el final de su carrera.
Dave le sacó la lengua.
Vince asintió como si aquel gesto infantil fuera exactamente lo que esperaba de su gerente y luego retomó el hilo de la historia.
– George el Ilustrador, sea Rankin o Franklin, le dijo a Arla que Jim casi había llegado al techo de su talento y que era una de esas personas afortunadas que no solo eran conscientes de sus limitaciones, sino que además las aceptaban de buen grado. Le dijo que por aquel entonces la aspiración de Jim era llegar a dirigir algún día el departamento artístico de Mountain Overlook. Y teniendo en cuenta eso, huir impulsivamente a la costa de Nueva Inglaterra es lo último que habría hecho.
– Pero Arla estaba convencida de que eso era precisamente lo que había hecho -observó Stephanie-, ¿no es así?
Vince dejó la taza de café y se mesó el escaso cabello blanco, ya de por sí bastante alborotado.
– Arla Cogan es como todo el mundo -sentenció-, una prisionera de las pruebas. James Cogan salió de su casa a las siete menos cuarto del miércoles para ir a Denver por la autopista de Boulder. Lo único que llevaba encima era la carpeta que he mencionado antes. Vestía un traje gris, camisa blanca, corbata roja y abrigo gris. Ah, y mocasines negros.
– ¿Ninguna chaqueta verde? -preguntó Stephanie.
– Pues no -intervino Dave-, pero los pantalones grises, la camisa blanca y los mocasines negros eran casi con toda seguridad lo que llevaba cuando Johnny y Nancy lo encontraron muerto en la playa con la espalda apoyada contra la papelera.
– ¿Y la americana?
– Nunca fue encontrada -dijo Dave-. Ni la corbata tampoco, aunque por otro lado, casi siempre que un tipo se quita la corbata, se la guarda en el bolsillo de la americana, y apostaría algo a que si alguna vez llegara a aparecer la americana, la corbata seguiría en el bolsillo.
– A las nueve menos cuarto de esa mañana estaba sentado a la mesa de dibujo de su despacho -continuó Vince-, trabajando en un anuncio de prensa para King Sooper's.
– ¿Qué…?
– Es una cadena de supermercados, querida -la atajó Dave.
– Hacia las diez y cuarto -prosiguió Vince-, George el Ilustrador, sea Rankin o Franklin, vio a nuestro hombre dirigiéndose hacia los ascensores. Cogan dijo que salía a buscar lo que denominó un «café de verdad» en el Starbucks, así como un bocadillo de ensaladilla de huevo para el almuerzo, porque tenía intención de comer en su despacho. Preguntó a George si quería algo.
Читать дальше