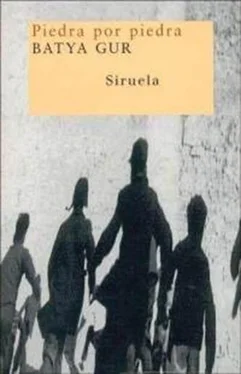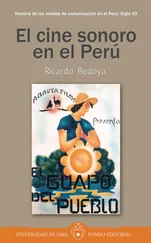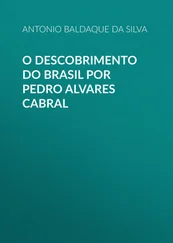Mientras se abría camino, apartando la vista de las personas que estaban sentadas en los bancos de madera para evitar que sus miradas se cruzaran, la vio. Estaba de pie entre dos hombres que se encontraban sentados, un hombre mayor y calvo, con un espeso bigote blanco de puntas retorcidas hacia arriba, y otro hombre, que tenía los codos apoyados en las rodillas y el rostro oculto entre las manos. Notó que ella se ponía tensa al verlo y que extendía una pancarta cuyo contenido él no pudo leer porque había alzado los ojos para mirarla a la cara. La miró muy fijamente y pudo reconocerla por las fotos de la prensa, de manera que al instante apartó la vista. De todas formas le había dado tiempo a captar las tres palabras que llevaba escritas en la pancarta: «Vendido de antemano», y un escalofrío de embarazo e incomodidad le recorrió el cuerpo. El hombre que estaba sentado a su lado se apartó las manos de la cara y, asustado, le tiró del brazo para que se sentara y quitarle la pancarta. Habría que haber considerado que ella siempre estaría presente en las sesiones del tribunal. Pero, aunque lo hubiera considerado, no habría podido comportarse de otro modo ya que no había renunciado a presidir aquel juicio. Mientras entraba en la sala pensó que si hubiera entrado por la secretaría, la mujer también lo habría interpretado como señal de que la sentencia estaba apañada.
A pesar de que era un día claro, que estaba despejado y la larga calle que se veía desde las ventanas de la sala de los jueces aparecía limpísima tras una semana de lluvias, el juez Neuberg no lograba borrar de su mente, como solía sucederle cuando se encontraba en situaciones cuyo carácter desagradable conocía con antelación, la suposición que anidaba en él de que el juicio que daba comienzo ese día se alargaría de una manera angustiosa. Esa ya casi certeza, que al entrar en la sala abarrotada se convirtió en auténtica evidencia, no guardaba relación con el dolor y la compasión que pudieran producir en él los hechos que se revelaran durante el curso del juicio, sino con el pensamiento de horas y días de trabajo agotador que exigirían de él mucha mano izquierda para no herir la sensibilidad de los militares, para no dañar ni el estatus ni el honor de éstos, especialmente los de los oficiales que habían sido llamados para formar parte del jurado de aquel tribunal y a los que tendría que saber manejar para que no entorpecieran su labor. Pensaba también en la incomodidad en la que se vería sumido por la esperada implicación de periodistas y reporteros y por todo tipo de cuestiones que lo iban a obligar a apartar el pensamiento de lo único que le importaba de verdad: mantener la mente clara y limpia de sentimientos y conseguir la concentración necesaria para realizar como era debido su trabajo de juez y, basándose en las pruebas que le presentaran, dictar finalmente una sentencia correcta y justa, además de reveladora.
No podía decirse que Rafael Neuberg viviera fuera del mundo. Aunque considerara su trabajo como juez el epicentro de su vida, no era ése el único placer del que disfrutaba. En el momento en que se disponía a entrar en la sala de estar de los jueces intentó aferrarse al consuelo que se tenía preparado para después de la sesión con los jueces, en compensación por el infortunado día que le esperaba: una buena comida típica de Oriente Próximo, de esas que echaba de menos desde hacía semanas y que ahora podía convertirse en lo único bueno que le depararían todos esos días que tendría que pasar en aquel lugar que en realidad no era el suyo. Casi un exilio, había meditado por la mañana cuando notó que su adormecida úlcera de estómago amenazaba con despertar. Y es que para permitirse ese tipo de comida -porque ya se imaginaba el hummus con las alubias pintas por encima, la enorme ensalada picadita que servían como guarnición y la jarra de cerveza de barril-, para permitirse todo eso tendría que aplazar el inicio de la dieta hasta que terminara el juicio. Ante las pastas secas que la risueña oficial de la sala había dejado sobre la mesa de los jueces reconoció el error que había cometido al decidir empezar un régimen de adelgazamiento justo antes de un juicio tan complejo como ése. Por otro lado, ¿acaso no era cierto que sólo de puro miedo podía uno ponerse enfermo al oír un discurso como el que le había pronunciado el médico acerca de los factores causantes de los peligros que lo acechaban?: su peso, que superaba por lo menos en un cincuenta por ciento el de la media («¿Cuánto estás pesando? ¿Ciento treinta?», se había asegurado el médico antes de anotarlo); la ausencia de actividad física («¿Pero es que no hay manera de que entiendas que tienes que hacer gimnasia? ¿Y si, por lo menos, probaras con la natación?», lo había amonestado el doctor, un judío de origen alemán y algo cabeza cuadrada que ya había atendido a sus padres); el tabaco («Si pudieras conformarte con ocho o diez cigarrillos al día, o si te fumaras sólo la mitad de cada uno de los que enciendes»), unos factores que lo situaban en el grupo de mayor riesgo. Las detalladas explicaciones del médico acerca del grupo de riesgo en el que se encontraba le habían provocado tales temores que había pasado los últimos días muy atento a cualquier señal premonitoria de un posible infarto: dolores en el brazo izquierdo, opresión en el pecho, debilitamiento repentino y las conocidas punzadas de la úlcera de estómago que creía curada desde hacía tiempo.
Rafael Neuberg llevaba toda la mañana reflexionando sobre las cosas que podrían prolongar el curso del juicio, duplicar o triplicar su duración, y no era precisamente en la madre en la que pensaba. No es que no hubiera pensado en ella en absoluto: cuando la reconoció al entrar en el edificio supo que su presencia no iba a hacer las cosas sencillas, pero no se imaginó que llegaría a comportarse como después lo hizo.
El juez Neuberg subió parsimoniosa y pesadamente tres tramos de escaleras desgastados, agarrándose a la barandilla y suspirando de vez en cuando, de camino hacia el segundo piso, que era donde se hallaban las salas de justicia. Cuando llegó arriba, se detuvo en una galería abierta junto a una columna de piedra y miró hacia fuera. Torció el gesto. Sólo la pared exterior era verde, mientras que la interior, lo vio de nuevo al volver por un instante la cabeza, era amarillenta, de un color arena feo pero realmente muy adecuado para un edificio en el que se desarrollaban juicios militares, unos juicios que el juez Neuberg consideraba como una molesta obligación y un desperdicio de su talento como magistrado puesto que no propiciaban el desarrollo de un pensamiento jurídico profundo. Una repentina ráfaga de viento le impidió encender el cigarrillo. Puso la mano a modo de mampara, lo encendió y tiró la cerilla al cilindro de latón torcido lleno a rebosar de una turbia agua de lluvia. A la primera calada se vio asaltado por una gran debilidad. Se sentó en el banco que había junto a la balaustrada de piedra gastada, asegurando a la oficial de la sala, que le había hecho un gesto echando la cabeza hacia atrás desde el interior de la misma, que enseguida iría a reunirse con los jueces adjuntos que mientras tanto habían ido llegando, y miró hacia la calle y hacia el terreno que había enfrente. El profundo foso que habían excavado para luego construir estaba rodeado por una valla de chapa galvanizada, y al otro lado del terreno vacío había unas casas muy arregladas pintadas de color amarillo pastel y de un rosa llamativo. En la oficina del vicepresidente estaba prohibido fumar, recordó de pronto mientras miraba las baldosas descoloridas y el charco, que resplandeció al darle de lleno un rayo de sol que se rompió en miles de esquirlas policromadas. Al otro lado de las amarillentas puertas de madera -que también se estaban cuarteando- y bajo la vidriera de colores de la ventana que había encima de esas puertas, una vidriera que inundaba el vestíbulo del segundo piso de una luz eclesiástica, continuaban los afilados restos de un ventanal que se había roto hacía ya unos meses. Tiró al cenicero el cigarrillo, del que sólo se había fumado la mitad, y entró por una de las estrechas puertas que estaban abiertas en la penumbra del vestíbulo interior. Un esqueje de «judío errante» sobrevivía como podía en un tiesto que alguien había colgado bien alto, junto a la sala número 1, cerca de la placa en la que se leía: «Al entrar y salir de la sala del tribunal tenga a bien ponerse firme y saludar a los jueces del estrado». Las hojas, de color morado verdoso, se aferraban solitarias y testarudas a la superficie de pintura amarilla al aceite de la pared que rodeaba el tiesto.
Читать дальше