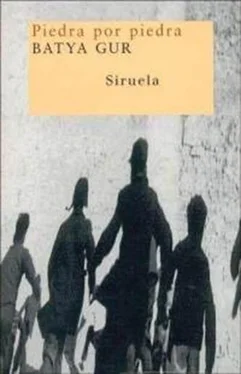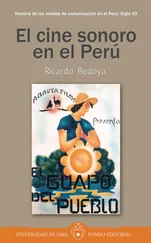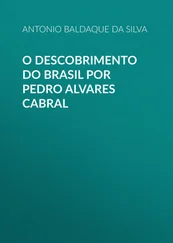Batya Gur - Piedra por piedra
Здесь есть возможность читать онлайн «Batya Gur - Piedra por piedra» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Piedra por piedra
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Piedra por piedra: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Piedra por piedra»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Éste es el comienzo de una larga serie de desesperados intentos por parte de Rajel para que se haga justicia. Como en otras novelas de Batya Gur que no pertenecen a la serie policiaca de Michael Ohayon, por la que es conocida en España, se ponen al descubierto las contradicciones y el lado oscuro de la sociedad israelí.
Piedra por piedra — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Piedra por piedra», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Su padre volvía la cabeza hacia otro lado cada vez que ella hablaba de las mentiras de ellos, de los representantes del ejército.
– Así es el ejército -susurraba algunas veces-, no se puede decir todo, la seguridad es importante. En nuestros tiempos incluso hasta estaba prohibido hablar de ello.
Entonces ella se ponía a enumerar a gritos todas las barbaridades que se hacían antes:
– También existía lo de la disciplina del agua -decía enfurecida-, ¿y acaso estaba bien eso? Y aquellas marchas agotadoras, ¿o es que no te acuerdas de cómo venías con los pies hinchados y con ampollas, sin que pudieras decirles nada? ¿Y acaso estaba bien eso, eh?
Aquel hombre era tan alto y tan feo, ahora veía su perfil, decididamente feo. A Nadav los dos le parecían feos, incluso cuando eran felices.
Aunque sabía muy bien que no siempre se puede tomar partido, cuando había que decir si algo era verdad o no, se inclinaba clarísimamente a favor de su padre, que siempre los tenía en consideración a los tres, a sus hermanas y a él, y que se preocupaba por los naranjales y por los melocotoneros, que quería arrancar pero que iba dejando porque ella no se lo permitía. A pesar de estar de parte de su padre, Nadav no estaba tan seguro de que las palabras de ella pudieran ignorarse. Porque estaba claro que aquellos militares mentían, o por lo menos eludían investigar la verdad. Estaba claro que el juicio tenía que desarrollarse de otra manera y que la investigación no debía quedar en manos de los militares de la misma base en la que habían ocurrido los hechos. De lo que Nadav ya no estaba tan seguro es de que su madre tuviera razón al dedicarse de aquella manera, en cuerpo y alma, a su lucha contra ellos, además, ni siquiera le parecía tan importante que ella tuviera razón o no. Cualquiera que mirara a su alrededor comprendería que una justicia como la que ella exigía no existía en el mundo. Desde ese punto de vista, había cosas en las que su padre tenía toda la razón: a Ofer nada ni nadie se lo iba a devolver, de manera que no tenía ningún sentido ponerse a estas alturas a librar ninguna batalla contra ellos. Ahora, la cuestión era si serían capaces de vivir después de Ofer, o de qué manera elegían morir por seguirlo a él. En el moshav había otros muchos padres que habían perdido a sus hijos, hijos que habían muerto accidentalmente durante los ejercicios de instrucción («No digas accidente», le advertía su madre, «eso no es un accidente, eso es una negligencia absoluta que pretende taparlo todo, la arrogancia que pudre a todo el país…»), pero, antes de que lo hiciera ella, nadie había volado ninguna lápida. Los padres de Yuval Efrati, que murió en un bombardeo de nuestros propios aviones sobre nuestras fuerzas blindadas en el Líbano, nunca pidieron explicaciones; y los Ben-Amí, que perdieron a su querido Aviezer hace diez años porque a un oficial compañero suyo se le disparó el arma fortuitamente, rechazaron el ofrecimiento que se les hizo de estar presentes en el juicio militar; y luego estaba el caso de Adí, que se encontraba en una unidad de arabófonos, por lo que alegaron que lo habían confundido con un terrorista, y a cuyos padres puede verse año tras año acudir, muy erguidos, tranquilos y enteros, a la ceremonia del día de su aniversario. Todos siguen con sus vidas, cinco, diez o trece años después de que sus hijos murieran. No es cierto que la muerte de sus hijos los haya transformado por completo. Julia Efrati no ha cambiado. Siempre fue callada, tímida e introvertida, y desde que Yuval murió sigue exactamente igual, quizá un poco más callada. Y Meir Efrati tampoco ha cambiado. Se mata trabajando sus campos, en casa y en el jardín, y corre detrás de los obreros para controlarlos, como siempre. Quién sabe, además, cómo habría sido la vida de su madre en el caso de que Ofer no hubiera muerto. Si incluso a su primera nieta, a la que Talia ha llamado Ofra, la mira sorprendida, como si le hubieran puesto en el regazo a un bebé desconocido. A veces sonríe cuando la tiene en brazos, pero de repente vuelve a acordarse y se la devuelve a Talia o se la pasa al que esté más cerca mientras se le va apagando la sonrisa. Es como si no se pudiera permitir a sí misma distraerse de su asunto principal, olvidarlo por un solo instante. Y ese asunto no es precisamente Ofer, es otra cosa que no tiene nada que ver con él sino con otros problemas de sus vidas.
Una vez, cuando Nadav tenía diecisiete años, dio la casualidad de que se quedó solo en casa con sus padres. Era un par de días antes de la Fiesta de los Tabernáculos, de manera que estaban ya de vacaciones en el instituto y sus dos hermanas se habían marchado al kibbutz, a casa del hermano de su padre, Ofer había ido a las colonias, por primera vez en su vida, con el movimiento juvenil. Al día siguiente, Nadav volvió a casa de trabajar en la actividad que le había tocado organizar para el grupo excursionista, una actividad con la que, aunque la había preparado con dos días de antelación, no había conseguido sus propósitos, además de que los monitores apenas le habían hecho caso. Pero la angustia que sentía no se debía solamente a ese fracaso puntual, sino al hecho de saberse en casa solo con sus padres sin tener demasiado claro de qué iba a poder hablar con ellos ahora que le faltaba la protección de sus hermanos. Se dirigió al dormitorio de ellos y encontró a su madre tendida sobre la colcha, con la cabeza apoyada en tres almohadas y con un libro en las manos. Se quedó en la puerta y ella le preguntó si ya había terminado de leer El guardián entre el centeno , sobre el que tenía que presentar un informe de lectura después de las fiestas. Nadav ya se había dado cuenta de la intranquilidad que se apoderaba de ella todos los días a la hora del crepúsculo, hasta que anochecía, un desasosiego que se hacía todavía más evidente los sábados por la tarde, porque entonces se apoderaba también de su padre, y que ahora era más fuerte que nunca, eso le pareció a Nadav cuando se sentó a su lado en la cama -ella le había hecho sitio enseguida golpeando el borde del colchón con la mano para indicarle que se sentara allí, como si fuera un perrito-. Nadav empezó a contarle lo mal que le había salido la actividad que llevaba preparando dos días, y que los monitores apenas le habían dejado abrir la boca. Ella se apartó un poco en la cama, esforzándose por concentrarse en escuchar con atención lo que su hijo le contaba, pero éste sabía muy bien que su pensamiento volaba ya hacia otros lugares, quizá en dirección al hombre por el que también ella era una mentirosa. Le había dado la vuelta al libro que estaba leyendo y lo había dejado abierto, con la cubierta hacia arriba, como preparada para volver a sumergirse en él en cuanto la dejaran tranquila, pero de repente propuso que se fueran los tres al cine. Ahora Nadav se sonreía al recordar la pregunta llena de suspicacia que le había hecho a su madre acerca de qué película tenía en mente, porque se temía que lo fueran a arrastrar a una de esas películas poéticas, como la del italiano ese del que ahora no recordaba el nombre, en la que no hacían más que nombrar a Gaudí, aunque gracias a esa película supo quién era ese famoso arquitecto. Pero ella dijo Silverado, una película del Oeste, pero de humor, sobre cuatro hombres que salen de viaje hacia Silverado, la Sodoma del lejano Oeste, para restablecer allí el orden y la moral. En ese momento intervino su padre, que estaba en la puerta de la habitación, apoyado en el marco, y dijo que como era sábado por la noche había que darse prisa en ir a comprar las entradas y que esa película la pasaban en dos cines, de los cuales el más próximo era el del nuevo centro comercial que había abierto hacía dos meses y que a ella le parecía especialmente odioso porque no entendía, eso argumentaba ella, qué tenía de malo que las tiendas estuvieran separadas y dispersas por las diferentes calles y al aire libre ya que Dios les había dado un país de cielo azul, porque qué gracia tenían todas esas tiendas amontonadas una junto a la otra, bajo techo, y con una iluminación verdosa, mientras que toda la luz del sol, tan abundante y encima gratis, se desperdiciaba ahí afuera. Cuando su padre, que también odiaba aquel lugar, la provocó, como era su costumbre, cantando las alabanzas del centro comercial, ella volvió a repetir, con la misma seriedad -en aquella época a Nadav la seriedad y vehemencia de su madre le parecían algo desconcertante, indignante y ridículo, y sólo cuando se hizo mayor empezó a sentir que también resultaba conmovedor- con la que se refería tanto a las cosas que le disgustaban como a las que le encantaban, que ese centro, con todo su lujo, y precisamente por ese lujo, era un claro síntoma de la podredumbre que se estaba propagando por toda la existencia. Su padre había suspirado y lo había mirado con la complicidad que solía mostrar en situaciones similares en las que ella se negaba tercamente a compartir un momento de broma, y volvió a insistir en que habría que comprar las entradas con la suficiente antelación porque un sábado por la noche y la víspera de las fiestas iba a ser imposible conseguir entradas justo antes de la película.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Piedra por piedra»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Piedra por piedra» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Piedra por piedra» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.