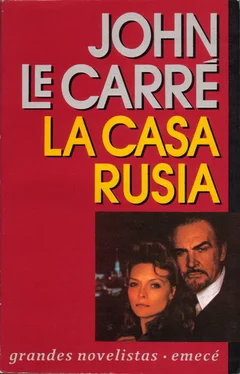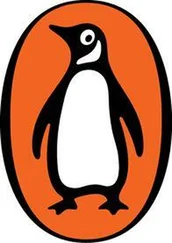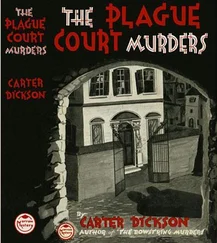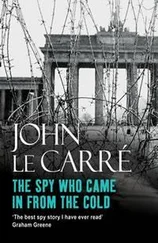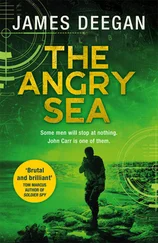Pero hasta que empezó a hablar, Landau no se había dado cuenta de lo desesperadamente que había estado necesitando confiarse a alguien. Abrió la boca y se dejó llevar. Todo lo que pudo hacer a partir de ese momento fue escucharse a sí mismo con asombro, pues no sólo estaba hablando de Katya y de los cuadernos, y de por qué los había aceptado y cómo los había escondido, sino también de toda su vida hasta entonces, de sus azoramientos por ser eslavo, de su amor a Rusia pese a todo y de su sensación de hallarse suspendido entre dos culturas. Sin embargo, Ned no le guió ni le frenó de ninguna manera. Era un escuchador nato. Apenas si se movió, salvo para tomar unas cuantas notas en trozos de cartulina, y si le interrumpió fue sólo para aclarar algún detalle extraño, el momento de Sheremetyevo, por ejemplo, cuando se le dio paso a Landau por el vestíbulo de salida sin dedicarle una mirada siquiera.
– ¿Recibió todo su grupo ese trato, o sólo usted?
– Todos nosotros. Un movimiento de cabeza, y pasamos.
– ¿No se sintió usted elegido de alguna manera?
– ¿Para qué?
– ¿No tuvo la impresión de que quizás estuviera recibiendo una clase de trato distinto al de las otras personas? ¿Un trato mejor, por ejemplo?
– Pasamos como una cuadrilla de ovejas. Un rebaño -se corrigió a sí mismo Landau-. Entregamos nuestros visados, y eso fue todo.
– ¿Había otros grupos pasando con la misma facilidad, que usted se diera cuenta?
– Los rusos no parecían estar tomándose mucho trabajo. Quizá porque era un sábado de verano, quizá por la glasnost . Separaban a unos pocos para inspeccionarlos y dejaban pasar a los demás. Me sentí como un estúpido, si quiere que le diga la verdad. No necesitaba haber tomado todas las precauciones que tomé.
– No fue usted ningún estúpido. Lo hizo maravillosamente -replicó sin el menor aire condescendiente, mientras escribía de nuevo-. Y en el avión ¿quién se sentó a su lado? ¿Lo recuerda?
– Spikey Morgan.
– ¿Quién más?
– Nadie. Estaba junto a la ventanilla.
– ¿Qué asiento era?
Landau conocía perfectamente el número del asiento. Era el que reservaba siempre que podía.
– ¿Hablaron mucho durante el vuelo?
– Pues la verdad es que sí, mucho.
– ¿De qué?
– De mujeres principalmente. Spikey se ha instalado con un par de ellas en Notting Hill.
Ned rió alegremente.
– ¿Y usted le habló a Spikey de los cuadernos? ¿Para su alivio, Niki? Habría sido perfectamente natural, dadas las circunstancias. Para confiarse en alguien.
– Ni soñarlo, Ned. En absoluto. No lo hice y nunca lo haré. Si se lo estoy contando a usted es sólo porque usted es oficial.
– ¿Y qué hay de Lydia?
La ofensa a la dignidad de Landau superó por un momento su admiración hacia Ned, e incluso su sorpresa por su familiaridad con sus asuntos.
– Mis amigas, Ned, saben poco acerca de mí. Puede incluso que crean saber más de lo que saben -respondió-. Pero no comparten mis secretos porque no son invitadas a ello.
Ned continuaba escribiendo. Y de alguna manera, el movimiento de su pluma, juntamente con la sugerencia de que podría haber sido indiscreto, indujo a Landau a probar suerte, pues ya se había dado cuenta de que cada vez que empezaba a hablar de Barley una especie de rigidez parecía descender sobre las tranquilizadoras facciones de Ned.
– Y Barley se encuentra bien, ¿verdad? No ha tenido un accidente, ni nada.
Ned pareció no oírle. Cogió una nueva cartulina y reanudó su escritura.
– Supongo que Barley habría utilizado la Embajada, ¿verdad? -dijo Landau-. Lo digo porque él es un profesional. Es el ajedrez lo que le delata, si quiere saberlo. En mi opinión, no debería jugar. No en público.
Entonces y sólo entonces levantó lentamente Ned la cabeza de la página en que estaba escribiendo. Y Landau vio en su rostro una dura expresión que era más aterradora que sus palabras.
– Nosotros nunca mencionamos nombres como ése, Niki -dijo muy sosegadamente-. No entre nosotros. Usted no podía saberlo, así que no ha hecho nada malo. Pero, por favor, no vuelva a hacerlo.
Luego, viendo quizás el efecto que había producido en Landau, se levantó, fue hasta una mesita auxiliar de madera de satín, sirvió dos vasos de jerez y entregó uno a Landau.
– Y, sí, se encuentra bien -dijo.
Y brindaron en silencio por Barley, cuyo nombre Landau se había jurado ya diez veces, para entonces, que no volvería a cruzar sus labios.
– No queremos que vaya usted a Gdansk la semana próxima -dijo Ned-. Hemos preparado un certificado médico y una compensación para usted. Está usted enfermo. Posible úlcera. Y se mantendrá entretanto alejado del trabajo, ¿le importa?
– Haré lo que usted diga -respondió Landau.
Pero antes de marcharse, firmó una declaración de la Ley de Secretos Oficiales bajo la benévola mirada de Ned. Se trata de un documento redactado en términos legales, calculado para impresionar al firmante y a nadie más. Pero tampoco la propia Ley dice mucho en favor de sus redactores.
Después Ned desconectó los micrófonos y las cámaras de vídeo ocultas que el duodécimo piso había insistido en que se encendieran porque aquello se estaba convirtiendo en esa clase de operación.
Y hasta aquí Ned lo hizo todo solo, a lo que tenía perfecto derecho como jefe de la Casa Rusia. Los agentes operativos tienen que ser solitarios. Ni siquiera llamó al viejo Palfrey para que leyera la ley de sedición. Todavía no.
Si Landau se había sentido menospreciado hasta esa tarde, durante el resto de la semana fue objeto de inusitada atención. A primera hora de la mañana siguiente, Ned telefoneó para pedirle con su cortesía habitual que se presentara en una dirección de Pimlico. Resultó ser un bloque de pisos de los años 30, con curvadas ventanas de marco de acero pintadas de verde y una entrada que hubiera debido conducir a un cine. En presencia de dos hombres que no le presentó, Ned hizo que Landau repitiera por segunda vez su historia y, luego, le arrojó a los lobos.
El primero en hablar fue un hombre de aire distraído y flotante, de mejillas sonrosadas, ojos claros e infantiles y una chaqueta de tonalidad amarillenta que hacía juego con sus desordenados cabellos rubios. Su voz flotaba también.
– Ha dicho usted un vestido azul, me parece. Me llamo Walter -añadió, como si él mismo se sintiera sorprendido por la noticia.
– En efecto, señor.
– ¿Está seguro? -gorjeó, girando la cabeza y mirándole de soslayo por debajo de sus sedosas cejas.
– Completamente, señor. Un vestido azul, con una bolsa marrón de compra. La mayoría de las bolsas de compra están hechas de cuerda o de rafia. La suya era de plástico marrón. «Bueno, Niki -me dije-, hoy no es el día, pero si alguna vez pensaras en darte un revolcón con esta damita en el futuro, como bien podría ser, siempre podrías traerle de Londres un bonito bolso azul que hiciese juego con su vestido azul, ¿verdad?» Así es como lo recuerdo, ¿sabe? Tengo la relación en la cabeza, señor.
Y siempre llama la atención en las cintas cuando vuelvo a reproducirlas que Landau llamase a Walter «señor», cuando a Ned nunca le llamó otra cosa que Ned. Pero esto no era tanto una señal de respeto por parte de Landau, cuanto de una cierta repulsión que Walter le inspiraba. Al fin y al cabo, Landau era un mujeriego, y Walter era todo lo contrario.
– ¿Y el pelo negro, dice usted? -inquirió Walter, como si el pelo negro suscitase incredulidad.
– Negro, señor. Negro y sedoso. Casi como el ala de un cuervo. Definitivamente.
– ¿No teñido cree usted?
– Conozco la diferencia, señor -respondió Landau, tocándose la cabeza, pues ahora quería ya darles todo, incluso el secreto de su eterna juventud.
Читать дальше