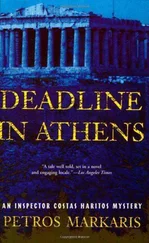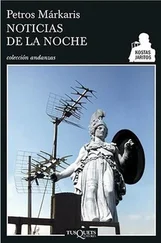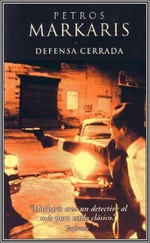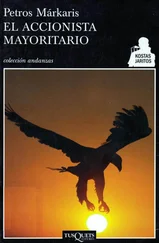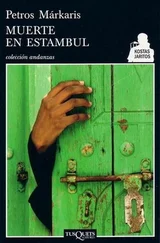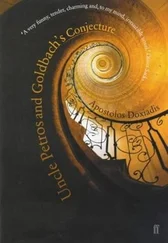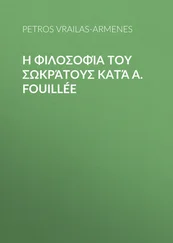– Si llamamos un taxi, ¿cuánto tardaría en llegar? -le pregunto a Fanis.
Dos pares de ojos se clavan en mí, desorbitados. Los de Fanis a la diestra y los de Adrianí a la siniestra, porque, de acuerdo con Dimitrakos, de la siniestra surgen los augurios siniestros.
– ¿Para qué necesitas un taxi? -inquiere Adrianí con recelo.
– Quiero echar un vistazo a la escena del crimen.
– Estás de baja. ¿Lo has olvidado?
Su voz resuena como una campana, y la gente se vuelve hacia nosotros, extrañada. Evidentemente, mi emancipación gradual a lo largo de los últimos días la ha llevado hasta el límite, y está a punto de estallar. Tomo la iniciativa y salgo del bar para no armar un espectáculo.
– ¿Puedes llamar a un taxi? -insisto, dirigiéndome a Fanis.
– Deja, ya te llevo yo. De todas formas, estoy aquí por ti. Hice el turno de noche y mi guardia ha terminado.
– Yo me voy a casa -declara Adrianí categóricamente. Ha adoptado la expresión de una niñera estricta, que no propina una bofetada al chiquillo pero le da a entender que se han acabado los caramelos y las chocolatinas. Yo casi extrañaba esa expresión, y me divierte contemplarla de nuevo.
Fanis le rodea los hombros con el brazo, se la lleva aparte y le susurra al oído. Después la deja y me llama:
– Espera a que acerque el coche.
Adrianí vuelve a mi lado aunque rehuye mi mirada. Yo, por otra parte, debería explicarle por qué quiero inspeccionar a los kurdos asesinados y el cuchitril en que vivían, pero no se me ocurre una explicación satisfactoria, ni siquiera para mí.
Fanis llega y detiene el coche delante de nosotros. Dejo que Adrianí se siente a su lado. Intento imaginar de qué ha hablado con Fanis y si piensa acompañarme a la escena del crimen, en cuyo caso quedaré en ridículo, pero no me atrevo a preguntar; lo dejo en manos de la suerte.
Afortunadamente, Fanis se desvía de la avenida del Mediterráneo por Mijalakopulu y comprendo que vamos a dejarla en casa. Al llegar a la plaza de Pangrati, Adrianí le pide que pare el coche.
– Déjame aquí, Fanis, querido. He de hacer unas compras. -Se apea sin despedirse. Acabamos de tener nuestro primer rifirrafe en dos meses, pero a mí no me preocupa en absoluto. Al contrario, me alegro de reanudar la rutina.
– ¿Qué le has dicho para que cambie de opinión? -pregunto a Fanis con curiosidad.
– Que, puesto que irías de todas formas, sería mejor que te acompañara tu médico. Te esperaré en el coche. La verdad es que esta historia me interesa a mí también.
Interesa a todo el mundo menos a Guikas y a Yanutsos, pienso con amargura. Esta reflexión me obliga a confesarme que hay otra razón que me impulsa a visitar el escenario del crimen: la jeta que pondrá Yanutsos cuando me vea; él, que ayer, ni más ni menos, me echó del despacho de Guikas.
Enfilamos la avenida Amalias y pasamos por delante de los Jardines Nacionales. De pronto me entran remordimientos por utilizar a Fanis para satisfacer mis vicios policiales.
– Si quieres me bajo aquí y busco un taxi -le sugiero-. No has dormido, y ahora no te dejo descansar.
– Ya te lo he dicho, este asunto despierta mi curiosidad.
– Y la de Katerina. Anteayer tuvimos una larga conversación sobre organizaciones de extrema derecha.
Fanis rompe a reír.
– Voy a confesarte una cosa, pero no se lo comentes. Cada noche nos sentamos delante de la televisión, nos llamamos por teléfono y nos ponemos a analizar las distintas posibilidades. Uno, que no entiende nada, y la otra, que entiende a medias.
– ¿Katerina es la que entiende a medias?
– Pues, sí. Al menos, ella estudia Derecho. ¿Qué va a saber un cardiólogo de esas cosas?
– ¿Y por qué conmigo no habla de eso? -De nuevo siento una punzada, como cada vez que cobro conciencia de que ahora hay otro, más cercano a Katerina.
– Porque le da vergüenza -contesta Fanis.
– ¿Vergüenza de qué?
– Del papá policía. Teme decir alguna bobada y quedar como una tonta.
Hemos tomado la calle Aquiles, que va cargada en dirección a Atenas, y torcemos por la avenida de Constantinopla. Frearíon se encuentra calle arriba, a la izquierda, y Fanis gira en la esquina y aparca en la calle Basilio Magno.
– Te espero aquí.
– No tardaré mucho -le aseguro, convencido de que Yanutsos me despachará en un par de minutos.
El bloque de pisos es una construcción ilegal, de aquellas limitadas a dos plantas hasta que los propietarios untaron a la policía o a algún político para que les permitiera añadir un par de pisos más, alquilarlos y pagar la dote de la hija o los estudios del hijo. Como no vislumbro ni ambulancias ni furgonetas de la televisión, deduzco que los cadáveres ya han sido trasladados al depósito.
Bajando la escalera que conduce al semisótano, me topo con Diamandidis, de Identificación.
– ¿Qué le trae por aquí, señor comisario? ¿Ha vuelto al trabajo? -pregunta, como si mi presencia allí no le extrañara en absoluto.
– No, pero, como ves, intento pillarle de nuevo el tranquillo -respondo y, él suelta una carcajada-. ¿Qué pasa ahí abajo?
Se queda indeciso por un momento, como si quisiera confiarme algo, pero cambia de opinión.
– Baje y verá -contesta.
La puerta del apartamento está abierta y en el interior suenan voces. La vivienda consta de una única habitación, tal como aparecía por televisión, con un recoveco espacioso que hacía las veces de cocina y una puerta al lado, que debe de ser la del cuarto de baño.
Tal como suponía, ya se han llevado los cadáveres. En el centro de la habitación, Yanutsos y el forense Markidis están encarados en actitud de gallos de pelea a punto de arremeter uno contra el otro.
– No pienso decirte ni una palabra -grita Markidis a Yanutsos. Lo conozco desde hace años, y es la primera vez que lo veo perder los estribos-. Espera a recibir mi informe.
Más al fondo, mis dos ayudantes, Vlasópulos y Dermitzakis, de espaldas a los otros dos, fingen hablar para que no se note que están pendientes de la discusión.
De repente, todas las miradas se posan en mí, como si alguien les hubiera advertido de mi presencia. Yanutsos abre los ojos como platos. Aún más desconcertante resulta el comportamiento de mis ayudantes. Me miran perplejos y no acaban de decidir si deben saludarme o no. Al final, optan por asentir con una sonrisa y se vuelven de nuevo hacia el fondo.
El más efusivo de todos es Markidis, que se acerca y me tiende la mano.
– Bienvenido -dice. Su semblante parece más afable que de costumbre, porque ha sustituido las gruesas gafas de toda la vida por unas ovaladas de fina montura metálica.
– ¿A qué vienes? -me pregunta Yanutsos-. Que yo sepa, todavía estás de baja y aquí no te necesitamos.
– He venido para que me repitas lo que me dijiste el otro día, en el despacho de Guikas -contesto con malicia.
– ¿Qué te dije?
– Que si en la antiterrorista hubieseis tomado en serio todas esas chorradas, no habríais dado abasto. Y ahora vais de culo.
– Esto no tiene que ver con el comunicado. Es cosa de la mafia.
Los otros tres ya se han girado para presenciar la segunda pelea de gallos.
– ¿Dónde les dispararon? -pregunto a Markidis. Ya sé dónde pero quiero oírlo de su boca.
– En el ojo. A los dos.
Me dirijo otra vez a Yanutsos:
– La mafia no pierde el tiempo con esas filigranas. Les habría pegado cinco o seis tiros y se habrían marchado.
– Tal vez tenían razones para este montaje.
– ¿Qué razones podían darles esos pobres kurdos? ¿Sabes lo que cuesta escenificar una ejecución con un tiro en el ojo?
Echo un vistazo alrededor. Las escasas pertenencias de las víctimas están en su sitio y no hay señales de lucha.
Читать дальше