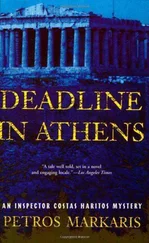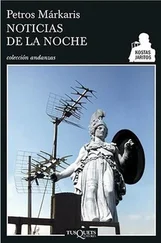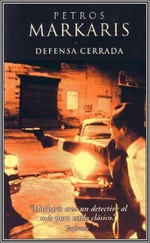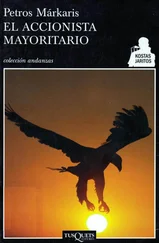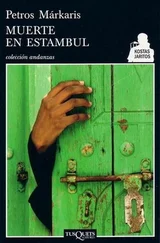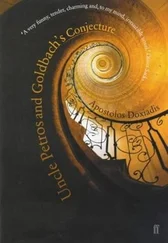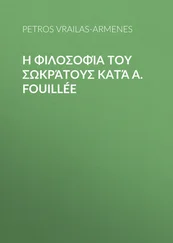Al fijarse en mi expresión, se percata de que más vale no discutir.
– Ven a comer -se limita a murmurar.
En cuanto pruebo los tomates rellenos, mis nervios se relajan y mi cólera se desvanece, como por arte de magia.
– ¡Benditas sean tus manos, Adrianí! Hoy me has hecho el mejor regalo -afirmo entusiasmado.
– Vamos, no me mientas. Les falta cebolla, ya te lo dije.
Tomo el segundo bocado y lo retengo en la boca, para delicia de mi paladar. Nos faltan tantas cosas, que la cebolla es lo de menos, pienso.
Estoy sentado en una cabina de lujo. No en uno de los barcos que recorren el sur del mar Egeo sino en la salita de los médicos de guardia del departamento de cardiología del Hospital General del Estado, cuyas dimensiones y equipamiento no difieren mucho de los de una cabina de lujo. Estoy esperando a que me entreguen los resultados de mis análisis, a que Adrianí termine con las formalidades y a que me examine el cirujano. Es mi recompensa por haber accedido a someterme a un reconocimiento: yo me quedo tranquilo en la cabina de lujo mientras Adrianí se ocupa de los trámites. No me pasa absolutamente nada, yo lo sé, los médicos lo saben, hasta las enfermeras lo saben. Hace semanas que me quitaron los puntos, la herida ha cicatrizado por completo y sólo me duele un poco con los cambios del tiempo. Adrianí, sin embargo, insiste en que me haga un chequeo, con la esperanza de que los médicos detecten algún agujerito todavía abierto, lo que le permitiría prolongar su dominio sobre mí, aprovechándose de que aún no me he restablecido del todo.
Asoma la nariz por el resquicio de la puerta.
– Estamos listos, Costas. Ya podemos irnos.
La salita de los médicos de guardia se encuentra en el tercer piso, mientras que el ambulatorio está en la planta baja del edificio de enfrente. Adrianí pulsa el botón para llamar el ascensor.
– Deja, tendremos que esperar una hora -le digo y empiezo a bajar por la escalera, para demostrarle que estoy sanísimo y que no debe alimentar esperanzas.
Debido a la humedad insoportable, y al traje que vuelvo a llevar desde hace pocos días, con corbata, llego al ambulatorio con la ropa pegada al cuerpo. Llueva o haga sol, siempre acaba uno empapado. Vaya mierda de tiempo.
Nos reunimos con Fanis delante de la puerta del quirófano, y entramos para el chequeo ante la mirada escrutadora de la plebe con carné de la seguridad social, que se presenta a las seis de la mañana, con la esperanza de conseguir un número para visitarse a las dos de la tarde.
– ¿Qué nos pasa, señor comisario? ¿Alguna molestia? -inquiere Eucarpidis, el encargado de Cirugía A.
– No, doctor, qué va -interviene mi portavoz oficial-. Gracias a Dios, nos encontramos muy bien, pero pensamos que no estaría de más hacernos unos análisis.
Instituyó este plural en mi primer día de hospitalización, como si hubiésemos sufrido la herida en sociedad. Me desnudo de la cintura para arriba y me tiendo en la camilla. Eucarpidis echa un vistazo superficial, sin tocar siquiera la cicatriz.
– Está muy bien -dictamina, satisfecho-. Y sus análisis son muy buenos. La cifra de leucocitos es correcta, la de plaquetas, también. Hemos terminado, no hace falta que vuelva.
– Costas, ¿por qué no te haces un electrocardiograma, ya que estamos aquí? -sugiere Adrianí dulcemente cuando salimos al pasillo.
Ya sé qué pretende. La revisión no ha arrojado los resultados que le convenían, así que quiere intentarlo con el electro. Estoy a punto de replicar con un «no» seco, pero me interrumpe la risa de Fanis.
– Ya te has hecho otros análisis, no pierdes nada con un electrocardiograma -asegura.
Me limito a asentir en silencio; me cuesta negarle nada al novio de mi hija.
Entramos en el ascensor para subir al departamento de cardiología con dos enfermeras algo agitadas que mantienen una conversación tensa.
– ¿Estás segura? -pregunta una de ellas.
– Acabo de oírlo por la radio.
La primera se santigua.
– Que Dios nos ayude. El mundo se ha vuelto loco.
Bajamos en la segunda planta, y me quedo con la duda de qué es lo que han dicho por la radio. Que el mundo se ha vuelto loco ya lo sé. No necesito que nadie me lo anuncie.
– Tu corazón funciona como un reloj -asevera Fanis, satisfecho, después de estudiar el electro-. ¿Tienes todas tus medicinas?
– Se nos han acabado los diuréticos, Fanis. Anota también una cajita de sublinguales, Dios no quiera que los necesite -le ruega Adrianí, que controla las existencias como si fuera mi encargada personal de almacén.
– Dos Frumil y un Pensordil para el comisario -indica Fanis a la enfermera.
Una cincuentona, que aguarda a que la atienda el otro cardiólogo, levanta la cabeza y me mira con curiosidad.
– Tiene suerte de estar en el hospital un día como hoy -comenta-. Sus colegas van de cabeza.
– ¿Por qué? -pregunto, irritado. Siempre me molestan las personas que me dirigen la palabra sin conocerme.
– ¿No se ha enterado todavía? Esa organización que decía haber provocado el suicidio de Favieros…
– ¿Filipo el Macedonio?
– Esa misma. Anoche asesinaron a dos kurdos. Acaba de salir en las noticias.
Me vuelvo inmediatamente hacia Fanis.
– ¿Dónde hay un televisor?
– En el bar.
– ¿A qué vienen tantas prisas? -protesta Adrianí-. Pasarán toda la semana repitiéndolo.
No le falta razón, pero yo no me aguanto. El bar se encuentra en medio de un pequeño parque con pinos. Está lleno. Pacientes en pijama, o camisón, acompañantes, médicos y enfermeras jóvenes se amontonan en las mesillas y a lo largo de las paredes para ver la televisión, sujeta a la pared a cierta altura. Llego en mitad de la declaración, cuyo texto ocupa media pantalla.
…Puesto que algunos no quisieron tomarse en serio nuestro comunicado referente al suicidio de Favieros, anoche nos vimos obligados a ejecutar a dos trabajadores extranjeros, empleados en las obras de Favieros, para demostrar a todos que no estamos bromeando. Hacemos un llamamiento general a la prudencia y a la seria consideración de nuestras reivindicaciones. De ahora en adelante, la responsabilidad recaerá sobre los dirigentes.
Las palabras se desvanecen de la pantalla, y la cámara empieza a bajar por una escalera estrecha, que conduce a un apartamento situado en un semisótano, poco mayor que un estudio, que contiene dos catres arrimados a las paredes, una mesa de fórmica y dos sillas de plástico. Dos sábanas blancas cubren sendos cuerpos humanos, tendidos en sus respectivas camas.
– Las víctimas, señoras y señores, son los dos kurdos que residían aquí, en el número 4 de la calle Frearíon, en el barrio de Ruf -informa la voz de la presentadora-. Ambos recibieron un disparo en el ojo derecho.
Mientras contemplo la imagen, se me agolpan las preguntas en la mente. ¿Cómo hemos pasado, en un lapso de pocos días, del suicidio de Favieros al asesinato de los kurdos? Y ¿por qué no se me quita de la cabeza que el suicidio en público constituye una señal de alarma que nadie escucha? Desde luego, ni Guikas ni ese inepto de Yanutsos. De repente, en medio de la conmoción, me invade cierto placer al pensar que ayer me miraban por encima del hombro y hoy se tiran de los pelos. No fueron capaces de reparar en el aspecto más llamativo de todo. Aun suponiendo que la organización nacionalista apareciera a posteriori para atribuirse una parte que no le correspondía en el suicidio de Favieros, eso no habría sido posible si Favieros no se hubiese matado ante las cámaras, y no habría habido necesidad de asesinar después a los dos kurdos para convencer a los escépticos.
¿Qué echa en falta cualquier poli en circunstancias como éstas? Un coche patrulla. Tan ansioso estoy por disponer de uno, que dirijo la vista afuera, convencido de que ya me está esperando. Pero no veo más que a un medicucho tonteando con una enfermera.
Читать дальше