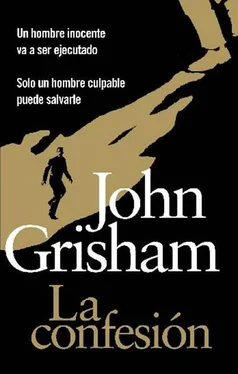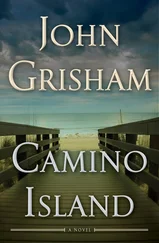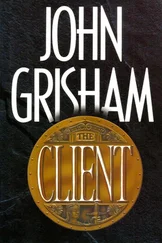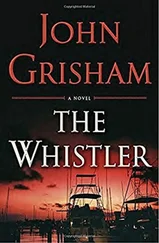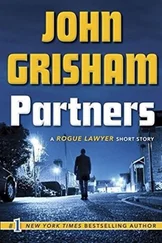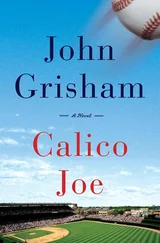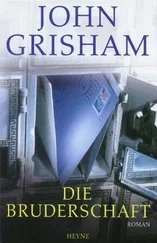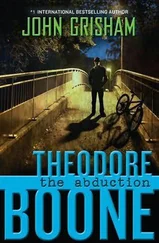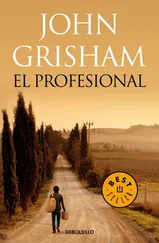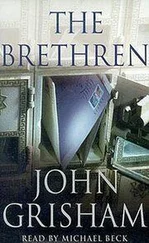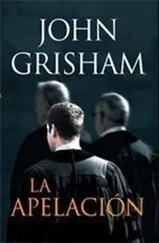Mientras llenaba el depósito, Keith era consciente de que faltaban unas diecisiete horas para que Donté Drumm fuera atado con correas a la camilla de Huntsville; y aún lo era más de que el hombre a quien habría correspondido pasar por el trance de aquellas últimas horas estaba tranquilamente sentado a un par de metros de él, en la comodidad del coche, con los fluorescentes reflejándose en su cabeza blanca y lisa. Estaban justo al sur de Topeka. Texas quedaba a un millón de kilómetros. Pagó con tarjeta, y al hacer el recuento del dinero en efectivo, de su bolsillo delantero izquierdo salieron treinta y tres dólares. Se reprochó no haber utilizado el fondo de emergencia que guardaban él y Dana en un armario de la cocina. Dentro de la caja de puros solía haber unos doscientos dólares.
Una hora al sur de Topeka, el límite de velocidad aumentó hasta ciento diez kilómetros por hora, y Keith y el viejo Subaru fueron incrementando la suya hasta casi ciento veinte. Hasta entonces Boyette no había dicho nada; parecía a gusto, con las manos en las rodillas y la mirada perdida en la ventanilla derecha. Keith opto por ignorarlo. Prefería el silencio. En circunstancias normales ya era una lata estar sentado doce horas seguidas al lado de un desconocido; pero hacerlo codo a codo con alguien tan violento y raro como Boyette convertiría el viaje en algo tenso y aburrido.
Justo cuando Keith se instalaba en un silencio confortable, le acometió una oleada de sopor y se le cerraron de golpe los párpados, que se reabrieron de inmediato por una sacudida de cabeza. Su visión era borrosa, confusa. El Subaru se fue aproximando al arcén. Keith giró otra vez hacia la izquierda. Se pellizcó las mejillas. Parpadeó con toda la fuerza que pudo. Si hubiera estado solo, se habría dado bofetadas. Travis no se fijó.
– ¿Ponemos un poco de música? -dijo Keith.
Con tal de espabilar su cerebro… Travis se limitó a asentir con la cabeza.
– ¿Algo en especial?
– El coche es suyo.
En efecto. La emisora de radio favorita de Keith era la de rock clásico. Subió el volumen, y poco después aporreaba el volante, daba golpes en el suelo con el pie izquierdo y movía la boca sin cantar. El ruido despejó su cabeza. Aun así, seguía atónito por la rapidez con la que había estado a punto de quedarse grogui.
Solo faltaban once horas. Pensó en Charles Lindbergh, y en su vuelo a París en solitario: treinta y tres horas y media seguidas, sin haber dormido la noche antes de despegar de Nueva York. Más tarde, Lindbergh escribió que había estado sesenta horas despierto. Al hermano de Keith, que era piloto, le encantaba contar anécdotas.
Pensó en su hermano, en su hermana y en sus padres, y cuando ya empezaba a vencerle el sueño, habló.
– ¿Usted cuántos hermanos tiene, Travis?
«Hable conmigo, Travis. Diga lo que sea para mantenerme despierto. A conducir no puede ayudarme, porque no tiene carnet, ni seguro; el volante no lo va a tocar, o sea que ayúdeme antes de que nos estrellemos.»
– No lo sé -dijo Travis, tras el obligatorio período de ensimismamiento.
La respuesta tuvo más eficacia para mantenerlo despierto que cualquier canción de Springsteen o de Dylan.
– ¿Cómo que no lo sabe?
Un ligero tic. La mirada de Travis se había desplazado desde la ventanilla lateral hasta el parabrisas.
– Bueno… -contestó. Una pausa-. Poco después de que naciera yo, mi padre abandonó a mi madre y no he vuelto a verlo. Mi madre se enrolló con un tal Darrell, y al ser el primer hombre del que me acordaba, supuse que era mi padre. Mi madre me dijo que lo era. Yo lo llamaba papá. Tenía un hermano mayor que también lo llamaba así. Darrell era buen tío; nunca me pegó, ni nada, pero tenía un hermano que abusó de mí. La primera vez que me llevaron a juicio (creo que a los doce años), me di cuenta de que Darrell no era mi padre de verdad, y me sentó fatal. Me quedé hecho polvo. Luego Darrell desapareció.
Como tantas respuestas de Boyette, suscitaba más misterios de los que resolvía. También sirvió para poner a pleno rendimiento el cerebro de Keith. De pronto estaba completamente despejado, y resuelto a descifrar el enigma de aquel psicópata. ¿Qué otra cosa tenía que hacer durante las doce horas siguientes? Estaban en su coche. Podía preguntar lo que quisiera.
– O sea que tiene un hermano.
– Más de uno. Mi padre, el de verdad, se fue a Florida y se lió con otra mujer. Tenían la casa llena de niños, o sea que supongo que tengo medios hermanos y medias hermanas. También se ha rumoreado siempre que mi madre tuvo un hijo antes de casarse con mi padre. Me ha preguntado cuántos. Elija un número, pastor.
– ¿Con cuántos tiene contacto?
– Yo no lo llamaría contacto, aunque a mi hermano le he escrito algunas cartas. Está en Illinois. En la cárcel.
Qué sorpresa.
– ¿Por qué está en la cárcel?
– Por lo mismo que están en la cárcel todos los demás: drogas y alcohol. Como necesitaba dinero para su adicción, entró a robar, se equivocó de casa y acabó dando una paliza a un hombre.
– ¿Él le contesta?
– A veces. Nunca saldrá.
– ¿De él también abusaron?
– No, era mayor, y que yo sepa mi tío lo dejó en paz. Nunca hemos hablado del tema.
– ¿Era el hermano de Darrell?
– Sí.
– ¿O sea que no era su tío de verdad?
– Yo creía que sí. ¿Por qué hace tantas preguntas, pastor?
– Intento pasar el rato, Travis, y no quedarme dormido. Desde que lo conocí, el lunes por la mañana, he dormido muy poco. Estoy agotado, y aún nos queda mucho camino.
– No me gustan tantas preguntas.
– ¿Y qué cree que oirá en Texas? Llegamos, usted se presenta como el verdadero asesino y luego anuncia que no le gustan nada las preguntas. Vamos, Travis.
Pasaron varios kilómetros en completo silencio. Travis miraba fijamente a su derecha, donde solo había oscuridad, mientras daba golpecitos con los dedos en el bastón. Llevaba como mínimo una hora sin manifestar ningún dolor intenso de cabeza. Al mirar el indicador de velocidad, Keith cayó en la cuenta de que iba a ciento treinta, veinte más de la cuenta: motivo de multa en cualquier lugar de Kansas. Frenó un poco, y para mantener su actividad mental se imaginó una escena en que lo paraba un policía, examinaba su documento de identidad, luego miraba el de Boyette y pedía refuerzos. Un delincuente prófugo, ayudado por un pérfido pastor luterano. La carretera llena de luces azules. Esposas. Una noche en la cárcel, quizá en la misma celda que su amigo, un hombre a quien no le molestaría para nada otra noche entre barrotes. ¿Qué les diría Keith a sus muchachos?
Volvió a asentir con la cabeza. Tenía pendiente una llamada, y no encontraba el momento de hacerla. Era una llamada que indiscutiblemente pondría su cerebro a tantas revoluciones que por un momento se le olvidaría el sueño. Se sacó el móvil del bolsillo y marcó la tecla abreviada para llamar a Matthew Burns. Casi eran las dos de la madrugada. Evidentemente, Matthew tenía el sueño pesado, porque no se puso hasta el octavo pitido.
– Ojalá valga la pena -gruñó.
– Buenos días, Matthew. ¿Has dormido bien?
– Estupendamente, padre. ¿Por qué demonios me llamas por teléfono?
– No seas malhablado, hijo. Escucha. Voy en coche para Texas con un tal Travis Boyette, un señor muy amable que vino a nuestra iglesia el pasado domingo. Puede que lo vieras. Va con bastón. El caso es que Travis tiene que confesar algo a las autoridades de Texas, en un pueblecito que se llama Slone, y que vamos pitando para impedir una ejecución.
La voz de Matthew se despejó enseguida.
– ¿Te has vuelto loco, Keith? ¿Tienes dentro del coche al tío ese?
Читать дальше