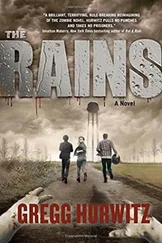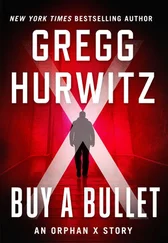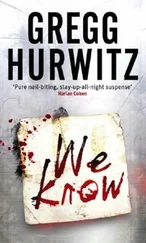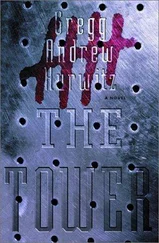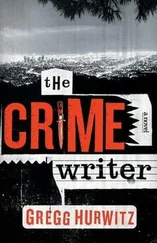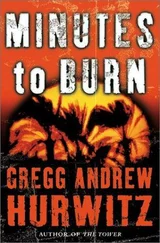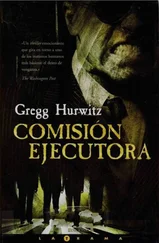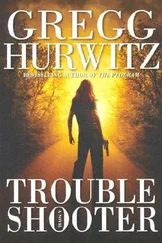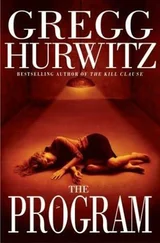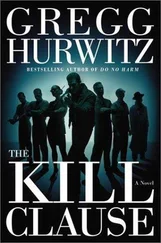Gregg Hurwitz - Crimen De Autor
Здесь есть возможность читать онлайн «Gregg Hurwitz - Crimen De Autor» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Crimen De Autor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Crimen De Autor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Crimen De Autor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
A la vez protagonista y escritor, Danner «escribe» esta originalísima novela en un intento de reconstruir una trama en la que todo parece implicarle.
Con la ayuda de Chic -un jugador de béisbol fracasado-, Preston -su editor- y Lloyd -un perito criminalista que le asesoraba con sus novelas- tratará de resolver el misterio.
Crimen De Autor — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Crimen De Autor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:

Gregg Hurwitz
Crimen De Autor
© Gregg Hurwitz, 2007
Título de la edición original: I see you
Traducción del inglés: Luis Murillo Fort
Para Stephen F. Breiner,
con todo mi afecto y gratitud
Prólogo
Desperté con suero intravenoso en los brazos, un tubito de alimentación por la nariz y la lengua presionando contra los dientes, inerte y gruesa como un calcetín. Noté la boca ardiente y con sabor a cobre, las muelas desencajadas de tanto rechinarlas. La luz cruda me hizo parpadear y un momento después vi una cara brumosa, demasiado cercana para ser casualidad: un hombre a horcajadas de una silla con los fuertes brazos apoyados en el respaldo y un papel colgando de una mano de gruesos nudillos. Otro tipo detrás de él y vestido igual: cazadora arrugada, corbata floja y cuello abierto, algo brillante en la cadera. Degradado a la condición de espectador, un médico permanecía de pie junto a la puerta, ajeno a los pitidos electrónicos. Me hallaba en una habitación de hospital.
Con la conciencia llegó el dolor. Nada de túneles de luz, resplandores, fuegos artificiales ni otros estereotipos de novela, simplemente dolor, dolor mecánico y tenaz, un rottweiler entregado a roer el hueso. Mi garganta registró un crujido de aire.
– Se ha despertado -dijo el médico desde muy lejos.
Una enfermera apareció como por ensalmo e introdujo una aguja en el empalme de mi gotero. Un segundo después el calorcillo corría por mis venas y el rottweiler dejaba de roer para tomarse un respiro.
Levanté un brazo adornado de tubitos y me toqué la cabeza allí donde me picaba. En vez de cabellos, la palma de mi mano encontró un cactus de costuras y una especie de barba de tres días. Mareo y náuseas aumentaron mi confusión. Al bajar de nuevo la mano, advertí que mis uñas estaban coronadas de medialunas oscuras. ¿Había salido de algún sitio arañando tierra?
El poli de la silla volvió el papel que sostenía, y vi que era una 20 x 24.
La foto de la escena de un crimen.
Primer plano de una mujer, de cintura a pecho, el valle del abdomen cubierto de sangre oscura. Bajo las costillas una estrecha punción se perdía en negro, como si para sondear sus profundidades hubiera hecho falta un flash más potente.
Levanté una mano como para apartar la imagen, y en aquella fluorescencia azulada vi que la mugre que tenía bajo las uñas era de un tono carmesí. Fuese por las drogas o por el dolor, noté un nudo en la garganta. Al tercer intento, y sin que mi voz fuera más que un resuello apenas audible alrededor de aquel tubo de plástico, dije:
– ¿Quién es esa mujer?
– Su ex novia.
– ¿Quién… quién le ha hecho eso?
La quijada del inspector se desplazó lentamente de izquierda a derecha.
– Usted.
Capítulo 1
Mi coche, un Toyota Highlander, ocupaba la plaza 221 en el depósito municipal. Elegí el modelo híbrido para poder conducir un todoterreno sin dejar de tener buen concepto de mí mismo. Puse el motor en marcha y me quedé sentado con las manos en el volante, acomodándome a la familiaridad de ese objeto que me pertenecía. La cabeza me zumbaba y la cicatriz, en buena parte oculta por el renovado pelo, me producía picores. Noté una presión en la cara, como si quisiera llorar y las lágrimas hubieran olvidado el camino de salida. La radio del coche había quedado puesta, Springsteen seguía bajando al río pese a que hacía tres décadas que el río no aportaba más que penas y disgustos proletarios. Me pregunté si me habría dejado la radio encendida o si alguien durante el viaje en grúa habría pulsado el botoncito. ¿Estaba escuchando música la noche que conduje por última vez? ¿Iba yo al volante? ¿Solo?
Naturalmente, tuve que pagar la tarifa del depósito, seiscientos pavos. Utilicé una tarjeta de crédito que mis carceleros habían tenido a bien dejar en mi cartera mientras hacían el favor de vigilar mis cosas. De regreso a mi casa, pasé junto a un rótulo amarillo que parpadeaba y sentí una punzada de excitación al aparcar, la promesa de una licorería.
– ¿Tiene bourbon Blanton's?
– No.
El tipo del mostrador no levantó la vista de un televisor en blanco y negro tamaño radiodespertador. Un cigarrillo pendía de sus labios y en su extremo una inverosímil extensión de ceniza.Yo no podía ver la pantallita, pero un presentador estaba dando noticias de última hora sobre un capullo que se llamaba igual que yo.
– ¿Knob Creek? -le pregunté. Negó con la cabeza-. ¿Y Maker's?
Sus ojos viraron hacia mí con gesto de fastidio.
– Jack Daniel's -dijo.
Podría haberle explicado que Jack Daniel's no es bourbon, sino una mezcla de maltas de Tennessee, pero decidí reservar mi primer pronunciamiento de vuelta en el mundo para algo más trascendente. El vino en tetrabrik, por ejemplo.
– ¿De barril individual?
– Sí, de barril individual.
Noté su mirada en la espalda cuando salí de allí. Dos minutos más tarde me encontraba en Mulholland Drive. La parra de asfalto se aferraba a la arista de Santa Mónica, lanzando zarcillos al norte a través del Valle hasta Santa Ana, y al sur en dirección a Los Ángeles Basin. En su tramo oriental, los turistas se detienen a fotografiar el mítico «Hollywood» de enormes mayúsculas blancas. Palacios persas y poblados mutantes de indios pueblo se encaraman a cerros y laderas, escondidos detrás de verjas y muros de piedra. Es una carretera peligrosa, empapada de opulencia y amoríos, cuna del quitamiedos resquebrajado, del divagante Marlowe, de las fantasías de David Lynch, de la colisión frontal a las dos de la madrugada y borracho. Se conduce demasiado rápido, y feliz el que puede contarlo.
Esa noche no superé el límite permitido, para no sumar más problemas a los que ya tenía. Tomé Mulholland hacia el oeste, cuesta abajo hasta llegar a la 405, y torcí a la derecha justo a la altura del stop. Mi callejón estaba como siempre, iluminado por puntitos de luz procedentes de los porches y las lámparas Goosenecks, la autovía lo bastante lejos como para que el tráfico sonara a suave oleaje. Mi casa se hallaba a oscuras, pero me detuve para identificar su silueta. Pese a mi ausencia, parecía la misma: estilo Richard Neutra pero en barato, un edificio de acero, cristal y hormigón en una bonita combinación de planos y ángulos rectos que, aun así, no llegaba a ser elegante. Después de firmar el contrato de mi tercera novela, había mendigado y pedido prestado para alcanzar el borde de esa marea en perpetua retirada que es el mercado inmobiliario de Los Ángeles. Había pagado más de la cuenta, pero la vista millonaria sumada al abrupto patio de atrás me consolaba de ello. Si ya no podía permitirme ese lujo antes del juicio, menos podía permitírmelo ahora.
No había periodistas acampados en mi jardín. Ni paparazis ocultos en automóviles sospechosos. Ningún Geraldo Rivera [1]con poblado mostacho y ropa de camuflaje listo para el ataque. Metí el coche en el garaje, saqué el bote de vidrio, cogí la bolsa de papel del asiento trasero y entré en la casa. Resultaba raro ir tan poco cargado después de tanto tiempo. Ni maletas ni equipaje de mano, sólo lo puesto, una botella en una bolsa y un tumor cerebral en un bote.
Había estado fuera cuatro meses, pero me era tan familiar como siempre. La puerta atascándose un poco cuando la chilla arañaba el umbral. El olor peculiar una vez dentro, una mezcla de moqueta y baldosa, café y cera de vela. Objetos que yo había comprado, elecciones hechas por mí. La emoción que me subía por el pecho se hizo añicos tan pronto la puerta se cerró a mi espalda. A solas en casa, finalmente me eché a llorar, allí de pie, la cabeza gacha, las lágrimas cayendo al suelo pese a la mano que me llevé a los ojos en un vano intento por impedir que la angustia se desbordara. No sé cuánto tiempo estuve sollozando, pero cuando aparté la mano, la luz cenital me hizo pestañear. Fui a la cocina -electrodomésticos de acero inoxidable, armarios de teca-, atravesé la entrada -sus repetitivos Warhols de los que hasta yo me había cansado hacía tiempo- y dejé atrás la amplia escalera. Todo en la casa era frío y anguloso, desde las losas del suelo hasta las esquinas de la encimera de mármol, pasando por los puntiagudos tiradores de los cajones. Ahora el ambiente me resultaba amanerado, pedante. Supuse que debía sentirme aliviado por estar en casa, incluso feliz, pero sólo me sentía inseguro.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Crimen De Autor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Crimen De Autor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Crimen De Autor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.