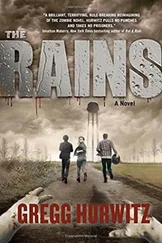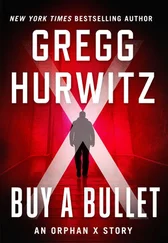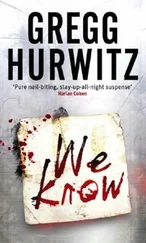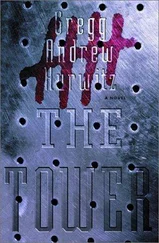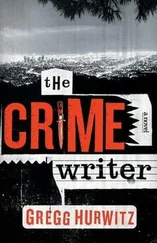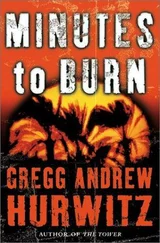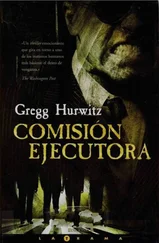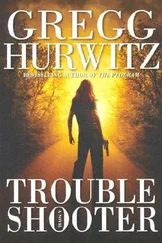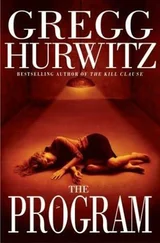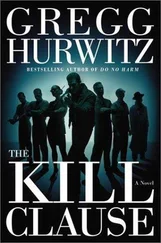– Todavía hay otras muchas que desconocemos -se le adelantó Harriman con una sonrisita.
En los seis meses anteriores a la operación, yo había sufrido ataques de migraña, algunos de los cuales me habían enturbiado incluso la visión. Al principio lo había achacado a los sospechosos habituales -estrés, pantalla del ordenador, deshidratación-, pero luego me había desmayado encima de la lavadora, recobrando el conocimiento al cabo de un cuarto de hora sin saber dónde tenía el estómago y con los dedos rezumando detergente líquido.
– Pero ¿no es cierto que la mayor parte de las personas que padece este tipo de tumor nunca traspasa el umbral de la psicosis?
El neurólogo respondió:
– Puede darse un comportamiento errático y violento, especialmen…
– Quizá no ha oído bien mi pregunta. Quiero saber si es cierto que la mayoría de los afectados por este tipo de tumor no cruza nunca el umbral de la psicosis.
– Estadísticamente hablando.
– ¿Hay otra manera de hablar que responda mejor a una pregunta médica como la que le estoy planteando?
No la había.
– ¿Existe, que usted sepa, un solo precedente clínico de que una persona -Harriman soslayó con astucia la palabra «paciente»- con ganglioglioma del temporal anterior izquierdo cometiera asesinato?
El neurólogo adelantó el labio inferior, frunciendo la cara.
– No, ninguno.
En callado unísono, Donnie, Terry y yo exhalamos el aire. Katherine Harriman no.
– ¿La mayoría de los individuos con ganglioglioma en la región anterior del lóbulo temporal izquierdo experimenta amnesia retrógrada postoperatoria?
– La mayoría no, pero si ello viene combinado con una situación de gran estrés, más del treinta por ciento…
– Entonces, ¿un individuo con un tumor como el del acusado podría estar en su sano juicio hasta el momento mismo de la operación?
– El cuerpo humano es asombroso, constantemente rebate nuestras expectativas. El cerebro todavía más. Y la mente, más aún que el cerebro.
– ¿Eso es una respuesta afirmativa?
– Sí.
– ¿Y diría usted -continuó Harriman, virando hacia mí para taladrarme con una mirada desde las alturas- que un individuo muy inteligente, alguien como el acusado, por ejemplo, podría utilizar todo este proceso que usted acaba de exponer con lujo de detalles como una cortina de humo para un plan premeditado?
Mientras mis abogados saltaban de sus asientos para protestar, Harriman permaneció inmóvil, esbozando una sonrisa y sin dejar de mirarme. Se expresaba muy bien, y además de lista era extremadamente sensible a la implícita absurdidad de las cosas. Su serenidad me ponía nervioso. Hubo murmullos y desorden en la sala, y ei juez hizo un asentimiento al alguacil para que anunciara un receso.
El ataque continuó a la vuelta. Nuestros testigos. Los de ellos. El inspector Bill Kaden subió al estrado, exactamente igual de robusto que cuando lo había visto al recobrar la conciencia. Bigote erizado, muñecas gruesas, polo debajo de la chaqueta. El camorrista Ed Delveckio, el polizonte sin barbilla, observaba desde el público e iba asintiendo con la cabeza a la declaración de Kaden, separado de su jefe por seis metros de tribunal y una hilera de butacas. Hizo aparición el cuchillo de deshuesar, manchado casi hasta el extremo del mango y bailando cruelmente dentro de una bolsa de pruebas. Hice lo que pude para no venirme abajo ni dejarme llevar por la ira.
El siguiente fue Lloyd Wagner, un perito criminalista que me había echado más de una mano experta con mis novelas y que había sido quien se presentó con el equipo del laboratorio en casa de Genevieve. Otra inquietante vuelta a mi vida anterior a la operación. Nos entendíamos bien, y Lloyd me había parecido exageradamente proclive a colaborar en la manipulación de elementos de mis tramas novelescas, a tal punto que en una ocasión yo le había llevado escenas enteras para que aplicara a ellas sus habilidades técnicas. Ataviado con su anticuado traje de ir a juicio y mientras sostenía una réplica exacta del cuchillo, cogida de la cocina de mi casa, Lloyd me dirigió un gesto con la cabeza como para pedirme disculpas antes de demostrar en un maniquí la tremenda fuerza de la cuchillada que había producido la herida mortal. Yo, al igual que el jurado y eí público en general, no pude evitar un respingo.
Tras la actuación de Lloyd tuve que oír otra vez, ahora desde el portátil de Katherine Harriman, el mensaje que Genevieve me había dejado la noche de su muerte.
Hubo un respetuoso silencio por la voz de la víctima. «Quería decirte que hay otra persona. Espero que te duela. Confío en que sientas el dolor. Confío en que te sientas muy solo. Adiós.»
Por supuesto, Genevieve no estaba saliendo entonces con otra persona, al menos no en el sentido de contárselo a sus amigas o a su familia. Aquella no muy hábil manipulación por su parte no perjudicó demasiado mi situación, aunque la acusación sostuvo que había sido hecha la noche del 23 de septiembre. La defensa declaró en privado que el mensaje restaba puntos de simpatía a Genevieve, y en público que ése había sido el empujoncito final que había dado el pistoletazo de salida a mi tumor. Puesto que yo no tenía antecedentes criminales, argüyó Donnie, ese tumor era la única explicación lógica a mi comportamiento.
El quinto día de la fase de locura, y fundiendo todas las callosidades que yo creía haber desarrollado para entonces, la familia de Genevieve hizo por fin su esperada aparición. La madre, larga de huesos y ancha de senos, con el pañuelo Hermés de rigor sobre sus hombros, entró del brazo de su marido, igual de atildado con un traje hecho a medida. Aunque se conducían con su elegancia característica, sus mejillas habían perdido lozanía y consistencia, y su porte mostraba una casi imperceptible desazón; todo ello denotaba la tremenda pérdida sufrida. Al otro lado de Luc iba Adeline, tan sonrojada que casi no se le veían sus muchas pecas. Aunque me miraron todos con palpable odio, la realidad de su presencia disminuida, la mano temblorosa de Luc tocando la silla antes de sentarse, anuló la poca distancia que había conseguido poner respecto a ellos como medida de autoprotección. El hecho de que aparecieran justo antes de que yo subiese al estrado tuvo exactamente el efecto que Harriman buscaba. Noté un nudo en la garganta, los labios me temblaron y me llevé las manos a la cara como si quisiera evitar que se me partiera en dos. Reacción que el jurado interpretó probablemente como vergüenza, aunque era mucho peor que eso. Era pagar las consecuencias de haber perdido a Genevieve, una mujer a la que yo había amado, quizá desacertadamente, pero amado en fin.
Donnie pidió un receso a fin de darme tiempo para sobreponerme antes de subir al estrado, pero el juez lo denegó. Con el corazón todavía a mil, subí aquellos breves peldaños hasta el banquillo de abedul y levanté la mano derecha, pudiendo al fin observar los rostros de la galería sin necesidad de espiar por encima del hombro. La situación era de una intensidad mayúscula, y al mismo tiempo tremendamente vulgar. Periodistas con el traje bueno, cámaras con sus equipos digitales, el taquígrafo disimulando que mascaba chicle.
Donnie me interrogó con tanta dulzura como empatía. Cuando llegó su turno, la fiscal Harriman se acercó pausadamente a mí, serena, con un tomo abierto sobre la palma de la mano como si fuera un libro de salmos. Había retirado la sobrecubierta, de modo que no supe qué tramaba hasta que leyó:
– «Todos tenemos una ex amante a la que nos gustaría matar. Con un poco de suerte, puede que dos o incluso tres.»
El libro se cerró como las mandíbulas de una tortuga, sobresaltando a los miembros del jurado.
– ¿Lo cree así?
Читать дальше