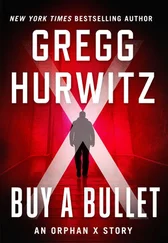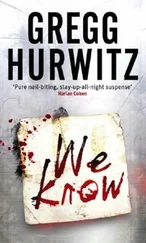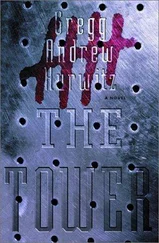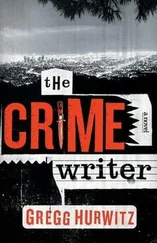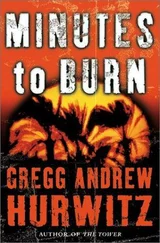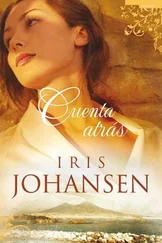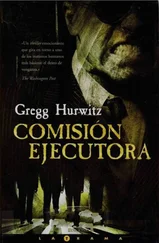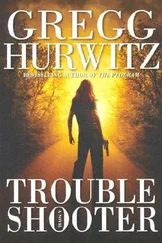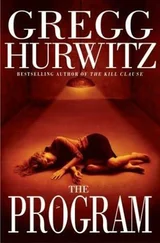Ella y Justin se habían enamorado de tina manera tranquila y anticuada, a base de promesas calladas y blandas muestras de vulnerabilidad. Cameron siempre juró que su relación era una necesidad y un hechizo; ambos prometieron anteponer siempre al otro a ellos mismos. A causa de eso, hacía poco que habían decidido reestructurar sus vidas para poder pasar más tiempo juntos. Abandonaron el servicio activo y decidieron quedarse en reserva, a la espera de una llamada. El paso de soldado de tiempo completo a guerrero de fin de semana no fue fácil, y ambos se encontraban todavía intentando adaptarse a su nueva vida. El tiempo exigido no era abrumador: un fin de semana al mes para mantenerse en forma y dos semanas al año de servicio activo.
Cameron se dio cuenta de que echaba de menos el orden militar, las reglas y los códigos que siempre la rodearon como una armadura. La vida civil incluía mucha más libertad, y se encontró desajustada al no tener una presión externa que la cohesionara. A Justin le fue más cómoda la transición, pero él nunca había sido un soldado como ella.
Aquella misma semana empezaron a buscar otro trabajo y ambos se sorprendieron al descubrir lo inútiles que eran sus habilidades en el mundo real. Después de un montón de entrevistas, cada día volvían a casa cansados y descorazonados, se sentaban juntos en el sofá y bebían cerveza en la oscuridad. Cameron ya no abría los sobres de los extractos del banco.
No estaban en su mejor momento.
La semana anterior, una guardería se había hundido después de un seísmo de sólo 4,2. Había grietas en los cimientos provocadas por otros temblores que nadie pudo ver. Según el ingeniero, el edificio se habría venido abajo con un viento fuerte. Murieron diecisiete niños y otros cuatro se encontraban en cuidados intensivos. La fotografía del Bee mostraba una cuerda de saltar a la comba de un brillante color amarillo que se encontraba en el patio delantero, enmarcado por la majestuosa ruina, al fondo.
Allí sólo recibían los seísmos de segunda magnitud, los restos del movimiento de la lejana dorsal del Pacífico oriental, que se suavizaban durante su camino al norte hacia San Andreas, enviando algunas ondas hasta Sacramento. En América del Sur, la actividad sísmica fue seguida por disturbios desde Ecuador hasta Colombia, pero las tropas de Naciones Unidas calmaron esos estallidos.
Una sirena sonó con un estruendo tal que Cameron sintió las vibraciones en los dientes. Los niños abandonaron desordenadamente las barras de juego y los columpios, se arrojaron al suelo hechos un ovillo, con las manos enlazadas sobre la nuca, y permanecieron así unos momentos, completamente inmóviles. La sirena dejó de sonar tan de improviso como había empezado y los niños reanudaron sus actividades.
Cameron observó la tira del test de embarazo que se encontraba en el asiento del acompañante. El signo + brillaba en rojo.
No era el mejor momento para eso.
21 dic. 07
Le despertaron los ladridos del bulldog, como cada mañana de aquella semana. William Savage gruñó y se dio la vuelta, liberando la botella vacía de Jack Daniels del abrazo de la muerte. La botella resonó en el suelo de hormigón, ahogando por un instante los ladridos del perro. Rezongando y enfadado, Savage se tapó la cabeza con la almohada luchando contra el ataque de la luz procedente de la ventana.
Aún llevaba la ropa de la noche anterior, aunque una de las botas había desaparecido. El pelo, de un pardo rojizo veteado de gris, se mantenía apartado de la cara gracias a un pañuelo azul que llevaba atado a la frente. El pelo largo, a juego con la barba densa y el desgarrado traje de camuflaje de la Armada, le hacía aparecer como recién aterrizado de algún servicio. En la pantorrilla llevaba su cuchillo favorito: el Viento de la Muerte.
El apartamento era poco más que una habitación, un pequeño cubículo en el tercer piso de un edificio arrasado. El techo estaba combado por la humedad y tenía una grieta en la parte norte a causa de un terremoto reciente. Cuando el viento soplaba con fuerza, las ráfagas frías penetraban a pesar de las ventanas cerradas y tiraban al suelo las dianas de papel. Un armario de madera para las armas de fuego era el único mueble del apartamento además de la pequeña cama colocada junto a la pared del fondo. Una medalla de honor del Congreso servía de posavasos a una taza de café a medio beber en la encimera de la cocina.
Los ladridos del bulldog continuaron, lo cual se añadía a los dolorosos latidos que sentía en la cabeza.
– ¡Cierra el puto hocico! -gritó con la voz pastosa de sueño.
Un camión bajaba por la calle con gran estruendo. El perro se soltó en una retahíla de ladridos. Con un gruñido, Savage pasó las piernas por el borde de la cama y se sentó. La habitación giraba a su alrededor, pero se esforzó en detenerla. Parecía que el bulldog estuviera dentro de su cabeza y que cada ladrido chocara contra las paredes del cráneo.
Se puso de pie y se dirigió con dificultad hacia la ventana. Intentó abrirla, pero no cedió. Fuera, el viento quería arrancar el cristal. La calle y los edificios eran de un gris monótono, como si sangraran en seco. A ambos lados de la calle se levantaban montones de nieve cubiertos de un hielo manchado de barro y de agua de la calle. Los encantos de Billings, Montana, en invierno.
Montando guardia en un porche, tres casas más arriba en la misma manzana, el bulldog, con la lengua colgando, miró a Savage. Savage le dirigió una mirada furiosa.
– Eso está bien. Cierra el hocico. Déjame volver a la cama.
El perro se lanzó hacia delante, tirando de la cadena y aullando.
– ¡Mierda! -gritó Savage aporreando el marco de la ventana, pero sólo consiguió que el perro ladrara con más fuerza!
– ¡Haced el favor de obligar a ese animal a cerrar el puto hocico!
Un hombre de aspecto bovino salió por la puerta delantera de la casa y se detuvo justo detrás del histérico perro.
– ¿Qué problema tienes, tío?
Savage tiró de la ventana pero sólo consiguió que se abriera unos centímetros. Se inclinó hacia delante para gritar por la estrecha ranura.
– Ese jodido perro me ha despertado todas las mañanas de esta semana. Más te vale… -Utilizó todo su peso contra la ventana, pero ésta se negó a abrirse lo más mínimo.
El hombre de aspecto bovino levantó los brazos al aire.
– ¡Son las once y media! -le gritó.
Savage revolvió entre la pila de ropa que tenía al lado de la cama hasta que desenterró el reloj de alarma. Marcaba las 11.17 A.M. Lanzó el reloj contra la pared y volvió a la ventana. El perro estaba prácticamente botando a los pies del tipo.
– ¡Me importa una mierda la hora que es! -gritó Savage-. ¡Si no amordazas a tu perro le disparo!
El hombre de aspecto bovino adelantó la mano y, lentamente, levantó el dedo corazón; luego se dio media vuelta y se dirigió hacia el interior de la casa. Furioso, Savage volvió a la cama y volvió a colocarse la almohada encima de la cabeza. Sintió una oleada de náuseas que le subía del estómago y se dio cuenta de que tenía una apremiante necesidad de orinar. Con la ventana abierta, los ladridos del perro se oían incluso más fuertes. Atravesaban la almohada y le perforaban la cabeza. Intentó taparse los oídos con las manos, intentó tararear en voz alta e incluso se envolvió la cabeza con una sudadera vieja.
Finalmente se puso de nuevo en pie y lanzó la almohada contra la pared. Cruzó la habitación con rapidez, abrió las puertas del armario de las armas y sacó un rifle de aire comprimido. Los cajones de la munición estaban desordenados. Empezó a remover. Un montón del calibre 22 se estrelló contra el suelo como una lluvia de latón. Enterrada debajo de un paquete de cartuchos para Sig Sauer encontró una caja de dardos tranquilizantes, restos de una elaborada travesura para matar el tiempo de descanso durante uno de sus servicios.
Читать дальше