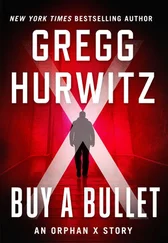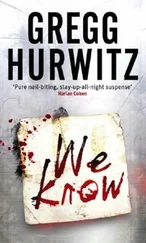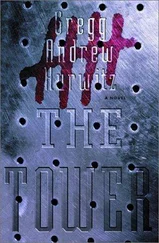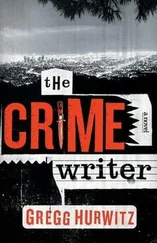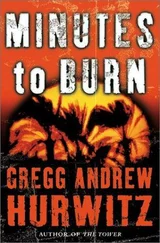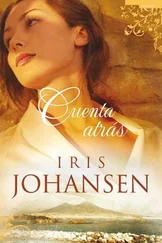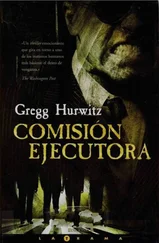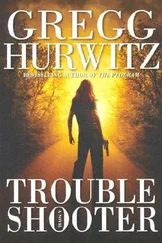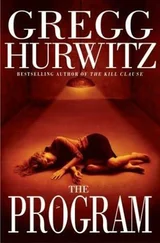Cerró los ojos un momento, sintió la humedad en las mejillas y el olor tropical a podredumbre que había en el aire. Cameron tenía razón; como teniente, debía esforzarse y tener las cosas bajo control. Tardaría un tiempo en sentir que sus pensamientos y sus emociones se colocaban en su sitio, en lugar de dar vueltas en su interior como fragmentos de un cristal roto. El bebé de al lado no era precisamente de ninguna ayuda. Aunque hacía un rato que no lloraba, aún se le oía lloriquear y balbucir.
Una pareja andaba calle arriba con las manos juntas. El hombre se detuvo para ayudar a la mujer a cruzar una ancha grieta de la acera. Una vivida imagen tomó desprevenido a Derek: Jacqueline en avanzado estado de gestación regando las rosas, su vientre hinchado como un globo debajo del vestido amarillo, su sonrisa amplia y constante que escondía pensamientos secretos.
Derek pasó los dedos por encima del transmisor. Desde que Jacqueline había sido internada, él se había despertado cada noche esperando oír su respiración entrecortada, o el llanto del niño por encima de los grillos, y el zumbido del reloj digital. Pero entonces recordaba que no se encontraban allí. Estaba solo; él solo con los grillos.
Se había detenido para despedirse de Jacqueline antes de partir a cumplir aquella misión.
Le habían vuelto a aumentar la dosis de Haldol, el medicamento antipsicótico que hacía que su rostro se contorsionara, que se mordiera a sí misma y se hinchara como la cara de un payaso de carnaval. Otra vez había dejado de lavarse; Derek notó que tenía una línea de suciedad debajo del pelo.
En cuanto Derek se puso a su lado, ella le metió un dedo en la oreja y hurgó con fuerza buscando micrófonos. Le clavó la uña con tanta fuerza que luego él tuvo que mirar si le había hecho salir sangre. Ella creía que ellos colocaban micrófonos a sus siervos: una convicción exacerbada, o causada por el pequeño transistor que sobresalía de la curva de su deltoides anterior. Ella pensaba que le habían colocado un micrófono bajo la piel.
Derek se había quedado de pie en la esterilizada habitación del hospital, observando a la mujer que era su esposa, con trágica incredulidad. En el aparcamiento del hospital se sentó en el viejo Subaru de su mujer y apretó la frente contra el volante con una sensación de pérdida que era como un afilado cuchillo que se movía en su interior. No se había sentado en el coche de su mujer desde antes de aquello; sólo lo había conducido aquel día porque había estrellado el camión contra aquel árbol la noche anterior, cuando volvía de un bar. El coche resonaba con los recuerdos de quejidos ininteligibles, sonidos que no acababan de transformarse en palabras ni en risas. Antes de arrancar, destrozó el vivido asiento rosa y blanco y lo tiró con fuerza.
Había sido un largo trayecto desde la boda, hacía cinco años. Jacqueline tenía diecinueve años, era una niña, con aquel abundante pelo castaño recogido en una trenza. Llevaba unas gafas redondas que le daban aspecto de bibliotecaria. Malos genes, se burlaban sus compañeros de equipo en referencia a la mala vista, pero no se hubieran burlado si hubieran sabido cuánta razón tenían.
Su padre se suicidó con el monóxido de carbono de su Dodge Ram del 77 en el garaje, dos días después de que ella cumpliera once años. Después la educó su madre, la cual ya había empezado a tener alucinaciones cuando Jacqueline empezó la universidad. Cuando estaba en segundo año, su madre empezó a oír las voces de los tres monos sabios. Fue internada en la Institución Psiquiátrica Whitehill. Entonces una tía solterona y severa se ocupó de Jacqueline.
Había sido difícil para Derek admitir que su esposa tenía que ser internada. Había luchado contra esa realidad durante meses y le había costado todo. Nunca olvidaría la mañana en que la condujo a través de la verja de hierro del hospital y la dejó allí, con tres vestidos y el impermeable que utilizó para ir al instituto en la gastada maleta marrón. En aquel momento, a casi 6.400 km de distancia, esas imágenes lo seguían oprimiendo. Su vida le parecía estéril, y no parecía que fuera a cambiar.
El temblor del edificio, que hizo que la silla resbalara a un lado lo arrancó de esos pensamientos. Se agarró a la baranda del balcón pero ésta se desprendió y cayó a la calle. Se tambaleó hacia el interior de la habitación, donde cayó y se dio un golpe en la cabeza contra la caja de viaje. La Sig Sauer se le cayó del cinturón. Una de las paredes se mecía con tanta fuerza que Derek creyó que se iba a doblar. Se esforzó por ponerse en píe y se limpió la sangre de la frente. Luchó para llegar a la caja de las armas mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Comprobó los candados, se volvió y salió al pasillo a tiempo de ver a Tank tirando de Rex hacia las escaleras. La mujer de la habitación de enfrente bajó las escaleras corriendo con el niño agarrado al pecho.
Rex tenía una sonrisa de loco.
– ¿Notáis esas ondas de compresión? -gritó.
Derek hizo una seña a Tank indicando las escaleras y éste arrastró a Rex con él por ellas. Las escaleras parecían oscilar de un lado a otro. Los tres hombres cayeron al suelo al llegar al vestíbulo y consiguieron salir a la calle tambaleándose. Parecía que el terremoto reducía un poco su intensidad.
– Ahí -dijo Rex, empujándolos hacia el arco de una puerta, al otro lado de la calle.
La gente corría de aquí para allá. Por las aceras había muchos cristales rotos desparramados y el asfalto de la calle se había levantado un poco, pero no se había derrumbado ningún edificio. Los guardas del hotel se encontraban discutiendo con un trabajador de la construcción al otro extremo de la manzana.
Derek palpó su arma y se dio cuenta de que la había perdido.
– ¡Mierda! -exclamó.
Rex, con los ojos brillantes de excitación, pareció no oírle.
– Nos encontramos prácticamente en el epicentro -gritó, al tiempo que dejaba caer el puño sobre la palma de su otra mano-. Esas ondas eran una montaña rusa: eran las ondas. Normalmente son muy heterogéneas cuando llegan, pero esas jodidas eran evidentes como la luz del día. -Se inclinó hacia delante para mirar calle arriba, pero Derek le obligó a pegarse a la pared y le mantuvo quieto con el antebrazo apretado contra el pecho-. Debe de haber sido de un seis -exclamó Rex, exultante, intentando desasirse del brazo de Derek.
Se mantuvieron juntos y apretados hasta que la mayor conmoción se calmó. Pronto todo se tranquilizó y sólo se escuchaban los largos lamentos de una mujer desde uno de los apartamentos cercanos. Derek dio un paso fuera del portal con precaución. Observó el callejón que se encontraba al otro lado de la calle y se dio cuenta de que era el mismo al que daba su habitación de hotel. Localizo el balcón y vio que había un hombre mirando directamente hacia él. Era el hombre que había visto antes, el apuesto guayaquileño de camisa desabrochada y cadenas de oro. Se miraron un momento cuando, de repente, el hombre se apartó del balcón y Derek corrió hacia el hotel y entró en el vestíbulo.
Un empleado intentó detenerle en la puerta pero Derek le apartó de un empujón. Subió las escaleras de dos en dos y atravesó la puerta de la habitación que compartía con Cameron después de romper uno de los paneles de madera. La caja de viaje donde se encontraban las dos cajas de municiones y las recámaras estaba vacía, y Derek no localizó su pistola en el suelo. La caja de las armas y las otras cajas de viaje habían sido golpeadas y alguna vuelta del revés, pero parecían intactas.
Maldiciendo, salió al pasillo de un salto y miró a ambos lados. Al final de él vio una ventana grande que había sido rota hacía poco y que daba a la calle Pedro Carbo. Derek corrió hacia ella y sacó la cabeza fuera, cortándose las manos con el cristal roto en el alféizar. Vio al hombre de las cadenas de oro que corría con una caja de municiones en una mano hacia un camión que le esperaba. Llevaba la espalda cubierta, pero Derek pudo entrever la otra caja de municiones y una bolsa donde, posiblemente, se encontraban las recámaras y la Sig Sauer. El hombre se volvió, riendo, con los brazos abiertos. Mandó un beso a Derek, subió al asiento del acompañante y el camión arrancó.
Читать дальше