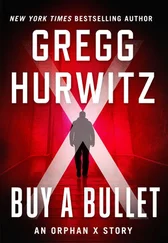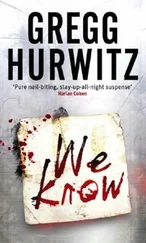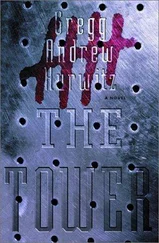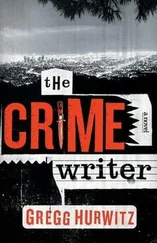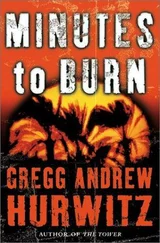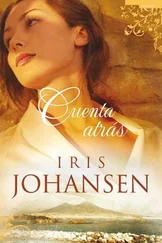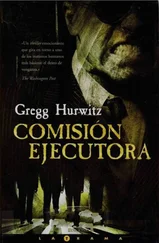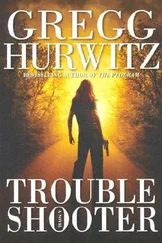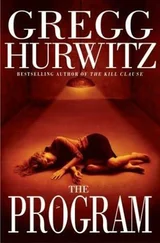– ¿Qué?
La mujer se inclinó hacia delante y gritó algo, pero Samantha no oía nada a causa de los ventiladores de aire. Acercó la cabeza a la ventana hasta que la capucha estuvo a centímetros del vidrio.
– ¿Qué? -dijo, exagerando el movimiento de los labios.
La mujer negó con la cabeza en un gesto exagerado.
– Han votado «no» -gritó, pronunciando con claridad.
Samantha cerró los ojos con fuerza. Intentó contar hasta diez para reprimir la rabia que le subía por dentro, un truco que sus hijos menores habían aprendido en el parvulario y que, a su vez, le habían enseñado a ella. Pero al llegar a cuatro, ya tenía la cabeza llena de imágenes de la fiebre, que, estaba segura, sufrirían el piloto y el ayudante de vuelo. Los sudores, los temblores, las manchas que aparecerían bajo la superficie de la piel. A causa de las preocupaciones legales, el Servicio Público de Salud y la Administración para Alimentos y Medicamentos iban a mandarlos a la tumba, envueltos en cinta roja.
Samantha se volvió hacia el técnico de laboratorio:
– Encárgate de todo -le dijo. Dando un golpe en el vidrio, añadió-: Voy a lavarme.
Los hombres y mujeres de uniforme y se encontraban sentados alrededor de la gran mesa de reuniones, bebiendo café y hablando. Había una bandeja de plata llena de donuts que nadie había tocado. Las carpetas estaban apiladas alrededor de las jarras de agua y había un único teléfono en uno de los extremos de la mesa, delante de una mujer mayor vestida con un traje gris cortado a imitación de Chanel. Los demás empezaban a levantarse para marcharse cuando Samantha abrió las puertas de golpe y entró con un maletín metálico en equilibrio sobre la mano levantada, como una bandeja de barman.
Dejó caer el maletín encima de la mesa con un fuerte golpe y lo abrió.
Sobre un fondo acolchado aparecieron dos jeringuillas llenas de un líquido.
La mujer mayor se puso de pie con expresión dura. El rosado de sus mejillas se encontraba sólo un tono por debajo del ridículo.
– Samantha, sabíamos que te pondrías difícil con este tema, pero no podemos esperar que nos aprueben un tratamiento de esta importancia en humanos basado sólo en experimentación en animales. Hay precedentes, complicaciones legales. Quizá la semana que viene podremos tener los resultados de la autopsia y llevar a cabo ciertos experimentos… -Se le cortó la voz al ver que Samantha se desabrochaba las mangas y se las subía-. ¿Qué estás…
Con la primera jeringuilla levantada en posición vertical delante de ella, Samantha sonrió con dulzura.
– Fiebre hemorrágica boliviana -dijo-. Un nuevo tipo.
De un mordisco, arrancó la punta de protección de la aguja y la escupió al suelo.
Dos mujeres volvieron a caer sobre las sillas.
– Dios mío -exclamó uno de los hombres mientras se cubría la nariz y la boca con la corbata.
Con habilidad, Samantha se clavó la aguja en el brazo y se inyectó el líquido.
– ¡Cielo santo! -gritó la mujer-. ¿Dónde está su superior?
Dos de las personas que había en la sala se alejaron con las espaldas pegadas a la pared y salieron volando de la habitación.
Samantha levantó la segunda jeringuilla.
– Mi antisuero -dijo.
Se clavó la aguja en el brazo, justo debajo de la señal que había dejado la otra inyección.
A la mujer mayor le temblaban los labios de rabia.
– Bueno, esta vez lo has hecho -le dijo-. Este comportamiento de pistolero te va a meter en muchos problemas.
– ¡Yupi! -respondió Samantha.
La mujer se inclinó y marcó uno de los botones del teléfono.
– Metedla en la celda.
Las celdas, que se encontraban en el cuarto piso de Bioseguridad, estaban en la sección médica, justo más allá de las habitaciones calientes. Eran unidades de dos habitaciones que se cerraban por el exterior; cada una de las celdas tenía dos camas. Unas puertas de seguridad las comunicaban con unas pequeñas salas de operaciones; en caso de emergencia, los médicos podían entrar con trajes espaciales. Los supervivientes del viaje de Bolivia habían sido puestos en cuarentena en tres de las unidades desde su llegada a Fort Detrick.
Las celdas estaban destinadas al aislamiento y observación de personas expuestas a agentes peligrosos, así que cada una de ellas tenía una ventana enorme que abarcaba una de las paredes. Detrás de la ventana de la celda 2, donde se encontraba Samantha, había un numeroso grupo de técnicos y virólogos. Dentro de la celda, ella estaba sentada en la cama y cantaba en voz baja.
Uno de los virólogos, un hombre con sobrepeso y una poblada barba, aplaudió con las manos en alto.
– ¡Muy bien, Sammy!
Ella se puso de pie e hizo una reverencia. Luego se acercó a la pared opuesta a la ventana y fingió que trepaba por ella, como un hámster en una rueda. El grupo estalló en risas. Luego, Samantha agarró una taza de café del mostrador y la pasó por toda la ventana, como si la hiciera sonar contra los barrotes de la prisión. Más risas. Finalmente, el grupo empezó a dispersarse, pero antes todos se fueron despidiendo de ella.
Samantha se sentó en la cama y se puso la cabeza entre las manos, pensando en la semana que tenía por delante. Había contribuido al desarrollo de un test para detectar la respuesta temprana de anticuerpos de la FHB en veinticuatro horas; un test al que pronto se sometería. Si éste mostraba que los anticuerpos se encontraban en la sangre, tendrían que permitir que el antisuero se utilizara con el piloto y el ayudante de vuelo. Con todo, tendrían que retener a Samantha por lo menos durante una semana para asegurarse de que los anticuerpos habían rechazado al virus de su cuerpo. De momento se sentía bien, pero era demasiado pronto para asegurar nada. Se puso la mano en la frente y cerró los ojos. El antisuero funcionaría; estaba convencida de que sus métodos eran buenos.
Miró el reloj y se puso de pie de un salto al darse cuenta de la fecha. 25 de diciembre. Tenía a tres niños y a una niñera que la esperaban en casa con un árbol a medio decorar, y ella no estaría fuera de la celda hasta Año Nuevo. Sintió un pinchazo de culpa en el pecho. No habían tenido tiempo de desenvolver los regalos aquella mañana y había prometido que volvería a casa antes de la cena. ¿Cómo podía hacerles eso a los niños?
Se dirigió hasta el teléfono que había en el mostrador y le pidió al operador que la comunicara con su casa.
Kiera casi no oyó el teléfono a causa del ruido que salía del aparato de música. Estaba tumbada boca abajo en la cama, mirando Cosmo Girl, con una pierna perezosamente doblada por la rodilla. Su piel oscura delataba su herencia guatemalteca, y tenía una cicatriz en el abdomen por el trasplante de hígado que sufrió cuando entró en el país, hacía nueve años, cuando apenas tenía cinco. Las paredes de la habitación estaban decoradas con pósters coloridos, entre ellos el del virus del ébola aumentado miles de veces.
La canción terminó y oyó el timbre del teléfono. Se puso de pie, saltó hasta él y contestó después de desenterrarlo de debajo de un montón de ropa.
– ¿Sí?
La expresión de su rostro cambió: de pronto mostró irritación. Apartó un poco el teléfono, y lo apretó contra el hombro.
– Mamá está en la celda otra vez -gritó.
La criatura notó que algo se movía dentro de ella; ya era el momento. Giró la cabeza y escudriñó el bosque oscuro buscando un lugar suficientemente protegido. Atravesó los matorrales del bosque de Scalesias, cuyas ramas emitían un ruido sordo al frotar la dura cutícula de su cuerpo. El suelo descendía ligeramente y los árboles seguían el desnivel de la ladera.
Читать дальше