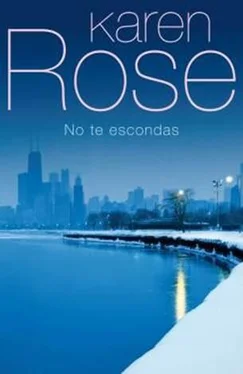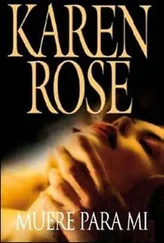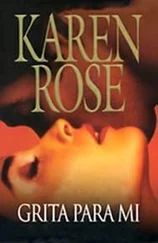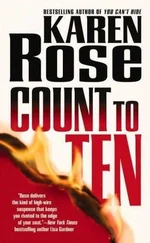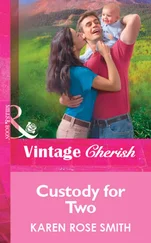– Tres años. Se mudó aquí hace tres años. -Abrió la puerta y Aidan enseguida reparó en dos cosas. En primer lugar, en el piso hacía un frío polar, lo cual era previsible; la puerta del balcón llevaba abierta más de una hora. Lo segundo, sin embargo, un penetrante olor a flores, lo dejó perplejo. El suelo del piso de Cynthia Adams estaba cubierto por más flores de las que jamás había visto en ninguna floristería.
Murphy frunció el entrecejo.
– ¿Qué coño es esto?
– Son lirios. -Aidan entró en el piso de Adams y tomó con cuidado una de las flores-. Las flores de los muertos.
– Santo Dios -dijo Murphy mientras escrutaba el salón-. Todas estas flores deben de costar por lo menos cien dólares.
Aidan arqueó una ceja.
– Y trescientos también. -Cuando Murphy le dirigió una mirada inquisitiva, Aidan se encogió de hombros-. Hice una asignatura de horticultura cuando me estaba sacando la carrera. -Tomó el primer sobre de un montón de correo desordenado de varios centímetros de altura que cubría el mueble del recibidor.
– Qué cantidad de correo. -Se volvió hacia el portero-. ¿Ha estado fuera de la ciudad?
El portero negó con la cabeza. Un hilo de sudor perlaba su labio superior y su mirada se paseaba de un lado a otro.
– No, pero debía un mes de alquiler. Era la primera vez que se retrasaba en el pago en los tres años que llevaba viviendo aquí. El administrador me había pedido que vigilara el piso para estar seguro de que no pensaba largarse sin decir nada.
Aidan hizo cuanto pudo por sortear las flores y salió al balcón.
– Hay una pequeña escalera de mano -le gritó a Murphy-. Los chicos me han contado que parecía que levitara, pero lo que ha hecho ha sido subirse a la escalera.
– Qué oportuna.
El portero se dirigió tambaleándose a la vidriera.
– Antes no estaba. Vine hace una semana para reparar un grifo que goteaba y ahí no había ninguna escalera.
– Si vino para reparar un grifo, ¿cómo es que se fijó en lo que había en el balcón? -preguntó Murphy sin acritud.
El portero palideció.
– Salí a fumar.
– Debió de ponerla expresamente para la ocasión -masculló Murphy, y de repente levantó la voz-. Aidan.
Este volvió la cabeza al instante. Murphy sostenía entre dos dedos enguantados una hoja impresa y sus labios dibujaban una mueca. Era una fotografía en papel brillante. En ella se veía a una chica colgada de una soga, con los pies a una distancia considerable del suelo. Su semblante resultaba grotesco, tenía los ojos fuera de las órbitas y la boca muy abierta, como si tratara por todos los medios de tomar aire.
– ¿Quién es? -preguntó Murphy al portero.
El hombre dio un paso atrás y su rostro palideció aún más.
– No lo sé, no la había visto nunca. Tengo que irme.
– Enseguida, señor McNulty. -Aidan le interceptó el paso-. Por favor. Dice que ha estado vigilando el piso a petición del administrador. ¿Sabe quién trajo todas estas flores? ¿Fue la propia señorita Adams?
– No lo sé. Lo siento -dijo entre dientes.
– No importa. Revisaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad. -Había reparado en la cámara dirigida hacia el ascensor en cuanto se habían abierto las puertas.
McNulty sacudió la cabeza.
– No, no es posible. La cámara está estropeada.
– Qué casualidad -masculló Murphy-. ¿Cuánto tiempo lleva sin funcionar?
McNulty se removió en el sitio.
– Unas cuantas semanas.
Aidan lo miró fijamente.
– ¿Semanas?
McNulty apartó la vista, a sus pálidas mejillas asomaron unas manchas de rubor.
– Bueno, más bien meses.
Aidan estaba seguro de que McNulty sabía bastante más de lo que decía.
– ¿Había recibido la señorita Adams alguna visita últimamente?
McNulty parecía abatido.
– Siempre tenía muchas visitas.
Aidan aguzó el oído. Con el rabillo del ojo vio que Murphy también había captado el sentido de la frase.
– ¿A qué tipo de visitas se refiere, señor?
El intento de McNulty por hacerse el desentendido no surtió efecto.
– Cynthia le gustaba a mucha gente.
– ¿A muchos hombres, quiere decir? -preguntó Aidan con aspereza.
McNulty cerró los ojos, la culpabilidad se hizo patente en su rostro. Aidan pensó que si hubiera estado sobrio, no habría sido ni mucho menos tan transparente. Ni habría colaborado tanto. Bien por los Bulls.
– Sí, a unos cuantos.
– ¿Sí o a unos cuantos?
El hombre abrió los ojos, preso de pánico.
– Escuchen, si mi esposa lo descubre… me matará.
Murphy lo miró perplejo.
– ¿Está diciendo que tenía una aventura con la señorita Adams?
– No. -McNulty sacudió la cabeza con fuerza-. No teníamos ninguna aventura, pasó solo una vez. Aidan arqueó una ceja.
– Una vez.
McNulty dio otro paso atrás.
– O dos. Tres como máximo.
– ¿Le… cobraba, señor McNulty? -preguntó Murphy con delicadeza.
Aidan no creía que la mirada de puro horror que observó en el rostro del hombre pudiera fingirse.
– ¡No! Por Dios, no. Lo hizo porque me estaba… agradecida. Eso es todo.
La cosa se ponía interesante, pensó Aidan.
– ¿Agradecida? ¿Por qué?
– Porque desconecté la cámara de su planta, ¿de acuerdo? Algunos de sus amiguitos no querían que los vieran. No sé sus nombres, nunca me ha interesado saberlos. Ella hacía su vida y yo hacía la vista gorda, lo juro por Dios. Por favor, dejen que me vaya.
Aidan dirigió una mirada a Murphy.
– ¿Hemos terminado con él?
– Por ahora sí -se limitó a responder Murphy, y ambos observaron cómo McNulty se marchaba caminando con torpeza entre las flores que tapizaban el suelo, ansioso por alejarse cuanto antes-. Estaremos en contacto, señor McNulty -añadió. Este asintió una vez más con gesto trémulo y desapareció.
Aidan cerró la puerta.
– Me pregunto qué tipo de amigos eran esos.
– Y yo me pregunto si esto fue un obsequio de alguno de ellos. -Murphy alzó la fotografía de la muerta pendiente de la soga-. ¿Asfixia autoerótica?
Aidan hizo una mueca.
– No lo sé, hasta ahora no me he encontrado con ningún caso.
– Yo sí -respondió Murphy, y entró en el dormitorio-. Cuando las cosas se tuercen, no es nada agradable. Mira a ver si encuentras alguna foto de Adams, por lo menos veremos qué cara tenía; yo entretanto echaré un vistazo por aquí.
Aidan oyó cómo Murphy abría los cajones del dormitorio de Adams mientras él rebuscaba en el bolso y extraía el carnet de conducir del monedero. La compasión que le inspiró el melancólico rostro de la fotografía lo sorprendió ingratamente. La mujer parecía muy íntegra. Muy escrupulosa, muy comedida.
Minutos antes, en cambio, yacía en mitad de la acera, veintidós pisos más abajo. Estaba bien muerta. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Qué habría ocurrido durante el último mes para que se retrasara en el pago del alquiler y, en definitiva, se deprimiera tanto que creyera que quitarse la vida era la única solución a sus problemas? Ahora los problemas los tenían los demás, pensó con amargura. Una vez muertos los suicidas no podían responder a las preguntas que se hacían sus seres queridos.
– Tenía treinta y cuatro años, Murphy. Llevaba lentillas y era donante de órganos.
Murphy se asomó a la puerta del dormitorio, con unas esposas forradas en una mano y un pequeño látigo de cuero en la otra.
– Y estaba metida en algún asuntillo poco decoroso. En la esquina hay una polea. Parece que se ha colgado más de una vez.
Aidan miró perplejo la parafernalia que Murphy llevaba en las manos y luego volvió a observar a la digna mujer del carnet de conducir.
Читать дальше