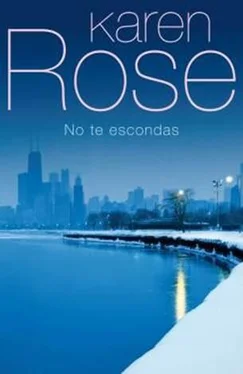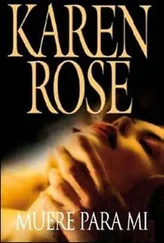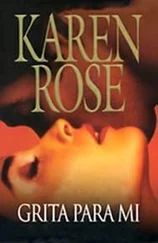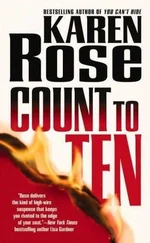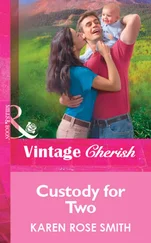– ¿Di… diga?
– Cynthia, soy la doctora Ciccotelli.
Cynthia relajó los hombros a la vez que exhalaba un suspiro de alivio ante la voz firme, familiar y… ¡real!
– La oigo, doctora Ciccotelli. Es Melanie. Está aquí, la estoy oyendo.
– Pues claro. Te está llamando, Cynthia. Es lo que te mereces. Ve con ella y acaba ya con todo esto.
– Pero… -Las lágrimas asomaron a los ojos de Cynthia y empezaron a rodar por sus mejillas-. Pero… -musitó.
– Hazlo, Cynthia. Melanie está muerta y la culpa es tuya. Ve con ella. Haz lo que deberías haber hecho hace años: cuidarla.
– Ven -le ordenó Melanie; su voz era de nuevo adulta y denotaba autoridad-. Ven.
Cynthia soltó el teléfono y retrocedió, esta vez con desaliento.
«Estoy cansada, muy cansada.»
– Déjame descansar -susurró-. Por favor, déjame descansar.
– Ven conmigo y podrás descansar -le respondió Melanie.
Se lo había prometido muchas veces, muchas noches. Cynthia se dio media vuelta y miró el cristal del balcón. Al otro lado reinaba la oscuridad, pero también el descanso, la paz.
«Paz.»
El salón estaba vacío. Cynthia Adams había desaparecido del ángulo de la cámara. En la pantalla del portátil ya no se veía a la mujer andando de un lado a otro, desesperada. Iba a hacerlo. La emoción crecía por momentos. Cynthia Adams iba a hacerlo por fin, después de cuatro semanas, cuatro semanas de intensos esfuerzos que la habían llevado al borde de la locura. Un empujoncito más y se vendría literalmente abajo.
– Está junto a la ventana. -La joven que ocupaba el asiento del acompañante palideció al musitar las palabras. Las manos le temblaron al depositar despacio el micrófono en su regazo-. No puedo seguir.
– Seguirás hasta que yo te ordene lo contrario.
La mujer se estremeció.
– Va a saltar. Déjeme que la detenga.
¿Detenerla? Aquella joven estaba tan loca como Cynthia Adams.
– Dile que vaya contigo.
La joven no hizo nada, tenía los nervios destrozados.
– Dile que vaya contigo o tu hermano morirá. A estas alturas ya tendrías que saber que no bromeo. Dile que vaya. Dile que la necesitas, que la echas de menos, que te lo debe. Dile que cuando estéis juntas todo irá mejor. Díselo ahora mismo y pon sentimiento.
La joven permaneció allí sentada, inmóvil.
«¡Ahora!»
La joven asió el micrófono con las manos temblorosas.
– Cyn -susurró-, te necesito. Estoy asustada. -Y de verdad lo estaba. No había nada como sentir realmente miedo para imprimir dramatismo a sus palabras-. Ven, por favor. -La voz se le quebró-. Es mejor así. Por favor. -Acabó con una queda súplica.
El asiento del conductor ofrecía una magnífica vista del balcón de Adams. La hoja se deslizó poco a poco hasta que en la abertura apareció Cynthia Adams; el frío viento de marzo agitaba su ligero camisón. Tenía una bonita figura, se parecía a Gloria Swanson. Sunset Boulevard , qué gran película. Hollywood ya no producía películas así. Sería una buena manera de celebrarlo: una película antigua y palomitas. Pero mientras Adams siguiera en el balcón no habría nada que celebrar. «Tírate ya, caray.»
– Dile que vaya contigo. Haz que se tire. Vamos, cariño, muéstrame tu talento.
La joven tragó saliva ante la ironía de las amables palabras; no obstante, obedeció.
– Un paso más, Cynthia. Solo uno más. Te estoy esperando.
– Ahora pon voz de niña, de niña pequeña.
– Por favor, Cynthia, tengo miedo. -La muchacha imitaba muy bien las voces; pasaba de niña a adulta: de la difunta Melanie a la doctora Ciccotelli, en un abrir y cerrar de ojos-. Ven, por favor. -Exhaló un hondo y trémulo suspiro-. Te necesito.
Y entonces… lo consiguió. Un horrible grito brotó de su garganta cuando Adams se arrojó al vacío. Veintidós pisos. Oyeron el ruido sordo del cuerpo contra el pavimento a pesar de que las ventanillas del coche estaban cerradas. A buen seguro, su figura ya no resultaba tan atractiva; pero la belleza reside en los ojos de quien la contempla y ver a Cynthia Adams tendida en el suelo, muerta, era… espectacular. La joven que ocupaba el asiento del acompañante estaba histérica.
– Haz el favor de calmarte, tienes que hacer otra llamada.
– Dios mío, Dios mío. -Apartó el rostro de la ventanilla cuando el coche pasó a escasa distancia del cadáver de Adams-. No puedo creerlo… Dios, voy a vomitar.
– En el coche no. Coge el teléfono, cógelo.
La joven obedeció con estremecimiento.
– No puedo.
– Sí que puedes. Pulsa el uno. Tengo grabado el teléfono particular de Ciccotelli. Cuando te responda, dile que eres una vecina de Cynthia Adams y que estás preocupada porque está de pie en la barandilla del balcón y amenaza con arrojarse al vacío. Hazlo.
La joven pulsó la tecla y esperó.
– No contesta. Estará durmiendo.
– Prueba otra vez. Deja que el teléfono suene hasta que la princesa responda. Ah, y conecta el altavoz. Quiero oír la conversación.
El tercer intento dio resultado.
– ¿Diga?
Estaba durmiendo sola en casa un sábado por la noche. Resultaba agradable tener controlado también aquel aspecto de la vida de Ciccotelli. Dio un codazo a la joven y eso hizo que pronunciara su frase tartamudeando.
– ¿Doctora Ciccotelli? ¿Es la doctora Tess Ciccotelli?
– ¿Quién es?
– Soy… la vecina de una de sus pacientes, de Cynthia Adams. Algo le pasa. Está de pie en la barandilla del balcón y amenaza con arrojarse al vacío. -La joven, con los ojos cerrados, colgó y soltó el teléfono sobre su regazo-. He terminado.
– Por hoy.
– Pero… -Se volvió con brusquedad, atónita-. Me había dicho…
– Te dije que tu hermano seguiría con vida si me ayudabas, aún necesito tu ayuda. Sigue practicando la voz de Ciccotelli. Tendrás que volver a imitarla dentro de unos días. Por hoy, hemos terminado. Atrévete a abrir la boca y tu hermano morirá.
Ciccotelli estaba de camino. «Que empiece la función.»
Domingo, 12 de marzo, 00.30 horas.
Un suicidio solía atraer a más gente, incluso en un barrio tan caro como aquel, pensó el detective Aidan Reagan con gravedad mientras cerraba de golpe la puerta del coche y se estremecía ante el frío y penetrante viento procedente del lago. Pero cualquiera con un poco de sentido común se mantendría a buen recaudo en una noche así. Aidan, en cambio, no podía permitírselo. Había habido un aviso y a su compañero y a él les tocaba acudir. Todo por un jodido suicidio.
Aquello lo distraía del infanticidio en el que llevaba trabajando dos días enteros. Detestaba los infanticidios, pero aún detestaba más los suicidios. Solo esperaba poder quitarse de encima el caso cuanto antes y centrarse en investigar quién le había partido el cuello a un niño de seis años como si de una rama seca se tratara.
La multitud que presenciaba la escena pegada al bordillo estaba formada por veinteañeros con pinta de regresar a casa después de haber salido de noche. Guardaban silencio y mantenían los ojos pegados al escenario con una morbosa mezcla de horror, fascinación y compasión. Aidan comprendía el horror. Ningún cadáver resultaba agradable a la vista, y una caída desde un vigésimo segundo piso superaba la truculencia habitual. En cuanto a la compasión… Aidan reservaba la suya para las verdaderas víctimas. Era obvio que quienes decían que un suicidio era un crimen sin víctimas no habían tenido que comunicar nunca la muerte a los familiares.
Él sí.
Ojalá aquellos fisgones morbosos cayeran en la cuenta, tal vez así la escena dejaría de parecerles tan fascinante. Aunque por lo menos se comportaban bien y permanecían calladitos detrás de la cinta amarilla que los primeros agentes en llegar al lugar de los hechos habían atado a dos farolas. De vez en cuando, alguien daba patadas en el suelo para calentarse los pies y el extraño silencio se rompía. Un agente se apostaba junto a la cinta amarilla por el lado de la calzada y otro, por el de la acera, de espaldas al cadáver.
Читать дальше