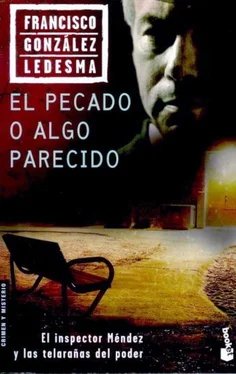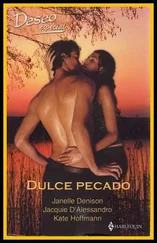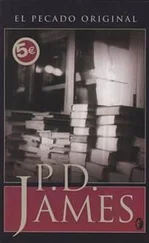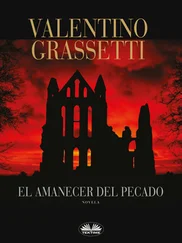Francisco Ledesma - El pecado o algo parecido
Здесь есть возможность читать онлайн «Francisco Ledesma - El pecado o algo parecido» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El pecado o algo parecido
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El pecado o algo parecido: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El pecado o algo parecido»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sinopsis: Méndez lamentó la crueldad de su destino. Había venido a Madrid para no trabajar nada, y se encontraba con que tenía que averiguar qué había detrás del repugnante crimen cometido con el culo ignorado de una mujer ignorada en un lugar ignorado.
El pecado o algo parecido — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El pecado o algo parecido», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– No sé si conoces este cacharro o si os enseñan a manejarlo en las clases de religión, pero te diré lo que es capaz de hacer. Es una Star BM, que carga balas de nueve milímetros. Si a cincuenta metros perfora una cabeza, imagina lo que hará a medio metro. Por tanto, puedes elegir.
– ¿Elegir… qué?
– Oferta primera: te portas bien, te pones de rodillas sobre la cama, con la grupa bien levantada, yo te hago cosquillas en el culo, te lo mojo bien. Luego me marcho y tú te haces una paja.
– ¡Hijo de…!
– Oferta segunda: como no basta con romperte la cara con las manos, te la rompo con el punto de mira de la pistola. Vas a quedar tan marcada que no te quedarán ni párpados. Ni podrás cerrar los ojos nunca más ni te va a reconocer tu propio padre. Luego, si sigues poniéndote tonta, te folio igual, pero con la pistola. Y acabo disparándote una bala dentro del ojo del culo. Tienes un buen menú para elegir.
Hubo un brusco silencio.
Sólo unos segundos después se oyeron los sollozos contenidos de la mujer, que debía de hacer esfuerzos terribles para taparse la boca.
– Ya basta de lloriquear. Habla.
– Has entrado aquí con engaños. Has… has…
– ¡Habla!
– ¡Tendrás que matarme!
– Con mucho gusto. Y no creas que me chafas la fiesta. Al fin y al cabo, tengo curiosidad por saber cómo se folla a una muerta.
Hubo otro silencio, pero éste de unos segundos tan sólo. Inmediatamente el roce de los tacones de aguja sobre el parquet, como si la muchacha retrocediese asustada. Y a continuación el gemido.
– ¡No!
– Pues entonces habla.
– Se… seré buena chica.
– Haces bien, porque ya iba a disparar. Venga, empieza.
– ¿Empezar… qué? -Falda arriba.
Un susurro de telas, una especie de frufrú melancólico.
Y al instante:
– Braguitas abajo.
– No… no me hagas daño.
– No te he hecho nada hasta ahora. Humm… Tienes una retaguardia mucho mejor de lo que creía. Ponte de rodillas en la cama. El culo bien arriba.
Otro instante, otra vacilación, otro silencio. Algo, seguramente una cama, crujió levemente.
– Ábretelo tú misma.
– ¿Qué?
– ¿Que te lo abras tú misma con las dos manos, zorra! ¿No os enseñaban eso en el colegio de monjas? Así… Así… ¡Aaaah!
El alarido de placer pareció llenar la habitación entera, mezclándose con un aullido de dolor. Algo -la cama, seguro que la cama- volvió a crujir. Dos aullidos de placer más se unieron a un grito de dolor lacerante. La voz del hombre sonó agitada y ronca: tris-tras, tris-tras, toma, puta, toma, puta.
– Te llamaron dos empleados de tu padre, ¿verdad? David y Alberto, Alberto y David, toma, puta, toma, puta… Dijeron que tenías que esperar aquí porque vendría tu padre, pero mira, qué lástima, he venido yo. ¿Y sabes qué les prometí a cambio a David y a Alberto, a Alberto y a David? Que los avisaría para que luego también te follaran ellos. Pero no te preocupes, eso no sucederá: lo mío es sólo mío. ¿Qué sientes, nena? ¿Lo notas? ¿Lo notas!… ¡Aaaaaaah!
El último alarido de placer se unió a un gruñido de desengaño. El hombre había terminado, según él, demasiado pronto. Y en seguida el grito de la chica, que sin duda había vuelto la cabeza
– ¡No! ¡Con la pistola, nooooooo!…
– Te he dicho que no te follaría nadie más.
Un nuevo alarido, como si ella sintiese algo duro, lacerante, profundo, en lo más hondo de su carne. Y en seguida un disparo sordo, ahogado, ese disparo que atraviesa un estuche de piel sedosa, de músculo tenso, de membrana sucia, de intestino ciego, de mierda licuada, de semen y de sangre.
5 UNA CUESTIÓN DE MUJERES
Mientras se dirigía a Jefatura Superior, en la Vía Layetana, Méndez seguía sin reconocer su ciudad. La Rambla, aparentemente, estaba igual, con sus gorriones y sus gorrones, sus árboles centenarios y sus hoteles de vieja estampa, en alguna de cuyas habitaciones aún debía de permanecer insepulto un consejero de Alfonso XIII. Subsistían las terrazas de los cafés, algunos comercios de souvenirs, aptos para el último recuerdo, y los quioscos especializados en revistas eróticas, aptas para el último polvo. Todo eso era verdad y podía engañar al observador superficial, pero no engañaba a Méndez.
Hasta el Liceo era nuevo. Conservaba su fachada y las ventanas inferiores del Círculo, las llamadas «de la pecera», en cuyas butacas siempre había algún socio embalsamado en espera del Juicio Final, pero detrás de ese cascarón todo era nuevo, sustituyendo al incendio que se llevó el teatro un 31 de enero: aquel incendio había devorado desde los decorados hasta el telón, desde los palcos con dama otoñal hasta los butacones con fabricante insepulto. Ahora todo era nuevo, sólido, de hormigón homologado, de acero seguramente precintado por un constructor de Kansas. Toda aquella Barcelona estaba cambiando a marchas forzadas, pensaba Méndez: había nacido la nueva Barcelona, la nueva Rambla de los ejecutivos, y había desaparecido la vieja Rambla de los camioneros, pero también de los poetas.
La Superioridad le recibió.
La Superioridad estaba representada por Pons, un jefe de grupo que aspiraba a ascender rápido, porque su abuelo había sido mozo de escuadra en la vieja Generalitat. Con su habitual cortesía, saludó afectuosamente a Méndez.
– Coño, ya era hora, leche.
– He venido a pie. Y encima he tenido que dejar al médico a media consulta.
– Pues ya me dirá a qué vienen tantas prisas con el matasanos, Méndez. Imagino que lo único que ha tenido es un ataque de impotencia.
– Sí, jefe, pero de los graves. Aunque, la verdad, no sé cómo ha podido adivinarlo.
– No tiene ningún mérito. Lo que a usted le pasa lo saben hasta las monjas de clausura.
Alzó la tapa de una carpeta donde había apenas media docena de papeles.
– Mal asunto -empezó diciendo, sin saber que todos los ministros del gobierno, al alzar también las tapas de sus carpetas, pronunciaban aquellas mismas palabras.
– No debe de ser muy importante, si me ha correspondido a mí -dijo Méndez, con voz de monaguillo-. A la fuerza ha de ser un choriceo en los barrios bajos de Barcelona.
– Pues se equivoca. Es un choriceo en los barrios altos de Madrid.
Méndez alzó las dos manos, echó para atrás el sillón y se puso a la defensiva.
– Mire -protestó-, yo no tengo ninguna relación con el Banco de España, el Boletín Oficial, la Cruz Roja, el Banco Español de Crédito, el Ministerio del Interior, la
Dirección General de la Guardia Civil, Filesa y la cooperativa de viviendas de UGT. ¿Los he recordado todos o me dejo algún choriceo de altura?
– Usted no tiene fe en España, Méndez.
– No.
– Pues se equivoca en eso y en otras cosas. No es nada de lo que imagina, y en el caso de que fuera lo que imagina, no tendría usted la más mínima capacidad para resolver el asunto. Se trata de algo mucho más sencillo, algo, digamos, de… de su nivel. -Examinó unos instantes la carpeta antes de decir-: ¿Usted conoce la plaza de Santa Ana?
– Pues claro que sí. Pertenece a «mi» Madrid: el de los churros, las viudas de funcionario, las vendedoras de lotería, los cafelitos cargados en cuenta y los jubilados en turno de sepelio. Es un Madrid estimulante, créame, proyectado al futuro más espléndido. Pero quizá me equivoco, porque hace mucho tiempo que no voy por allí. Puede que la gente ya pague el café al contado o con tarjeta de crédito, puede que ya no haya churros autorizados por el Instituto de Nutrición Animal. Me da en la nariz que los jubilados también van desapareciendo poco a poco, por ejemplo, cada vez que van a hacer una consulta, y los entierran en secreto en el Ministerio de Hacienda. En fin, que la plaza de Santa Ana puede haber cambiado mucho desde la última vez que estuve allí. ¿Pero por qué me pregunta si la conozco?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El pecado o algo parecido»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El pecado o algo parecido» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El pecado o algo parecido» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.