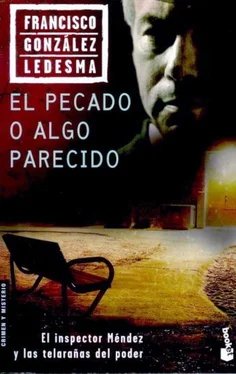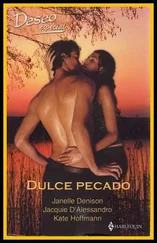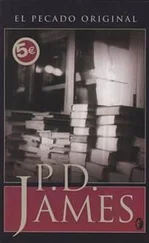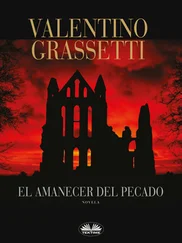Sintiéndose afectado por tanto estrépito, el señor Alejandro Díaz, etcétera, sintió lo que sentía siempre en aquella zona: que empezaba a perder pedazos de sí mismo. Pensó en bajar hasta Sol, donde las aceras eran amplias y permitían otear el paisanaje, pero le asustó el bullicio que encontraría en aquel centro del mundo, de modo que se metió en el café de costumbre y pidió un cortado. El café era pequeñito, apenas un apartado de la portería del inmueble, pero ofrecía la tranquilidad de los retretes de los balnearios. Tomó allí su brebaje, comentó con el dueño, como todas la mañanas, el poco rendimiento que daban los valores de renta fija y salió para comprar el ABC en el pedazo de otra sección de la portería de otro inmueble. La compra del ABC era un acto ritual no exento de espíritu utilitario, pues sin el periódico en la mano no podría haber hecho con una cierta dignidad la ruta de las papeleras.
La técnica que empleaba el señor Alejandro Díaz de Quiroga Manglano y Mesa era sencilla, pero estaba meticulosamente estudiada. Hacía la ruta de las papeleras del siguiente modo: leía el ABC apaciblemente y sin ganas de llegar a ninguna parte, como cualquier funcionario en servicio activo. Cuando llegaba a una papelera (siempre de barrio bueno, pues aún hay clases) simulaba ir a dejar en ella el periódico, acto perfectamente aristocrático y que indicaba que a don Alejandro no le importaba tirar un puñado de monedas todas las mañanas. Pero esa aparente vacilación le permitía -tras dos años de práctica-otear si en el fondo de la papelera había algo de valor, en cuyo caso lo retiraba, simulando que se había arrepentido en el último momento de arrojar el periódico. Si no había nada de valor, retiraba igualmente el ABC y seguía su camino hasta la próxima papelera. Era una ruta tan llena de sorpresas y hallazgos históricos que no se comprende cómo las autoridades de turismo no la han fomentado de manera más conveniente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de muchos de los que nos visitan.
Este interesante modo de maniobra permitía a don Alejandro conservar la necesaria dignidad -puesto que él siempre podía decir que no recolectaba, sino que lanzaba- y revisar de una manera prudente todas las papeleras del distrito. Hay que anotar otro pequeño detalle ligado a la técnica del procer: si lo que hallaba en los recipientes no correspondía a sus esfuerzos ni estaba de acuerdo con la riqueza catastral de Madrid, al día siguiente no compraba el ABC , sino que utilizaba el mismo.
Llegó esa mañana, tras un recorrido lleno de desolación, de desengaños y falta de fe en la generosidad de los hombres, a la plaza de Santa Ana. Hay allí dos grandes ambientes: en el inferior, el del parking, duermen los coches; en el superior, el de los bancos de la plaza, duermen los jubilados. Don Alejandro Díaz de Quiroga, etcétera, los conocía a casi todos, pues él también vivía -o pretendía vivir- de una pensión, y a veces se había sentado con ellos en los bancos de la plaza. Pero así como los jubilados no hacían nada -excepto alimentar la secreta esperanza de que el de al lado se muriese primero-, él, cuando se sentaba allí, era para ejercer un oficio activo, que no menoscababa su dignidad y además tenía una gran importancia para la seguridad pública. De todos modos, el oficio no le gustaba, y sólo cuando la ruta de las papeleras había sido un desastre acudía a aquella especie de última esperanza.
También las cosas parecían ir mal por la plaza aquella mañana, porque no vio a ninguno de sus habituales contactos. Los contactos de don Alejandro estaban inevitablemente en el bar y eran señoritas de buena presencia que estaban seguras de dos cosas, o de una ligada a otra: de que en el mundo se hará un día justicia y de que ellas, por tanto, serán nombradas miss Torremolinos en la fecha próxima. Buenas chicas en el fondo -él lo sabía-, depositarías de esa fe en un mundo mejor que siempre ha tenido la puta española, tomaban en el bar el último café de la mañana antes de meterse en la casa de doña Lorena Dosantos, que era el taller de fornicar más piadoso de todo Madrid.
Pero don Alejandro no vio esta vez a ninguna de ellas. Sólo vio, inevitablemente, al muerto.
4 UNA CUESTIÓN DE CABRONES
– ¡Hijo de la gran puta!
El grito femenino fue inmediatamente seguido por el chasquido de una bofetada. Luego un gruñido de dolor, y en seguida el aullido arrabalero, aunque brotando de una garganta femenina que ya parecía rota.
– ¡Tu madre la chupa por diez euros!
Los secos chasquidos de las bofetadas fueron esta vez dos, y al instante se oyó el crujido de una puerta, como si sobre ella se acabara de desplomar un cuerpo. La mujer ya no volvió a gritar. Solamente se oyeron sus sollozos apagados, preñados de lágrimas.
Y entonces la voz del hombre:
– Vuélvete.
– ¿Pa… para qué?
– Quiero verte bien el culo.
– ¿El… el qué?
– No te hagas la idiota ni la estrecha. Sabes que el culo es lo más bonito que tienes. ¿No te lo decía ya el capellán del colegio de monjas? Aunque tal vez te decía algo más: quizá te decía también que tienes boca de mamona.
– Y tú tienes algo mejor.
– ¿Qué?
– Tienes las medidas exactas para ese ataúd que he visto en una subasta.
La voz había sido seca, desafiante, la voz de una mujer que no tiene miedo. Y en seguida un hipo, como si a ella le costase respirar. Y de nuevo la voz:
– Como vuelvas a hablar o a tratar de tocarme, gritaré hasta que se hundan las paredes. Te lo juro.
– ¿Gritar? ¿Y qué? Pueden hundirse las paredes, pero aquí no nos va a oír nadie.
– Oye bien, tú, pedazo de cabrón… Oye, desgraciado de mierda, puede que hayas roto el culo de alguna chica, no lo sé. Puede que lo hayas hecho. Pero si piensas que conmigo va a ser lo mismo, más vale que vayas encargando tu funeral. Mi padre no sólo te matará cuando se entere: mi padre hará que te sujeten entre cuatro y te vayan metiendo por los pies en un horno.
– Sé muy bien quién es tu padre, nena.
– ¿Y qué?
– Tu padre me la chupa.
La garganta femenina lanzó un aullido de rabia, que al instante fue sustituido por un aullido de dolor. Luego ella boqueó como una niña acorralada, igual que si le hubiesen partido los dientes. El giro de unos tacones de aguja chirrió sobre el parquet. Era evidente que la mujer era empujada brutalmente.
– Tu culo.
– ¡Calla, hijo de puta!
– ¡Tu culo!
Se oyó otro golpe seco, cortante, y luego el impacto de un cuerpo contra el suelo. Debía de ser un cuerpo blando, pero pesado, porque el parquet crujió. La voz del hombre sonó entonces entrecortadamente. Era una voz pastosa, cargada de ansia, dominada por la excitación.
– Te he estado deseando desde que tu padre nos presentó, maldita zorra, cuando saliste del colegio de monjas. Eras muy jovencita, pero ya tenías dos cosas, una delante y una detrás. Detrás tenías un gran culo, delante una cara de puta. Juré que un día te rompería las dos, empezando por la de detrás, y ahora ha llegado el momento. ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!
Saltó al aire un ruido de piernas, de sedas, de salivas candentes. La mujer giraba sobre sí misma y se estaba defendiendo con todas sus fuerzas. Dos nuevos golpes sonaron secamente. La mujer gimió otra vez.
Y al instante un nuevo sonido. Un chasquido metálico, corto, de máquina bien ajustada. Hasta un policía retirado de servicio y apaleado por su mujer lo habría identificado como el sonido de una pistola al ser montada.
– ¿Pero… pero qué vas a hacer?
– Lleguemos a un acuerdo, puta.
La palabra «puta» parecía obsesionar al hombre.
Y en seguida continuó:
Читать дальше