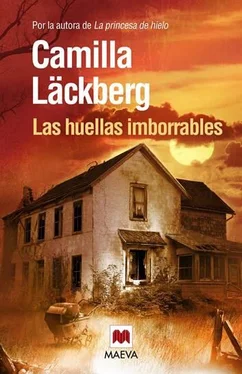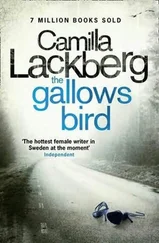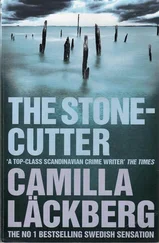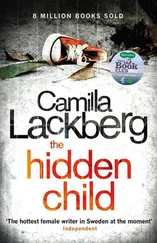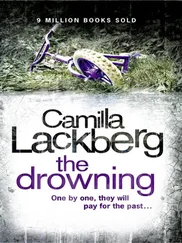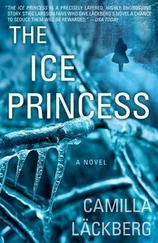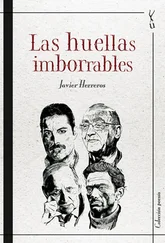Una lágrima le cayó rodando por la mejilla. Herman se la secó con la mano.
– Yo la maté -aseguró, de nuevo con la mirada perdida-.Yo la maté.
Erica lo oía repetir aquella confesión y recordó que, según Patrik, no había en realidad nada que demostrase lo contrario. Pero sabía que Martin se mostraba escéptico y había en la voz de Herman, al decir aquello, un eco extraño que ella era incapaz de interpretar.
– ¿Usted sabe qué era lo que Britta no quería contarme? ¿Fue algo que sucedió entonces, en los años de la guerra? ¿Algo relacionado con mi madre? Creo que tengo derecho a saberlo -insistió Erica con la esperanza de no estar presionando demasiado a un hombre a todas luces inestable en aquellos momentos, pero tenía tantos deseos de averiguar qué se ocultaba en el pasado de su madre que no estaba segura de estar actuando con suficiente tacto. Al ver que él no respondía, prosiguió:
– Cuando Britta empezó a desvariar el primer día que estuve en vuestra casa, dijo algo de un soldado desconocido que hablaba en voz baja. ¿Sabe a qué se refería? Ella creía que yo era Elsy, no su hija. Y me habló de un soldado desconocido. ¿Sabe qué quería decir?
En un primer momento, no fue capaz de interpretar el sonido que Herman acababa de emitir. Luego comprendió que estaba riéndose. Una imitación de la risa infinitamente triste. Erica no comprendía qué podía haber de divertido en aquello. Pero quizá no fuese divertido en absoluto.
– Pregúntale a Paul Heckel. Y a Friedrich Hück. Ellos podrán responder a tus preguntas -volvió a reír, más y más alto, hasta que la cama empezó a temblar. Aquella risa causaba en Erica más temor que las lágrimas, pero atinó a preguntar:
– ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde puedo dar con ellas? ¿Qué tienen que ver con todo esto?
Sintió deseos de zarandear a Herman para obligarlo a responder, sacarle una información clara, pero en ese preciso momento se abrió la puerta:
– ¿Qué está pasando aquí? -preguntó un médico desde el umbral, con los brazos cruzados y expresión severa.
– Lo siento, me he equivocado de habitación. Y este buen hombre decía que quería charlar un rato. Pero luego… -Erica se levantó bruscamente y se apresuró a salir del cuarto con cara compungida.
El corazón le bombeaba en el pecho mientras llegaba al coche que había dejado en el aparcamiento. Dos nombres, eso había sacado en claro. Dos nombres que no había oído jamás con anterioridad y que nada significaban para ella. ¿Qué tendrían que ver dos alemanes en todo aquello? ¿Guardaría relación con Hans Olavsen? El había luchado contra los alemanes antes de huir. Erica no entendía nada.
Recorrió todo el trayecto de regreso a Fjällbacka con los dos nombres resonándole en la cabeza. Paul Heckel y Friedrich Hück. Qué extraño. Estaba tan segura de no haberlos oído antes. Y, al mismo tiempo, le resultaban vagamente familiares.
– Aquí Martin Molin. -Respondió al teléfono al primer tono de llamada y escuchó con atención durante unos minutos, interrumpiendo tan sólo para intercalar una pregunta breve. Luego, cogió el bloc en el que había tomado algunas notas durante la conversación y se encaminó al despacho de Mellberg. Una vez allí, lo halló en una curiosa postura. Mellberg estaba sentado en el suelo, en medio de la habitación, con las piernas estiradas al frente e intentaba, con muchísimo esfuerzo, tocarse con las manos los dedos de los pies. Sin éxito alguno.
– Eh… Perdón, ¿molesto? -dijo Martin, que se había detenido en seco en la puerta. Emst, por su parte, se alegró de verlo aparecer y se encaminó hacia él meneando efusivamente la cola para lamerle la mano. Mellberg no respondió, sino que frunció el entrecejo e intentó levantarse. Pero, con gran irritación, tuvo que rendirse y tenderle al fin una mano a Martin, que consiguió ponerlo de pie.
– Estaba haciendo unos estiramientos -murmuró Mellberg renqueando hacia la silla. Martin se tapó la boca con la mano para disimular la risita. Aquello se ponía cada vez mejor.
– Bueno, ¿querías algo concreto o venías a molestar gratuitamente? -le espetó el jefe al tiempo que alargaba el brazo en busca de una de las bolas de coco que guardaba en el último cajón. Emst olisqueó el aire, se dirigió raudo hacia el origen de tan exquisito y, a aquellas alturas, conocido aroma y miró a Mellberg con ojos húmedos y suplicantes. El dueño trató de adoptar una expresión severa, pero terminó por ceder y se agachó para coger otra bola de coco, que arrojó al chucho. El manjar desapareció en cuestión de segundos.
– Emst está empezando a echar barriga -observó Martin mirando con preocupación al animal, cuyo volumen abdominal empezaba a asemejarse al de su dueño provisional.
– Bah, el perro está bien. No le va mal un poco de la autoridad que otorga el peso -declaró Mellberg satisfecho dándose una palmadita en la barriga.
Martin abandonó el tema de la grasa abdominal y se sentó frente a Mellberg.
– Ha llamado Pedersen. Y Torbjörn me pasó su informe esta mañana. Bueno, la hipótesis preliminar se confirma sin lugar a dudas. A Britta Johansson la asesinaron. La asfixiaron con el almohadón que tenía al lado.
– ¿Y cómo saben…? -comenzó Mellberg, pero Martin lo interrumpió.
– Pues sí -añadió consultando el bloc-. Como de costumbre, Pedersen utilizó un lenguaje algo más intrincado, pero en sueco llano, Britta tenía una pluma en la garganta. Probablemente fue a parar allí cuando intentó tomar aire mientras le presionaban la cara con el almohadón. De modo que Pedersen buscó huellas de fibra en la garganta, y encontró fibras de algodón que coinciden con las del almohadón. Además, detectó lesiones en los huesos del cuello, lo que indica que también ejercieron presión ahí. Seguramente con la mano. Intentaron aislar alguna huella dactilar en la piel pero, por desgracia, no encontraron nada.
– Bueno, pues está muy claro. Por lo que tengo entendido, estaba enferma. Un poco desquiciada -dijo Mellberg señalándose la sien con el dedo índice.
– Tenía Alzheimer -se apresuró a aclarar Martin en tono recriminatorio.
– Sí, bueno, continúa -lo apremió Mellberg ignorando la irritación de Martin-, Pero no irás a negarme que todo apunta a que fue el marido el que lo hizo. Puede tratarse de un… asesinato por compasión -declaró satisfecho de su capacidad de deducción, que premió enseguida con otra bola de coco.
– Pues… claro… -balbució Martin a su pesar, al tiempo que pasaba unas hojas del bloc-. Pero hay una huella dactilar en el almohadón absolutamente clara y perfecta, según Torbjörn. Por lo general, ya sabes que suele ser difícil sacar huellas de piezas de tela, pero en este caso, hay un par de botones brillantes con los que se abrocha el almohadón, y en uno de ellos han aislado una huella perfecta de un pulgar. Que no pertenece a Herman -concluyó Martin con retintín.
Mellberg frunció el ceño y lo miró preocupado un instante. Luego se le iluminó la cara.
– Alguna de las hijas, seguro. Compruébalo por si acaso, para que lo tengamos confirmado. Luego llamas al jefe de planta del hospital y le dices que ya pueden ir dándole al marido de Britta la terapia de electrochoque o los medicamentos que sea para que espabile, porque tenemos que hablar con él antes del fin de semana, ¿está claro?
Martin exhaló un suspiro, pero asintió. Aquello no le gustaba. No le gustaba lo más mínimo. Pero Mellberg tenía razón. No existía prueba alguna que indicase otra cosa. Tan sólo una huella de pulgar. Y, con un poco de mala suerte, Mellberg tendría razón al respecto.
Pero cuando salía, se dio media vuelta y, con una palmada en la frente, soltó:
Читать дальше