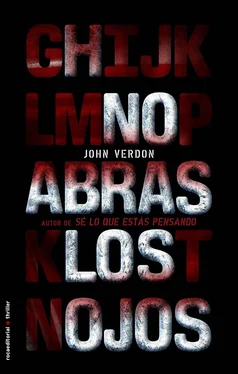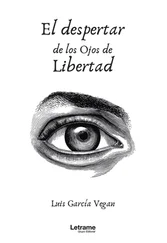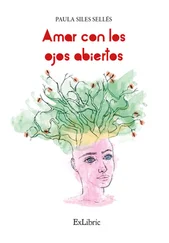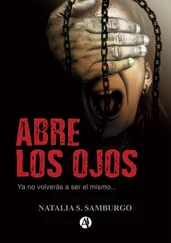– Lo siento-dijo Gurney-. Solo ha sido otro comentario estúpido por mi parte. Parece que tengo un montón. Deja que empiece otra vez. Lo único que quería decir es que…
Ella lo interrumpió.
– ¿Que has decidido comprometerte con «tu deber» durante dos semanas, que vas a trabajar para una mujer loca que busca a un asesino psicótico?-Madeleine lo miró, aparentemente retándolo a tratar de reevaluar la proposición en términos más suaves-. Vale, David. Está bien. Dos semanas. ¿Qué puedo decir? Lo vas a hacer de todas formas. Y por cierto, sé que lo que haces requiere mucha fuerza, gran coraje, gran honestidad y una mente soberbia. De verdad sé que eres un hombre muy especial. De verdad, eres uno entre un millón. Te respeto mucho, David. Pero ¿sabes qué? Me gustaría respetarte menos y estar un poco más contigo. ¿Crees que sería posible? Es lo único que quiero saber. ¿Crees que podríamos estar un poco más cerca?
La mente de Dave casi se puso en blanco.
Luego murmuró en voz baja:
– Dios mío, Maddie, eso espero.
Empezó a llover en el camino a Tambury. Una lluvia de las de limpiaparabrisas en posición intermitente, más bien una llovizna ligera. Gurney paró en Dillweed para comprar una segunda taza de café, no en una gasolinera, sino en el mercado de productos ecológicos Abelard’s, donde el café estaba recién molido y hecho, y muy bueno.
Se sentó con un café en su coche aparcado delante del mercado, hojeando las notas del caso y encontrando la página que quería: un informe suministrado por la compañía de teléfonos con las fechas y las horas de intercambios de mensajes de texto entre los móviles de Jillian Perry y Héctor Flores durante las tres semanas anteriores al homicidio: trece de Flores a Perry, doce de Perry a Flores. En un documento separado, grapado al informe, el laboratorio informático de la Policía del estado señalaba que todos los mensajes del teléfono de Jillian Perry habían sido borrados, con la excepción del mensaje final de «Edward Vallory», recibido aproximadamente una hora antes del margen de los catorce minutos en el cual se cometió el asesinato. El informe también señalaba que la compañía telefónica conservaba fecha, duración, número de origen y recepción, así como la torre de transmisión de datos en todas las llamadas de móviles, pero no datos de contenido. Así que una vez que todos esos mensajes habían sido borrados del teléfono de Jillian, no había forma de recuperarlos, a menos que Héctor hubiera guardado las cadenas de mensajes en su teléfono y se tuviera acceso a su memoria en el futuro; posibilidades sobre las que no cabía ser optimista.
Gurney volvió a poner las hojas en la carpeta, se terminó el café y, en esa mañana gris y lluviosa, reemprendió la marcha a su cita de las ocho y media con Scott Ashton.
La puerta se abrió antes de que Gurney tuviera ocasión de llamar. Ashton otra vez iba vestido con ropa informal muy cara, de la clase que podría esperarse en un catálogo con una casa de piedra de Cotswold en portada.
– Entre, vamos al grano-dijo con una sonrisa superficial-. No tenemos mucho tiempo.
Condujo a Gurney a través de un gran vestíbulo central a una sala de estar situada a la derecha que parecía haber sido amueblada un siglo antes. Las sillas tapizadas y los sofás eran casi todos de estilo reina Ana. Las mesas, la repisa de la chimenea, las patas de las sillas y otras superficies tenían una pátina antigua y suavemente lustrosa.
Entre las notas elegantes que cabía encontrar en una casa de campo de estilo de la clase alta inglesa había algo fuera de lugar por completo. En la pared de encima de la repisa de castaño oscuro colgaba una fotografía muy grande enmarcada. Era una imagen apaisada y del tamaño aproximado de una doble página en el dominical del Times .
Entonces Gurney se dio cuenta de por qué se le había ocurrido enseguida esa particular comparación de tamaño. Ya había visto esa fotografía en esa misma publicación. Encajaba en el género de anuncios caros en los cuales las modelos se miran entre sí o al mundo en general con una sensualidad arrogante y drogada. No obstante, incluso entre los anuncios de ese estilo, este sorprendía, pues tenía algo que era más que retorcido. Aparecían dos mujeres muy jóvenes, seguramente de menos de veinte años, tendidas en lo que parecía ser un suelo de dormitorio, cada una mirando el cuerpo de la otra con una combinación de cansancio e insaciable apetito sexual. Estaban desnudas salvo por un par de pañuelos de seda hábilmente colocados, se suponía que producto de la firma de moda que se anunciaba.
Cuando Gurney miró con más atención, vio que era una fotografía manipulada; de hecho, eran dos fotografías en las que la misma modelo posaba de manera diferente y que estaban retocadas para dar la impresión de que se miraban la una a la otra, lo que añadía una dimensión de narcisismo a la ya amplia patología de la escena. Era, en cierto modo, una obra de arte impresionante, una descripción de pura decadencia merecedora de ilustrar el infierno que retrató Dante. Gurney se volvió hacia Ashton, con curiosidad evidente en su expresión.
– Jillian-dijo Ashton con voz plana-. Mi difunta esposa.
Gurney se quedó sin habla.
La imagen planteaba tantas preguntas que no sabía por dónde empezar.
Tenía la sensación de que Ashton no solo lo estaba observando, sino que disfrutaba de su confusión. Y aquello planteaba más preguntas. Finalmente, Gurney pensó en algo que decir, algo que había olvidado por completo durante su primera reunión.
– Siento mucho su trágica pérdida. Y lamento no habérselo dicho ayer.
Una pesada nube de depresión y cansancio ensombreció los rasgos de Ashton.
– Gracias.
– Me sorprende que haya sido capaz de quedarse en esta casa; viendo esa cabaña allí atrás días tras día, sabiendo lo que ocurrió allí.
– Será demolida-dijo Ashton, casi con brutalidad-. Derruida, aplastada, quemada. En cuanto la Policía dé su permiso. Todavía tienen cierta jurisdicción sobre ella, como escena del crimen. Pero ese día llegará y, entonces, echaré la cabaña abajo.
En su rostro, una ola de aterradora determinación había reemplazado al cansancio.
Ashton respiró hondo y la muestra de emoción intensa se desvaneció poco a poco. Sonrió de manera adusta.
– Bueno, ¿por dónde empezamos?
Hizo un gesto hacia un par de sillones orejeros de terciopelo color borgoña entre los que se situaba una mesita cuadrada. El sobre de la mesa consistía en un tablero de taracea labrado a mano, pero no había piezas de ajedrez a la vista.
Gurney decidió lanzarse de cabeza a la cuestión más obvia: la foto de sensacional mal gusto de Jillian.
– Nunca habría adivinado que la chica de esa foto de la pared era la novia que vi en el vídeo.
– El ondulante vestido blanco, el maquillaje recatado, etcétera. -Ashton parecía casi divertido.
– Nada de eso parece encajar con esto-dijo Gurney, mirando la foto.
– ¿Tendría más sentido si supiera que su vestido de novia tradicional era la idea de Jillian de una broma?
– ¿Una broma?
– Esto puede parecerle crudo y sin sentimientos, detective, pero no tenemos mucho tiempo, así que deje que le hable deprisa de Jillian. Algunas cosas puede que las haya oído de su madre y otras no. Jillian era irritable, temperamental, inconstante, centrada en sí misma, intolerante, impaciente y voluble.
– Menudo perfil.
– Ese era su lado más brillante, la relativamente inofensiva Jillian, consentida y bipolar. Su lado más oscuro era algo distinto. -Ashton hizo una pausa, miró la imagen de la pared como para calibrar la precisión de sus palabras.
Gurney aguardó, se preguntó adónde iría a parar ese comentario extraordinario.
Читать дальше