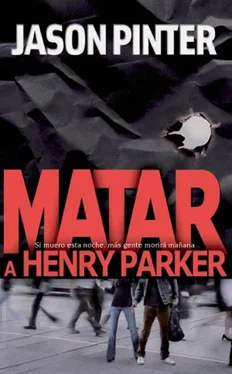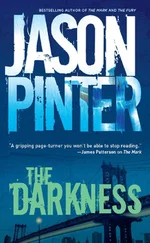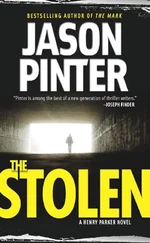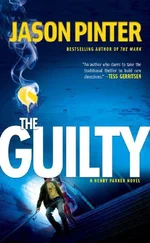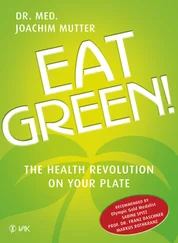Una risa escapó de mis labios. Entre el enjambre de chaquetas azules, pude ver toda la habitación. El policía tenía razón. Había una mancha de sangre allí donde había caído Barnes. Nada más.
Sentí que la mano de Amanda me acariciaba la espalda, su llanto me mantuvo despierto. Varias manos me levantaron en el aire. Dos palabras resonaron en mi cabeza antes de que me engullera la oscuridad.
«Se acabó».
Un mes después
Nunca me han gustado las arañas. No creo que le gusten a nadie. Pero mientras estaba sentado en un banco de Rockefeller Plaza, tomando un café y viendo cómo el sol radiante del verano brillaba en aquellos monstruosos arácnidos de metal, pensé que la primera vez no las había visto bien del todo.
Estábamos a fines de junio y hacía un calor delicioso. Una brisa suave recorría la ciudad. Las noches de verano en Nueva York eran largas, y pensaba saborear cada segundo de ellas. Hacía menos de una semana que había vuelto a la Gazette y aún estaba recuperándome de la infección de la pierna y de las dos operaciones posteriores. Una semana en cuidados intensivos con policías armados en la puerta de la habitación. Mi madre fue a visitarme. Lloró y luego me preguntó si ya había encontrado empleo. Dijo que mi padre no había podido ir porque tenía mucho trabajo.
Mya también fue a verme. Por suerte, cuando Amanda no estaba. Ésa sería una conversación violenta para otra ocasión. Dijo que se alegraba de que estuviera bien. Que sentía que las cosas hubieran acabado tan mal entre nosotros. Que confiaba en que siguiéramos siendo amigos. Le dije que me gustaría. Y lo decía en serio. Pero ella me miraba como no me miraba desde hacía mucho tiempo. Y comprendí que no esperaba sólo que fuéramos amigos. Una parte de mí deseaba que tuviéramos otra oportunidad. Eso jamás se lo diré a Amanda. Ahora estamos juntos. Puede que mi pasado no esté enterrado, pero ahora al menos tengo futuro.
Los médicos me dijeron que esperara unas semanas antes de volver a la Gazette. Que al principio intentara trabajar dos o tres horas al día, dijeron. Que fuera aumentando las horas de trabajo a medida que me sintiera con fuerzas. Pero sabían que no iba a hacerlo. Si volvía a la Gazette, sería a toda máquina.
Así que estuve un par de semanas más sin hacer nada, atiborrándome de libros y periódicos para no volverme loco de aburrimiento, y ahora allí estaba, en el punto de partida. Si hubiera aceptado escribir el ridículo artículo de Wallace sobre aquellos bichos metálicos, tendría una costilla más y una historia increíble menos. Y un amor menos.
Sentí un leve tirón en el pecho, respiré hondo. La cicatriz siempre sería visible, pero el dolor acabaría por desaparecer. La bala de Denton me había hecho añicos la última costilla, y una esquirla me había punzado el pulmón derecho. Al abrirme, los médicos dijeron que mi pulmón parecía una bolsa arrugada. Me insertaron tubos en el pecho para extraer el aire que se había acumulado entre el pulmón dañado y la caja torácica. Antes de que me durmieran, vi la cara de Amanda por el cristal. No se podía ver nada mejor antes de desmayarse.
Todavía sentía el cosquilleo de la herida bajo la ropa, como un amputado que aún siente dolor en el miembro perdido: un silencioso recordatorio de aquella noche. A veces todavía veo los cuerpos, huelo el humo, oigo los disparos. Y sé que nunca los olvidaré.
La semana pasada fui a visitar a la familia de John Fredrickson, para darle el pésame a su viuda, Linda. Ella ya sabía la verdad. Sabía qué hacía allí su marido aquella noche. Pero su marido seguía estando muerto por mi culpa.
Me miró con el labio tembloroso. Y luego me abofeteó. Y cerró la puerta. Me quedé allí un momento y sentí el dolor. Había algunas heridas que no curarían nunca, fuera cual fuese el bálsamo que se les aplicara. Y tendría que vivir con eso. Igual que Linda Fredrickson.
Joe Mauser se negaba a morir.
También fui a visitarlo a él. Una productora de cine le había pagado un montón de dinero por los derechos de la historia mientras aún estaba enganchado a un pulmón artificial. Las editoriales le ofrecían dinero a mansalva por escribir un libro. Jack O’Donnell me dijo que aquello era normal. Que pocos policías podían vivir sólo de su salario y que la mayoría abrigaba la secreta esperanza de que un gran caso sacara de apuros económicos a su familia. Eso, si Mauser sobrevivía. Yo sabía que sobreviviría.
El reportaje de Jack tuvo un éxito aplastante. El titular de primera página decía El blanco y mostraba fotos de archivo de Michael DiForio, los agentes Joe Mauser y Leonard Denton, el presunto asesino a sueldo Shelton Barnes y la foto de mi carné de conducir.
El artículo empezaba conmigo entrevistando a Luis Guzmán y acababa con la muerte de Leonard Denton. La Gazette vendió toda la edición. Se hablaba del Pulitzer. Y cuando Wallace me ofreció recuperar mi antiguo puesto, lo primero que hizo Jack fue asegurarse de que al final del reportaje hubiera una línea que dijera «Información adicional de Henry Parker».
Las fotografías procedían únicamente de los archivos policiales y de Associated Press.
Paulina dejó la Gazette unas semanas antes. El New York Dispatch le dobló el sueldo y le ofreció una columna destacada. Su primera columna se tituló Henry Parker arruina las noticias. Junto a ella había un artículo sobre una estrella de televisión de la que se sospechaba se había sometido a una liposucción y un aumento de pecho.
En la redacción todo el mundo la puso verde, pero hacía años que un artículo del Dispatch que no hablara de tetas o de los líos con menores del marido de alguna modelo no se comentaba tanto. La gente la insultaba, pero al menos hablaba de ella. Oí rumores de que estaba entrevistando a mis antiguos compañeros de clase, a mis padres, y que incluso había llamado a Mya buscando carnaza. Incluso me llamó a mí, dijo que era sólo cuestión de negocios, que en esta profesión no puedes tomarte las cosas como algo personal y…
Colgué antes de que acabara la frase. La historia siguió rodando. Unos días después recibí la primera carta injuriosa.
Implacable. Consentido. Odioso. Traicionero. Sólo algunas de las lindezas que me dedicó aquel fan confeso de Paulina Cole.
Pero allí estaba yo, trabajando otra vez. Haciendo aquello para lo que había nacido.
Estaba escribiendo en mi libreta cuando de pronto una sombra tapó el sol.
– ¿Visitando a tus amigos?
Amanda estaba de pie frente a mí. El sol brillaba directamente sobre su cabeza. Respiré su olor delicioso, tuve que recordarme otra vez que era real. Llevaba una camiseta de tirantes de color turquesa (mi preferida) y se había recogido la hermosa melena castaña en una coleta. Yo no lo creía posible, pero estaba aún más guapa que el día que la conocí.
– No te dejan en paz, ¿eh?
Se refería a los policías de paisano apostados en torno al edificio. Por si acaso Michael DiForio se ofuscaba y decidía tomarse la revancha. Mentiría si dijera que no me despertaba con un sudor frío algunas noches, dudando de que todo hubiera acabado, de si aquellos tres días no habrían acabado para siempre con mi vida apacible. Entonces miraba a la chica tumbada a mi lado y comprendía que ella podría darme todo lo que había perdido.
Amanda.
– ¿Querías verme, entonces? -dije. Tres cuartos de hora antes, Amanda me había llamado a la oficina y me había dicho que me encontrara con ella fuera. Dijo que era importante. Y no solía usar aquel término a la ligera.
– ¿Qué estás escribiendo? -preguntó. Alargó la mano hacia mi cuaderno y lo aparté.
– Wallace me ha encargado escribir un artículo sobre estas… -señaló los grandes insectos rodeados de turistas-… cosas. La última vez no quise, así que intento corregirme.
Читать дальше