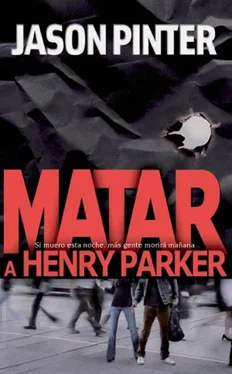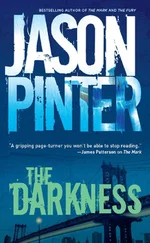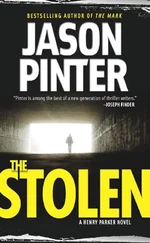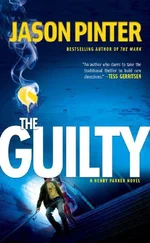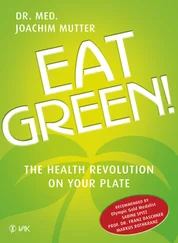Al otro lado de la calle, como exportado de un universo menos acaudalado, se alzaba un edificio que parecía completamente abandonado. Las ventanas estaban tapadas con tablas, los ladrillos cubiertos de grafitis y suciedad. Encadenadas a una valla había varias bicicletas sin ruedas. Una verja daba al sendero que conducía a la entrada del edificio.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Amanda. Se había abrazado el cuerpo delicado y me miraba buscando algún asomo de esperanza. Yo sostenía el álbum bajo el brazo. Notaba cómo el borde del plástico me arañaba la piel. No sabía qué decir, qué hacer.
John Fredrickson. Yo sabía que aquel hombre trabajaba para Michael DiForio. Tres días antes no se había presentado allí porque estaba en el barrio, como había dicho Luis. Había ido a casa de los Guzmán con un propósito: recoger el álbum y entregárselo a Michael DiForio. Con aquellas fotos, DiForio tenía Nueva York a su merced. Publicarlas dañaría irremediablemente a la ciudad. Y DiForio no quería perderlas bajo ningún concepto. Pese a todo, tenía que haber alguna manera de utilizar el álbum, alguna forma de liberarnos. De convertir en bien el mal.
De nuevo intenté distanciarme, dejar a un lado las emociones, contemplar la situación como un periodista.
Al igual que un truco de magia, en una gran historia se muestran los hechos sin revelar los secretos que se esconden tras ellos. Se ofrece al público lo que necesita ver, lo que quiere oír, y nada más. Allí había dos grupos de personas: los que me querían muerto y los que querían aquel álbum y luego me querían muerto. El truco era darles a ambos lo que querían, pero haciendo que desearan únicamente lo que yo les ofrecía.
Aquello tenía que acabar esa misma noche. No me quedaban fuerzas, ningún consuelo que ofrecerle a Amanda. Estaba cansado, tenía frío y hambre. Y por fin tenía un pequeño asidero en el que sujetarme.
Miré el gran edificio que teníamos delante. Era tan extraño en aquel barrio… Como una lechuga podrida en medio de un huerto bien cuidado. Como Henry Parker en Nueva York.
– Esto tiene que acabar -le dije a Amanda. Bajó la cabeza, levantó los ojos para mirarme. Se apoyó en mí y rodeé con los brazos su estrecha cintura, apretándola contra mí.
Dios, sólo deseaba aspirar su olor, abrazarla, no pensar en nada, salvo en ella. Sentí su aliento cálido en la mejilla. Inhalé, cerré los ojos, me apreté contra su piel. Cuan do abrí los ojos ella había apoyado la cabeza sobre mi pecho. Le acaricié el pelo y besé su frente. «Todo saldrá bien…».
Entonces ella levantó la cara, sus labios se abrieron ligeramente. Me incliné y pegué mis labios a los suyos, sentí su presión, suave y tentadora. Ambos nos rendimos. El dolor y la pena desaparecieron. Durante unos segundos, fuimos las únicas personas sobre la faz de la tierra, y me perdí por completo en Amanda Davies. Cuando por fin nos separamos y Amanda apoyó la cabeza sobre mi pecho, comprendí que nunca había vivido una experiencia tan íntima. Si hubiera sido otra noche, en un mundo distinto…
Retrocedí y abrí el álbum de fotos.
– Tengo que acabar con esto -dije.
Ella asintió. Estaba llorando.
– Quiero ayudarte.
– No. Esto ahora es responsabilidad mía y sólo mía. No sé qué va a pasar ni cómo acabará esto, pero tú no puedes formar parte de ello. Ya has hecho demasiado. No soporto la idea de seguir poniéndote en peligro.
– Por favor… -dijo. Las lágrimas le corrían por la cara. Puso una mano sobre mi cara y su leve contacto me hizo estremecerme. Me mordí el labio mientras una oleada de calor me recorría-. Henry, yo ya formo parte de esto, te guste o no. Déjame ayudarte.
Negué con la cabeza. Luego abrí la carpeta y saqué los negativos. Se los di. Los tomó, desconcertada.
– Si me pasa algo, dáselos a Jack O’Donnell. Cuéntaselo todo. Él sabrá qué hacer.
– No entiendo. ¿Por qué no puedo ayudarte?
– Ya me has ayudado, todo lo que podías, más de lo que esperaba de nadie. No puedo permitir que hagas más.
Amanda inclinó la cabeza, se mordió el labio.
– ¿Y tú? -preguntó.
Sonreí un poco, le acaricié la mejilla.
– Confía en mí -dije-. Ya se me ocurrirá algo.
El avión tomó tierra pocos minutos después de las dos de la mañana. Joe Mauser bajó tambaleándose las estrechas escaleras. Todavía notaba los efectos de las turbulencias que el aparato había atravesado media hora antes. Cerró los ojos, pensó en los millones de lucecitas dispersas por el paisaje de Nueva York. Pronto volvería a estar en el corazón de la ciudad y con un poco de suerte podría arrancarle el corazón a Henry Parker.
Mientras intentaba sofocar una náusea, vio a Louis Carruthers, el jefe de policía, en la pista con dos tazas de café humeante en las manos.
– Agente Mauser -dijo, ofreciéndole el café-. Agente Denton.
– Lou -dijo Joe. Se estrecharon las manos, un gesto solemne.
Mauser hizo una mueca al probar el café. Louis parecía haberle puesto una lechería entera. Sabía más a leche que a café. Mientras caminaban hacia el Crown Victoria aparcado junto al hangar, sonó su teléfono móvil. Joe lo sacó y vio parpadear el icono del buzón de voz. Debía de haber perdido llamadas mientras estaba en el aire. Echó un vistazo a la lista de llamadas y le dio un vuelco el corazón.
Seis llamadas de Linda. Su hermana le había dejado tres mensajes. Joe no tuvo valor para escucharlos. Se imaginó a su hermana en casa, esperando buenas noticias, algún indicio de que la muerte de su marido no quedaría impune. Pero Joe no podía darle esa esperanza de momento, y aquello lo corroía como corroía el ácido las tuberías.
– ¿La viuda de Fredrickson? -preguntó Denton.
Joe sólo pudo asentir con la cabeza.
– Es tan duro para ella… -dijo-. Ojalá tuviéramos algo. Si pudiera, colgaría a ese Parker por los pulgares y le daría a mi hermana la llave de la habitación. Estoy deseando echarle el guante.
– Vamos a atraparlo, Joe. Esto ya casi ha acabado -dijo Louis-. Tenemos la ciudad sellada. Si está aquí, no va a ir a ninguna parte.
– ¿Sabes cuántos putos agujeros negros hay en esta ciudad? -replicó Mauser, y se obligó a tragar otro sorbo del presunto café. Sintió que la cafeína se introducía en su flujo sanguíneo y que una efusión de adrenalina lo atravesaba-. ¿Sabes lo fácil que es desaparecer? Parker no es tonto, pero sólo tiene que cagarla una vez. Usar una tarjeta de crédito. Hacer una llamada. Cruzar la calle con el semáforo en rojo. Lo que sea.
Otro agente, tan joven que podría haber sido hijo de Denton, se acercó corriendo a ellos. Sostenía un portafolios y un walkie-talkie y hablaba como si el mundo fuera a acabarse si no soltaba cien palabras por minuto.
– Calma -dijo Mauser-. No he entendido nada de lo que ha dicho.
– Lo siento, señor -dijo el chico, sonriendo de oreja a oreja-. Pero lo tenemos.
– ¿A Parker? -Joe sintió un vuelco en el estómago.
El chico dijo que sí y sonrió al jefe Carruthers. La dichosa policía estaba repleta de hombres que no parecían psicológicamente preparados ni para tener hijos.
– ¿Cómo ha sido?
– Una llamada telefónica, agente Mauser. Parker utilizó un teléfono público y cargó la llamada a la misma tarjeta por la que lo localizamos antes.
Joe sonrió, dio un codazo a Denton.
– ¿Quién hizo la llamada? -preguntó Denton. El chico miró su portafolios. La radio emitió un chisporroteo eléctrico. Mauser no entendió una palabra, pero el chico apretó un botón y respondió «diez, cuatro».
– Parker llamó a sus padres a Bend, Oregón -dijo-. Hemos rastreado la llamada hasta un teléfono público de la calle 80 Este, junto al río. Llamó hace nueve minutos.
Читать дальше