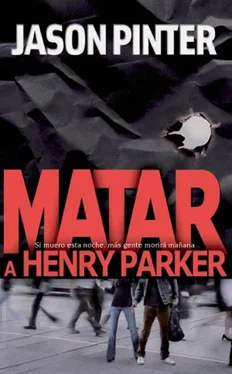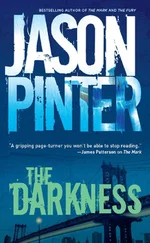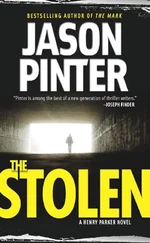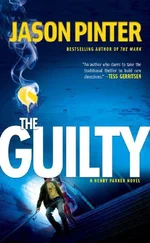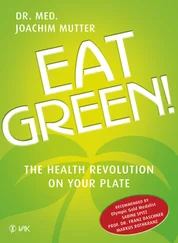– Ojo al maestro -le dije a Amanda, y deslicé hábilmente la tarjeta de plástico entre la puerta y el marco. Me pegué a la puerta y presté atención, moviendo la tarjeta suavemente en dirección norte-sur. Oí el clic y la puerta se abrió.
– Mejor que MacGyver -dijo Amanda.
Entramos en el vestíbulo. Olía a humedad. Había menús de restaurantes chinos dispersos por el suelo. En un rincón se veía una planta. Parecía que nadie la regaba desde la Guerra Fría. Sus hojas marrones y tiesas rodeaban la maceta como si fueran caspa. Una escalera pintada de negro subía al piso de arriba. El edificio tenía cinco plantas. No había ascensor. Perfecto.
Miré el directorio de residentes y encontré a Hans. Vivía en el 5A. Tenía que vivir en el quinto piso, cómo no. Paso a paso, me dije. No cinco tramos de escalera seguidos, sino un escalón cada vez. Había que pensar en positivo. Amanda suspiró a mi lado.
– ¿Tenemos que subir hasta arriba del todo?
Adiós al pensamiento positivo.
– A no ser que haya un burro atado a una polea, me temo que sí.
Cuando llegamos al tercer piso, tenía la sensación de que los músculos de las corvas se me estaban desprendiendo del cuerpo. La pierna herida había vuelto a dormírseme, lo cual me daba pánico, y Amanda jadeaba unos peldaños por detrás de mí. Me ofrecí a ir solo, a reunirme con ella abajo cuando hubiera acabado. Respondió con un exabrupto. Así me gustaban a mí las chicas.
Al llegar al rellano del tercer piso y enfilar la escalera del cuarto noté un olor desagradable. Comida china en mal estado, quizá. O alguien que llevaba los mismos calcetines desde hacía trescientos o cuatrocientos años. Pero al llegar al cuarto piso sentí, por debajo de aquel otro olor, un hedor de mal agüero. Mucho más siniestro. Me volví hacia Amanda. Estábamos pensando lo mismo. Había algo podrido más allá de aquel tramo de escaleras.
En el quinto piso sólo había un apartamento. Era como el ático de un edificio lleno de váteres atascados. Amanda se tapó la nariz y la boca. Había varios sobres metidos bajo la puerta del 5A. Hacía algún tiempo que Hans no abría su correo.
Pegué el oído a la puerta, intenté oír algún indicio de movimiento. Al no oír nada, empecé a inspeccionar el marco de la puerta. Esta vez no me serviría la tarjeta de crédito. Quizá pudiera hacerme pasar por un primo lejano de Hans Gustofson. Decirle que Amanda era una hija suya desconocida, convencer al conserje del edificio de que nos dejara entrar.
– ¿Qué es eso? -preguntó Amanda de pronto, señalando una muesca profunda debajo de la cerradura. Me acerqué a mirar. Alguien había forzado el apartamento de Hans Gustofson, y a juzgar por la profundidad y el número relativamente pequeño de los arañazos, no había tardado mucho en abrir la puerta. Quizá mientras él estaba aún en casa. La cerradura parecía demasiado dañada para volver a cerrarse.
– Henry -dijo Amanda-, deberíamos llamar a la policía.
– Y vamos a hacerlo -contesté-. Pero primero tengo que ver qué hay ahí dentro.
Me latía el corazón a mil por hora cuando retrocedí hasta llegar a la pared de enfrente y me agaché. Los músculos de mis piernas se tensaron. Bloqueé el dolor, me concentré.
– Henry…
Respiré tres veces rápidamente y me lancé contra la puerta.
Golpeé con el hombro el metal y en lugar del crujido y el dolor que esperaba la puerta cedió hacia dentro y caí al suelo. Estaba dentro del apartamento de Hans Gustofson.
Aquel olor nauseabundo saturó inmediatamente mi olfato y tuve que taparme la nariz con la camisa. Me levanté tambaleándome, sentí una sustancia pegajosa en las palmas de las manos. Entonces vi la huella de mi mano en un charco y enseguida supe que era un charco de sangre seca.
Dios mío…
Una náusea se apoderó de mí mientras inspeccionaba la entrada. El apartamento estaba iluminado únicamente por el resplandor fantasmal de la luna que se colaba por una ventana que yo no veía. A la izquierda de la entrada había un corto pasillo. Entré. Había cosas tiradas por todas partes. No desperdicios, sino cosas rotas. Cristales hechos añicos. Telas rasgadas. Equipamiento eléctrico destrozado. Cartas aquí y allá.
– Henry… -oí que susurraba Amanda detrás de mí-. Dios mío, Henry, mira.
En la pared, frente a la puerta, había una gran mancha de sangre más o menos a la altura de una cabeza. Como un cuadro abstracto, la sangre había chorreado por el papel beis y se había secado formando gruesas líneas. En el suelo había una palanca con el extremo mellado y manchado de sangre seca. La misma arma que el intruso había usado para forzar la puerta le había servido para herir a alguien, quizá fatalmente. Algo terrible había pasado allí.
Había salpicaduras de sangre en el pasillo. Formaban un horrible sendero que atravesaba la entrada y se adentraba en el apartamento. Recé una oración en silencio.
– Deberíamos irnos -dijo Amanda en voz baja-. Deberíamos llamar a la policía.
– No -mi voz sonó más enérgica de lo que pretendía-. No podemos irnos. Todavía no.
Contuve el aliento, seguí las manchas de sangre como si fueran una senda de miguitas encarnadas. Al entrar en el cuarto de estar intenté recomponer la escena, los horribles hechos que habían tenido lugar en él.
Alguien había entrado por la fuerza en el apartamento de Hans Gustofson mientras él estaba en casa. El fotógrafo se había enfrentado al intruso en la puerta, donde había recibido un golpe en la cabeza, posiblemente mortal. Luego habían saqueado el apartamento. Habían volcado las mesas, tirado los libros al suelo, rajado los colchones. Las cámaras estaban rotas, inservibles. Los álbumes de fotos destrozados y esparcidos por el suelo. Era imposible deducir si el ladrón había encontrado lo que buscaba. Aquello parecía un robo corriente, de no ser porque…
Había algo que no tenía sentido. Las gotas de sangre… llevaban hacia el interior del apartamento. La agresión había tenido lugar junto a la puerta, pero parecía que la víctima había vuelto a meterse dentro. Había un teléfono en la cocina, pero estaba limpio, intacto, a menos de cinco metros de allí. La víctima estaba viva, pero no había intentado pedir ayuda. ¿Por qué?
Miré a mi alrededor. El cuarto de estar estaba cubierto de fotografías sueltas y enmarcadas, casi todas ellas de mujeres desnudas, con una luz muy suave, artísticas y sutilmente sombreadas. Muy bellas. En aquellas fotografías vislumbré un ápice de la magia que en otra época había llevado a Hans Gustofson a ocupar la primera fila del mundo del arte.
Pasé de puntillas entre aquel desbarajuste, avanzando a tientas, en penumbra, y llegué a un pasillo con una intersección en forma de T. Ambos caminos llevaban a puertas cerradas. El rastro de sangre viraba hacia la izquierda y se detenía ante una de las puertas.
Me quedé mirándolo. Las gotas de sangre parecían acabar allí. Tragué saliva. Mi corazón repicaba como un tambor.
– ¿Henry? -Amanda había entrado en el cuarto de estar-. Dios mío, Henry, ¿qué es todo esto?
– Estoy aquí -dije-. Aún no lo sé.
Contuve el aliento, alargué el brazo y agarré el pomo de la puerta. El metal estaba frío y aparté la mano bruscamente. Oí correr el agua. Toqué con los nudillos. No hubo respuesta.
– ¿Hola? -nadie respondió. Sólo se oía fluir el agua. La sangre me palpitaba en las sienes cuando volví a respirar hondo.
Así de nuevo el pomo y esta vez lo giré. La puerta estaba cerrada por dentro. Maldije en voz baja. Tenía que entrar.
Fui a la puerta de la derecha. El pomo giró fácilmente. Entré en lo que parecía ser el dormitorio de Hans Gustofson. Había fotos tiradas por todas partes. Su mesa estaba destrozada. Un tablón de corcho había sido arrancado de la pared y la moqueta roja estaba salpicada de chinchetas, como gotas multicolores. La ropa de la cama estaba revuelta y el colchón rajado como si un forense borracho hubiera pagado su frustración con un cadáver. Las carpetas de un pequeño armario archivador habían sido vaciadas y arrojadas al suelo formando un montón. Aparte de eso, la habitación estaba vacía.
Читать дальше