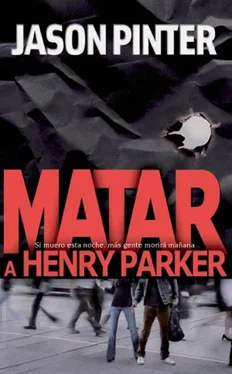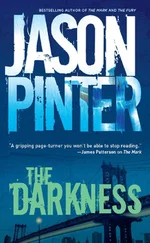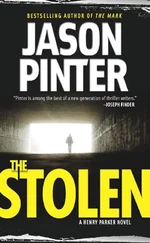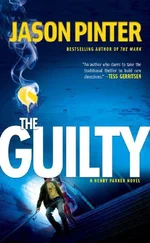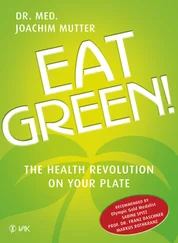Bajo el maquillaje sus ojos seguían siendo los mismos. Yo no lo sabía en aquel momento, pero mientras rebuscaba entre sus cuadernos escondidos, comprendí que su corazón latía al mismo ritmo que el mío.
Tal vez, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, habría habido entre nosotros algo bello y sincero.
Amanda… Estudiando para abogada de menores. Se esforzaba por ayudar a quienes no podían defenderse porque a ella no la habían ayudado cuando lo necesitaba. Yo no había ayudado a Mya. Y ahora Amanda me ayudaba a mí.
Puse mi mano sobre la suya. Tenía la piel fresca al tacto. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Apretaron con fuerza, hasta que nuestras manos quedaron entrelazadas como bramante, su vínculo irrompible. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Yo la oía respirar. Rítmicamente. Casi podía sentir cómo corría la vida por ella.
– ¿Dónde estamos? -preguntó cansinamente. Miré mi reloj.
– Deberíamos llegar a Penn Station dentro de menos de dos horas -dije.
– Menos mal -dijo ella, y soltó un suspiro profundo-. Necesito un masaje y un analgésico. Y a ti tiene que verte la pierna un médico.
– Creo que he visto un Tylenol sin envolver debajo del cojín de mi asiento. Pero vas a tener que aguantarte sin el masaje.
– Gracias. Eres todo un caballero.
De pronto se oyó un horrible chirrido metálico y salí despedido hacia delante. Docenas de maletas cayeron al suelo a nuestro alrededor. Oí un chillido de engranajes. Mi bote de refresco cayó al suelo, derramando líquido oscuro por todas partes. La gente que estaba en los pasillos intentaba mantener el equilibrio mientras el tren se sacudía. Parecía que alguien estaba arañando un encerado; luego, a través de aquel chirrido metálico, se oyó una bocina estruendosa. Me tapé los oídos con las manos y me apreté contra Amanda, abrazándola. Entonces me di cuenta de lo que ocurría como si alguien me hubiera dado un mazazo en las tripas.
El tren estaba frenando.
Cuando por fin nos detuvimos, miré por la ventanilla. Mi corazón latía a mil por hora, tenía la boca seca. Fuera no había ninguna estación, ni andén al que salir, ni pasajeros esperando para subir. Sólo veía una carretera polvorienta que corría paralela a las vías del tren y una autopista a lo lejos.
Estábamos atrapados.
Se oyó un chisporroteo eléctrico por entre los gruñidos de los pasajeros y luego sonó una voz por los altavoces.
– Señoras y señores, les rogamos permanezcan en sus asientos. La Autoridad de Tráfico de Manhattan acaba de informarnos de una posible incidencia en este tren. El personal de servicio va a pasar por los vagones. Por favor, tengan preparados sus billetes y su documentación. Les pedimos disculpas por las molestias y nos pondremos en camino en cuanto se resuelva la incidencia. Gracias por su paciencia y su comprensión.
El micrófono se apagó. Un sudor frío me corría por la espalda. En términos oficiales, había una incidencia en el tren. En lenguaje de la calle, nos meteríamos en un lío de cojones si no salíamos pitando de allí.
Me levanté, localicé las salidas a uno y otro lado del vagón.
Tomé a Amanda de la mano y nos dirigimos a la salida más cercana. Cuando nos acercábamos a la puerta, un revisor apareció al otro lado de la ventanilla. Estaba en el coche contiguo, comprobando billetes y documentos de identidad. No parecía muy contento.
Amanda me tiró del brazo.
– ¿Qué hacemos, Henry?
Me di la vuelta. La otra salida parecía despejada. Miré por la ventanilla, vi que a cincuenta metros de allí las vías corrían paralelas a una hilera de árboles. A través de los árboles se veían coches circulando a toda velocidad por la autopista.
– Allí -murmuré-. La autopista.
Amanda me miró como si yo acabara de dar a luz.
– ¿Cómo diablos…?
– Vamos -dije, tirando de ella-. Haz como si estuvieras mareada.
Cuando el revisor entró en el vagón, corrí hacia él. Las cadenas de mis brazos y de mi nariz se sacudían frenéticamente. Los pasajeros nos miraban mientras esperaban con los billetes y los carnés en la mano. Chasqueé los dedos y grité:
– Eh, tú, el de los billetes, mi novia se ha mareado y va a vomitar encima de los asientos si no haces algo enseguida.
– Henry -jadeó Amanda-. ¿Qué…?
– Haz como si fueras a vomitar -le dije entre dientes. En cuanto lo dije, un gemido bajo y gutural salió de sus labios, seguido por una tos densa y cortante. Noté una salpicadura de saliva en la mejilla. Era buena actriz.
El revisor se disculpó con los pasajeros mientras avanzaba por el pasillo. Amanda (de la que yo ya estaba convencido de que debería haber estudiado en Juilliard) me pasó el brazo por los hombros y fingió que se desmayaba. La sostuve con visible esfuerzo.
– ¿Qué ocurre? -preguntó el revisor con una mezcla de preocupación y repugnancia. Repugnancia, supuse, por nuestra apariencia. Y preocupación porque Amanda parecía a punto de vomitar encima de la señora del asiento de al lado.
– Mi novia va a vomitar, idiota. ¿Quieres que te ponga perdido el tren?
– Maldita sea -dijo, secándose la frente con una mano carnosa-. ¿No puedes llevarla al aseo?
– El váter está atascado. Hay mierda por todo el asiento.
– Hay otros dos vagones más allá.
En ese momento Amanda se tapó la boca y eructó.
– Creo que no va a llegar, amigo.
El revisor se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo escaso. Una mujer sentada a unas filas de allí gritó:
– Eh, muévanse de una vez.
– ¿Qué sugiere que haga? -preguntó el revisor, que empezaba a perder la paciencia.
Contesté:
– Déjanos salir un momento a tomar el aire, ya sabes, para que eche los mocos, las flemas y las bilis. Volvemos enseguida, te lo juro. Y así la señora esa no tendrá que preocuparse porque le estropeemos el peinado.
– Se supone que no debo dejar salir a los pasajeros a no ser que estemos parados en una estación.
De nuevo Amanda se inclinó y dejó caer al suelo un hilillo de saliva. El revisor la miró con horror.
– Qué asco -dijo la anciana de la fila siguiente-. Por favor, quite a ese ser de mi asiento.
El revisor se puso a maldecir en voz baja.
– Vamos.
Nos hizo señas de que lo siguiéramos. Amanda cojeaba como si le hubieran pegado un tiro en las rodillas. El revisor nos llevó hasta la puerta del vagón. Quizá para despejar una última duda, miró hacia atrás. Por suerte, el hilo de baba de Amanda tenía ya casi un metro de largo. Aquello bastó para convencerlo.
Agarró un pequeño mango negro y tiró hacia abajo. Se oyó un fuerte silbido, como de una bote de refresco recién abierto, y la puerta se abrió.
Amanda suspiró:
– ¡Aire, qué bien!
– Tenéis cinco minutos -dijo el revisor-. Después no os prometo nada.
– Entendido, jefe. Vamos, cariño. Ya sabía yo que no tenías que haber comido tanto beicon antes de ir a la rave .
Bajamos con esfuerzo los peldaños y llevé a Amanda a una franja de hierba seca que había a unos veinte metros del tren. Mientras ella se inclinaba, vi que el revisor volvía a meterse en el tren. Esperé hasta que se perdió de vista y dije:
– Ahora.
Corrimos hacia la hilera de árboles y la autopista gris que se extendía tras ella. Cada vez que daba un paso una punzada de dolor me atravesaba la pierna, pero no había tiempo para mirar atrás, tiempo para asegurarse de que no nos habían visto.
Entonces llegamos a los árboles, nos abrimos paso entre las ramas, nos escondimos detrás de un par de grandes robles. Un viento suave nos envolvió mientras recuperábamos el aliento. Me asomé desde detrás de un árbol, vi el borde azul de la gorra de un revisor escudriñando los alrededores. Luego se metió dentro y la puerta del tren se cerró.
Читать дальше