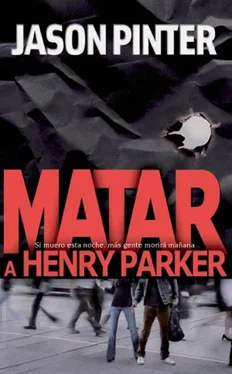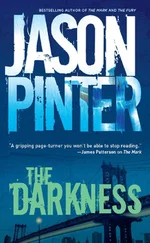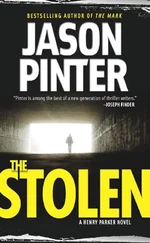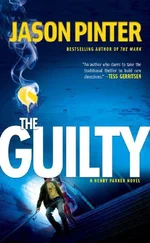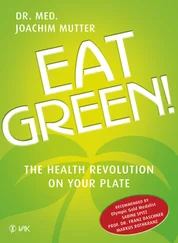Denton lo miró. Parecía saber que Mauser se había resignado a hacerlo. Lo último que quería era permitir que las autoridades locales encontraran a Parker antes de que ellos le echaran el guante. Pero cuanto más esperaran más posibilidades había de que lo atraparan otros. O de que no lo atraparan.
– Sé que estás deseando atraparlo, Joe. Todos lo estamos deseando -dijo Denton.
Mauser asintió con la cabeza. Llevaba despierto casi cuarenta y ocho horas seguidas. Le pesaban los ojos. Y seguramente había desarrollado tal tolerancia a la cafeína que el café ya no le hacía efecto.
Joe se metió la mano en el bolsillo, sacó su móvil. Apesadumbrado, marcó el número del Departamento de Justicia.
Cuando contestó la operadora, Mauser pidió que le pasara con la Brigada Criminal. Ray Hernández era un viejo amigo. Trabajaba de sol a sol. No tenía familia, ni hijos, ni vida. Quizá por eso se llevaban tan bien.
– Departamento de Justicia, Brigada Criminal. Soy Hernández.
– Hola, Ray, ¿qué tal está mi bandolero preferido?
Al otro lado de la línea sonó una risa sincera.
– ¡Joe, campeón! ¿Qué tal te va? Oye, me enteré de lo de tu hermana. Lo siento muchísimo, hombre. Dale un abrazo a Lin de mi parte, por favor. ¿Vais a atrapar pronto a ese capullo de Parker?
– Anoche estuvimos a punto, pero se armó un lío muy gordo con el que no voy a aburrirte. El caso es que necesito tu ayuda, Ray. Necesito que me busques todos los delitos con violencia que se hayan producido en los estados colindantes con Misuri en las últimas seis horas.
– Eso son muchos delitos, amigo mío. ¿No puedes concretar un poco más?
Joe se quedó pensando un momento.
– Está bien, limita la búsqueda a robo de vehículos a mano armada y atraco a mano armada.
– De acuerdo. Voy a buscar en Misuri, Nebraska, Iowa, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Illinois.
– Y coteja los datos de las víctimas y los delincuentes para ver si tienen residencia o negocios en San Luis o en los condados vecinos.
– De acuerdo. Luego te llamo.
– Y, Ray…
– ¿Sí?
– Mira también los homicidios.
– Hecho.
Media hora después sonó el teléfono de Mauser. Era Hernández.
– Muy bien, ahí va. En esos nueve estados, en las últimas seis horas, se han denunciado tres robos de coche a mano armada, siete atracos a mano armada y tres homicidios. Ningún sospechoso de los robos de coches y los atracos coincide con ese tal Parker.
– ¿Y los homicidios?
– El primero fue anoche, en Little Rock, hace cuatro horas. Un ladrón entró en casa de Bernita y Florence Block, estranguló al señor Block con una manguera y se llevó su colección de monedas antiguas y las joyas de su mujer. Lo detuvieron a dos kilómetros de allí. Todavía llevaba la manguera.
– El criminal más tonto de América. Continúa.
– Los otros dos son un par de muertes por arma blanca en Chicago. David y Evelyn Morris. No ha habido ninguna detención. Pero escucha esto -dijo Ray-. Según su declaración de la renta, Morris trabaja en la construcción en San Luis, además de hacer chapuzas por el barrio. Parece que completaba sus ingresos reparando porches y vallas. He revisado los cargos de su tarjeta de crédito y lo tenemos en tu franja temporal.
– ¿Dónde?
– Morris compró un paquete de cigarrillos en una tienda a menos de un kilómetro y medio de la dirección en la que estás ahora.
– Dios mío -dijo Joe-. ¿Y dices que vive en Chicago?
– Vivía en Chicago hasta anoche. Tenía dos hijos. Un desastre.
«Dos niños más sin esperanza».
Mauser se levantó de un salto de su silla y se puso la chaqueta. Denton lo siguió, extrañado.
– Gracias, Ray, te invito a una cerveza la próxima vez que vayas a Nueva York -colgó.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Denton. Mauser corrió a su coche. Denton lo siguió a toda prisa-. ¿Qué ha pasado, Joe?
– Llama a la policía de Chicago. Diles que paren todos los transportes que hayan salido de la ciudad en las últimas seis horas. Quiero que registren todos los trenes y los autobuses. Que manden hombres a la estación de O’Hare y a todas las terminales de autobuses y trenes. Yo voy a llamar al aeropuerto de Lambert para que retengan un avión hasta que lleguemos.
– ¿Te importaría darme una pista de qué está pasando?
– Hemos encontrado a Parker -dijo Joe mientras ponía en marcha el motor-. Y ahora lo buscamos por tres asesinatos.
El tren avanzaba velozmente por las vías. Yo tenía el estómago revuelto, todos los músculos del cuerpo me dieron las gracias por aquel breve respiro. Entonces vi mi reflejo en la ventanilla.
Dios mío. Estaba claro que Amanda tenía mucha imaginación.
Contemplé la cadena de oro falso que corría entre la aleta derecha de mi nariz y mi oreja derecha, la peluca larga y rubia que me tapaba todo el pelo, menos parte de las patillas castañas. Bromas aparte, parecía hijo natural de Joey Ramone, o un payaso de rodeo. Completaban mi atuendo unos vaqueros negros hechos jirones, cubiertos con pintadas fluorescentes en honor de las bandas de los años ochenta a las que Amanda reverenciaba. Llevaba una camiseta negra con una A roja en el centro. Bajo ella se leía la palabra anarquía.
Amanda llevaba carmín negro, tan oscuro que cualquiera pensaría que se lo había montado con una chocolatina, y se había puesto tanta gomina en la cresta que habría bastado para surtir a todo el reparto de Friends otras diez temporadas.
El tren iba lleno de gente, pero nadie se había sentado a menos de cinco metros de nosotros. Amanda estaba garabateando en un cuaderno que me sonaba.
– Dijiste que te lo habías dejado en casa -dije.
Se encogió de hombros.
– Mentí.
Cerró el cuaderno y se lo guardó en la riñonera de nailon que había comprado en Union Station por 1,99 dólares. No había nada que espantara más a la gente que una riñonera. Sacudí la cabeza al ver el fajo de billetes de veinte dólares que había dentro.
– Todavía no me creo que le hayas robado la cartera a ese tipo.
– No le he robado la cartera -contestó a la defensiva-. La he tomado prestada. Además, ¿viste ese Rolex? Créeme, Henry, el dinero nos hace mucha más falta a nosotros que a él.
Yo confiaba en que el señor Rolex entendiera aquel argumento.
Miré más allá de Amanda, vi a un revisor recogiendo billetes. Era gordo, llevaba la gorra mal puesta y su cintura parecía un champiñón relleno. Sonreía mientras recogía los billetes.
Luego volví a mirar a Amanda. Aquel absurdo maquillaje no eclipsaba su belleza natural, la suavidad de sus ojos. Sabía la verdad sobre mí, sobre Henry Parker, y yo estaba seguro de que nunca volvería a mentirle.
Vi un ejemplar abandonado del Chicago Sun Times en un asiento cercano. Lo recogí, pensando que así me distraería y dejaría de pensar un rato en el montón de mierda en que se había convertido mi vida. Las noticias eran locales en su mayoría: un incendio en una guardería en North Shore, una bolera del condado de Cook investigada por sus vínculos con el crimen organizado. Luego, en la tercera página, vi una columna que me habría hecho vomitar si hubiera comido.
La firmaba Paulina Cole. En su firma se leía New York Gazette.
Había titulado el artículo «El arte del engaño».
Bajo el titular se leía La verdad sobre Henry Parker.
Seguí leyendo.
Henry Parker llegó a Nueva York precedido de una fama como redactor por la que cualquier joven reportero habría matado, dueño de un ojo clínico por el que mucha gente habría muerto. Y de pronto, hace dos días, alguien, en efecto, murió. Ahora, una de las persecuciones que más expectación han despertado sigue en marcha en Nueva York. Y los interrogantes continúan abiertos.
Читать дальше