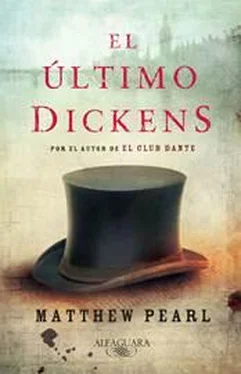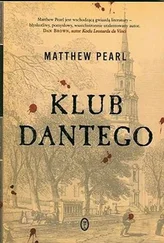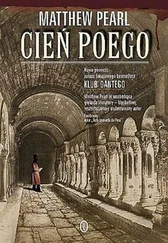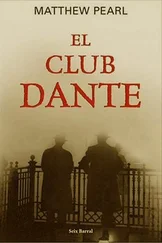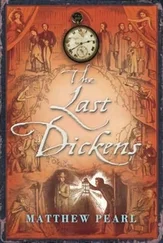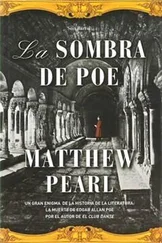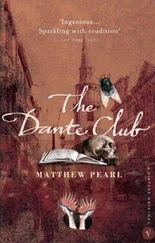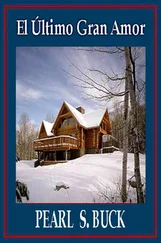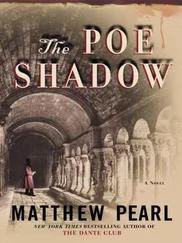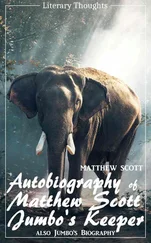Por fin subió Dickens al estrado a las ocho y quince minutos, con un traje oscuro elegido por Henry realzado por una flor blanca y roja en la solapa. Un fragor de aplausos, gritos de bienvenida, un mar ondulante de pañuelos, y Dickens saludó a la izquierda, a la derecha y al frente. El único sonido que pudo apaciguar al público fueron las primeras palabras del novelista:
– Señoras y caballeros, voy a tener el honor y el placer de leer para ustedes una selección de mi obra…
Y así dio comienzo la gira. Dickens elegía largos fragmentos de dos novelas diferentes para cada lectura y ponía en escena una interpretación condensada y dramática de cada una de ellas. Los personajes cobraban vida al darles a todos ellos su propia voz, actitud y alma: era autor, personaje y actor. El autor nunca hacía un punto y aparte, anticipando la siguiente frase en la medida de lo posible. Tampoco reducía la velocidad ni hacía pausas para dar énfasis en momentos de sutil ingenio o significado, confiando plenamente en su público. Tom permaneció de guardia en las puertas todo el tiempo. Las órdenes de Dolby resonaban en su cabeza, aunque no podía dejar de preguntarse cómo sería el intruso del hotel y si se encontraría perdido entre la masa de rostros.
En una de las lecturas, mientras Dickens interpretaba al Magwitch de Grandes esperanzas corriendo por el pantano, Tom estaba observando a la arrebatada concurrencia del Tremont Temple cuando escuchó un ruido. Como un rápido susurro ininteligible… No, como un gato arañando la madera. Intentó identificar la fuente, pero no venía de un solo sitio. Se escuchaba por todas partes. Entre el público había unas cuantas personas que tomaban notas con lápices a toda velocidad… Más rápido de lo que había visto nunca escribir a nadie.
A la mañana siguiente, después de que Tom pusiera en conocimiento de Dolby lo que había visto, el representante le escoltó hasta la oficina de la editorial, en el otro extremo de la calle, y preguntó allí si podían ver al señor Fields.
– ¿Tomando notas, dice? -preguntó Fields con las manos en las caderas-. ¿Periodistas, tal vez?
Tom dijo que no creía que lo fueran; a los miembros de la prensa se les habían asignado asientos en las primeras filas siguiendo instrucciones de Dolby, mientras que aquellos hombres y mujeres estaban dispersos por las diferentes plantas y en la zona sin asientos.
Osgood entró en la Sala de los Autores mientras Tom explicaba lo que había visto. Al oír la descripción del joven sacudió la cabeza.
– ¿Cómo no lo hemos previsto? ¡Los bucaneros!
– Le ruego que explique lo que quiere decir, señor Osgood -dijo Dolby, que compartía el sofá con Tom.
– Como usted sabe, de cara a estas lecturas el jefe ha condensado sus novelas, y de forma bastante ingeniosa, para que cada una de ellas dure una hora. Verá, señor Dolby, sin duda otras editoriales esperan piratear «nuevas. ediciones», ediciones ilegales, con el fin de minar nuestras ventas autorizadas de sus libros. Me atrevería a asegurar que Harper es uno de los culpables.
– Pero, señor Osgood, ¿a qué se refiere con «los bucaneros»? -preguntó Tom.
Osgood pensó cómo se lo podía explicar al mozo.
– Son una especie de rateros literarios, señor Branagan. Los editores piratas los contratan para tareas como merodear por los muelles en busca de originales que llegan de Inglaterra y conseguirlos por medio de sobornos o incluso del robo. A pesar de que tienen el aspecto de rufianes normales y corrientes, son por definición de comportamiento frío y muy inteligentes. Se dice que con un solo vistazo fugaz a un papel son capaces de identificar a un autor y de calcular el valor de un manuscrito inédito.
– Supongo que no es una hazaña tan extraordinaria -intervino Dolby.
– De un solo vistazo, señor Dolby -continuó Osgood-, a través de un catalejo a una distancia de cincuenta pies. Se dice que cada uno de ellos conoce tres o cuatro idiomas de los países con los autores más populares de nuestros días.
– ¿Qué les empuja a trabajar en una dirección tan dañina, si poseen semejantes talentos? -preguntó Dolby.
– Sus esfuerzos son bien recompensados. Aparte de eso, cualquier suposición sobre sus motivos es pura especulación. Se sabe que uno de ellos, una mujer llamada Kitten, trabajó como espía durante la guerra de Secesión y sabía transmitir párrafos enteros de valiosa información a sus colaboradores mediante linternas y banderas. Se dice que otro miembro de su nefanda cofradía aprendió a leer los labios con un sordomudo. Varios de ellos son también expertos en taquigrafía con el fin de registrar las conversaciones que escuchan entre editores y que pagarían de buen grado sus rivales. Y se comenta en voz baja que algunos de los bucaneros son los responsables de los artículos más maliciosos en el terreno de la crítica literaria. Apostaría a que nuestros competidores enviaron a varios bucaneros al teatro con el fin de anotar todo lo que improvisaba el jefe. El Alcalde Harper no se detendría ante nada con tal de superarnos, y su hermano Fletcher, al que llaman el Mayor, le aconseja que ponga en práctica planes todavía más intrigantes.
– Me fijé en que el jefe creaba frases nuevas, frases brillantes, debería decir, durante la lectura del juicio de Pickwick -añadió Dolby asintiendo con la cabeza-. Es como si escribiera un libro nuevo ante nuestros ojos, ¡libro que esos piratas pueden robar ahora en directo y del que pueden beneficiarse! ¿Qué podemos hacer, señor Osgood?
– Para empezar, su socio -dijo Osgood señalando a Tom Branagan- podría echar a todos y cada uno de esos piratas armados con lápices a la calle.
– Sí. Pero es poco probable que consigamos detenerlos a todos, ni siquiera con un joven tan fuerte como él a nuestro lado -señaló Fields-. ¡Y ya han atrapado parte del «nuevo» texto en sus cuadernos!
– Tengo una idea -esta frase resonó tímidamente desde el fondo de la habitación. La había pronunciado un mozo larguirucho que llevaba un rato reparando una grieta de la pared causada por un marco caído.
Fields frunció el ceño ante la interrupción, pero Osgood le hizo al muchacho un gesto con la mano para que se acercara.
– Caballeros, mi nuevo aprendiz, Daniel Sand.
– Si me permiten -dijo Daniel-. Ustedes, señores, tienen algo que los piratas no tienen: me refiero al mismo señor Dickens. Con sus versiones condensadas personalmente, pueden publicar ediciones especiales de inmediato.
– Pero lo que queremos es vender las ediciones del libro que ya hemos imprimido, muchacho -objetó Fields-. Ahí es donde está el dinero.
Osgood sonrió abiertamente.
– Señor Fields, creo que Daniel ha tenido una buena idea. Podemos vender las dos. Las nuevas ediciones especiales, con tapas blandas, serían únicas. Recuerdos para los asistentes a las lecturas y regalos poco costosos para familiares y amigos que no han podido obtener entradas para ver a Dickens. Mientras que las ediciones normales seguirían vendiéndose para las bibliotecas personales. Una idea excelente, Daniel.
Rebecca, que traía a la Sala de los Autores una caja de puros para los hombres, se detuvo junto a la puerta y el rostro se le iluminó de orgullo al escuchar los halagos que dedicaba Osgood a su hermano.
Aquel día, al salir del edificio de la oficina, complacido con la decisión tomada, Dolby compró varios periódicos al muchacho de la esquina.
– Ese Osgood es un hombre genial, Branagan, aunque su sonrisa tiene algo sombrío -le iba diciendo-. ¿No se ha dado cuenta? Sonríe como si no creyera nada de lo que ve. ¡Dios mío! ¡Que me trague la tierra! -exclamó Dolby al hojear uno de los periódicos.
El artículo, titulado «Dickensiana», hablaba de la oferta floral que una mujer joven le había hecho a Dickens en una de sus lecturas. Se dice que Dickens no vive con su mujer. Este hecho añade picante a la pequeña anécdota. Las fiestas que da son por lo general para varias personas, en su gran mayoría del género femenino, todas ellas cautivadas por la sopa y las frases del que firma como Boz [3] . ¡Oh, Charles, a tu edad y con esa calva y esa perilla gris!
Читать дальше