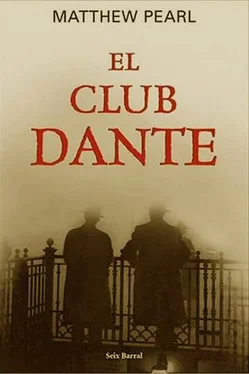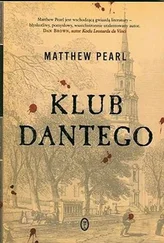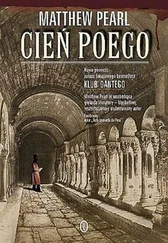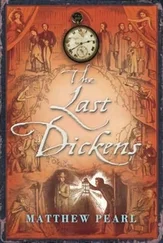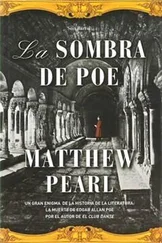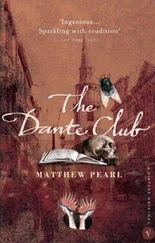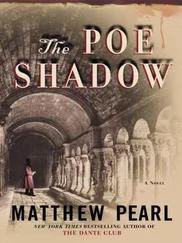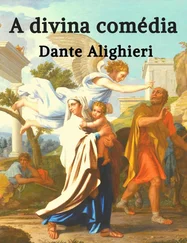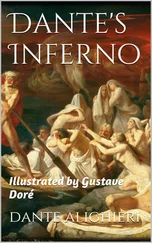– Ya es usted feliz, Holmes. ¡Longfellow nos necesitaba! ¡Finalmente lo ha traicionado! ¡Ha traicionado usted al club Dante!
Teal, mirando con temor mientras Lowell repetía su acusación, levantó a Holmes.
– Mil perdones -susurró en la oreja de Holmes.
Pese a que la culpa era enteramente del doctor, éste se limitó a corresponder con otro «perdón». Ya no sentía la pesadez ni el resuello de su asma. Ésta era opresiva y le producía calambres. Mientras que la anterior le hacía sentir que necesitaba inhalar más y más aire, esta de ahora convertía en veneno todo el aire.
Lowell irrumpió de nuevo en la Sala de Autores, dando un portazo tras él. Se encontró frente a una expresión indescifrable en el rostro de Longfellow. A la primera señal de tempestad, Longfellow cerraba todos los postigos de la casa, y explicaba que no le gustaba aquella discordancia. Ahora presentaba el mismo aspecto de batirse en retirada. Al parecer, Longfellow le había dicho algo a Fields, porque el editor permanecía de pie, expectante, inclinándose adelante como para seguir escuchando.
– Bien -se lamentó Lowell-, díganme si podía hacernos esto, Longfellow. ¿Cómo ha podido Holmes hacerlo?
Fields hizo un movimiento de cabeza.
– Lowell, Longfellow cree haberse dado cuenta de algo -dijo, traduciendo la expresión del poeta-. ¿Recuerda cómo enfocamos la pasada noche el canto de los cismáticos?
– Sí. ¿Y qué hay con eso, Longfellow? -preguntó Lowell. Longfellow había echado mano de su gabán y miraba por la ventana.
– Fields, ¿estará todavía el señor Houghton en Riverside?
– Houghton está siempre en Riverside, al menos cuando no está en la iglesia. ¿Qué puede hacer él por nosotros, Longfellow?
– Tengo que ir allí en seguida -dijo Longfellow.
– ¿Se ha dado usted cuenta de algo que pueda ayudarnos, querido Longfellow? -preguntó Lowell, esperanzado.
Pensó que Longfellow estaba considerando la pregunta, pero el poeta no dio respuesta alguna durante el recorrido hasta Cambridge, al otro lado del río.
Una vez en el gigantesco edificio de ladrillos que albergaba Riverside Press, Longfellow solicitó a H. O. Houghton que le facilitara todo el material impreso de la traducción del Inferno de Dante. La traducción, pese a que no se había revelado de qué obra se trataba, rompía años de virtual silencio por parte del poeta más amado de la historia de su país, y era ansiosamente esperada por el mundo literario. Fields le tenía reservado un lanzamiento a bombo y platillo: la primera edición de cinco mil ejemplares se pondría a la venta al cabo de un mes. Anticipándose a ello, Oscar Houghton había estado sacando pruebas a medida que Longfellow le entregaba las anteriores corregidas, llevando una detallada e irreprochable relación de las fechas.
Los tres eruditos se adueñaron de la oficina privada de contabilidad del impresor.
– No lo encuentro -dijo Lowell.
Ninguno estaba centrado en los puntos más concretos de sus propios proyectos de publicación y, por tanto, mucho menos en los ajenos. Fields le mostró el calendario previsto.
– Longfellow entrega sus pruebas corregidas la semana posterior a nuestras sesiones de traducción. Así pues, cualquier fecha que encontremos aquí que registre la recepción de las pruebas por parte de Houghton, significa que el miércoles de la semana anterior se celebró la reunión de nuestro círculo dantista.
La traducción del canto tercero, el de los tibios, se llevó a cabo tres o cuatro días después del asesinato del juez Healey. El del reverendo Talbot, tres días antes del miércoles reservado para la traducción de los cantos decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno: este último contenía el castigo de los simoníacos.
– ¡Y entonces nos enteramos del crimen! -dijo Lowell.
– Sí, y yo adelanté nuestro trabajo hasta el canto sobre Ulises en el último momento, a fin de animarnos, y trabajé solo en los cantos intermedios. En cuanto al último crimen, la carnicería de la que ha sido víctima Phineas Jennison, ocurrió, según todos los cálculos, el martes, un día antes de la traducción, ayer, de los mismos versos relacionados con el trágico suceso.
Lowell se puso blanco y, luego, muy rojo.
– ¡Me doy cuenta, Longfellow! -exclamó Fields.
– Cada crimen se produce inmediatamente antes de que nuestro club Dante traduzca el canto en el que el asesino se ha basado -concluyó Longfellow.
– ¿Cómo no lo vimos antes? -se lamentó Fields.
– ¡Alguien ha estado jugando con nosotros! -estalló Lowell. Luego se apresuró a bajar la voz hasta convertirla en un susurro-: ¡Alguien ha estado vigilándonos todo el tiempo, Longfellow! ¡Ha de ser alguien que conoce nuestro club Dante! ¡Quienquiera que sea ha hecho coincidir cada asesinato con nuestra traducción!
– Aguarden un momento. Esto podría ser tan sólo una terrible coincidencia -dijo Fields consultando de nuevo el calendario de entregas-. Miren aquí. Hemos traducido casi dos docenas de cantos del Inferno, pero sólo ha habido tres asesinatos.
– Tres coincidencias mortales -comentó Longfellow.
– No hay coincidencia -insistió Lowell-. Nuestro Lucifer ha emprendido una carrera con nosotros para ver quién llega primero: ¡Dante traducido con tinta o con sangre! ¡Hemos estado perdiendo la carrera por dos o tres cuerpos cada vez!
Fields protestó:
– Pero ¿quién tuvo la posibilidad de conocer nuestra previsión de trabajo por adelantado? ¿Y con suficiente tiempo para planear unos crímenes tan elaborados? Nosotros no dejamos por escrito un calendario. En ocasiones nos saltamos una semana. A veces Longfellow pasa por alto un canto o dos para los que no nos considera preparados, y quedan fuera de las sesiones.
– Mi Fanny ni sabe de qué cantos nos ocupamos ni se molesta en averiguarlo -comentó Lowell.
– ¿Y quién podría conocer esos detalles, Longfellow? -preguntó Fields.
– Si todo esto fuera cierto -lo interrumpió Lowell-, ¡significa que de algún modo estamos implicados directamente en que empezaran los asesinatos!
Permanecieron en silencio. Fields miraba a Longfellow con aire protector.
– ¡Una farsa! -dijo-. ¡Una farsa, Lowell!
Ése fue el único argumento que se le ocurrió. Longfellow manifestó, levantándose del escritorio de Houghton:
– Admito que no comprendo esa extraña pauta. Pero no podemos eludir sus consecuencias. Cualquiera que sea la iniciativa que tome el patrullero Rey, ya no podemos considerar nuestra intervención meramente como nuestra prerrogativa. Han pasado treinta años desde que me senté por primera vez a mi mesa, en tiempos más felices, para traducir la Commedia. La he tomado en mis manos con tal reverencia que en ocasiones se ha convertido en resistencia a proseguir. Pero ha llegado el momento de darse prisa, de completar el trabajo, o corremos el riesgo de más pérdidas.
Después de que Fields partiera en su carruaje hacia Boston, Lowell y Longfellow caminaron bajo la nieve hacia sus casas. La noticia del asesinato de Phineas Jennison se había extendido rápidamente por sus círculos sociales. El silencio en la calle, bordeada de olmos, era absoluto. Las ascendentes guirnaldas de humo de las chimeneas, blancas como la nieve, se desvanecían como fantasmas. Las ventanas que no mantenían cerrados los postigos, estaban cubiertas en su parte interior por ropa, camisas y blusas que colgaban flojamente, pues hacía demasiado frío para ponerlas a secar fuera. Las aldabillas de cuerdas estaban bajadas en todas las puertas. Las casas que habían instalado recientemente cerraduras de hierro y cadenas metálicas, por consejo de los patrulleros locales, se mantenían bien cerradas. Algunos residentes incluso habían montado un tipo de alarma en sus puertas, utilizando un sistema de corrientes, vendido de casa en casa por Jeremy Didlers, del Oeste. Ningún niño jugaba en los montones de nieve blanda. Con aquellos tres asesinatos, resultaba evidente que había una mano empeñada en la tarea. Las reseñas de los periódicos no tardaron en incluir la información de que se encontró la ropa de cada víctima cuidadosamente doblada en el escenario del crimen, y de súbito la ciudad entera se sintió desnuda. El terror que se desencadenó con la muerte de Artemus Healey se había apoderado ahora de Beacon Hill, siguiendo por la calle Charles, por Back Bay y cruzando el puente de Cambridge. De pronto, parecía haber motivos irracionales pero palpables para creer en un azote, en el apocalipsis.
Читать дальше